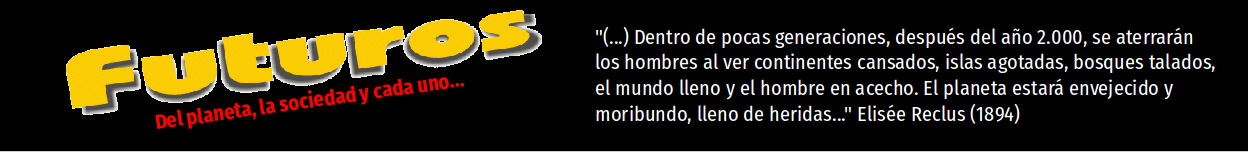por Luis E. Sabini Fernández
Poder de excepción, normalizándose, normalizándonos
«Quien decide el estado de excepción es quien tiene el poder.» Carl Schmitt
Si echamos una rana a una olla con agua hirviendo, ésta escapa inmediatamente; salta hacia afuera. En cambio, si ponemos en la olla agua a temperatura ambiente y echamos una rana, ésta se queda tranquila dentro de la olla. Y cuando comenzamos a calentar el agua poco a poco, la rana no reacciona sino que se va acomodando a la nueva temperatura del agua hasta perder el sentido y, finalmente, morir literalmente cocinada.
¿Somos todos homo sacer?[1] Giorgio Agamben consideraba que el estado de excepción, que se supone provisorio, se está convirtiendo en la forma paradigmática del gobierno del s. XX. (wikipedia). Y entonces, ¿del s. XXI?
Los fascistas del futuro se llamarán a sí mismos antifascistas. Winston Churchill
Primero, algunas precisiones y algunos datos. El estado de excepción borra la diferencia entre la sociedad civil y la militar. Es decir, instaura el terror. Diferencia sustancial en todo tejido democrático. Cualquier conosureño que haya pasado por una (o varias) dictaduras lo sabe con su piel, su memoria, su psiquis. Y hasta con el humor, éste montevideano:
En el bus, repleto, alguien en tiempos de dictadura, pregunta a quien tiene a su lado, con mucha amabilidad: ─¿Es usted militar? ─No. ─¿Y policía? ─Tampoco… ─¿Pero tiene usted un hermano militar? ─Nnnooo… ─¿Y un hijo cadete, algún familiar? ─¡No!, ¡Mire señor, ni tengo en la familia ni conozco algún militar o policía! Entonces, el “preguntón” cambia el tono: ─Bueno, ¡sacáme el zapato de encima, que me estás pisando!
¿Qué elementos vemos en la sociedad contemporánea? ¿Algunos que nos lleven a pensar que el concepto de excepción planteado por Schmitt o por Agamben tiene andadura?
En Uruguay, también en Argentina, ha prosperado un debate sobre si, a la vista de la creciente “inseguridad” no hay que “poner a los milicos en la calle”. Periodistas y referentes que en otras cuestiones expresan cierta conciencia crítica, en este punto, acuciados por la expansión del delito, auspician esa inserción, ignorando que la policial, al menos teórica-mente, es una profesión civil, entre civiles, y que al militarizar el cuidado de la calle, nos militarizan a todos, que pasamos de ser ciudadanos (con derechos) a ser objetos (de control).
La policía, con sus fueros, con sus privilegios, con sus armas, excepcionalizan a menudo las funciones a su cargo y nos excepcionalizan a menudo de las nuestras, aunque teóricamente no deberían, pero la acción militar arranca de un plumazo todo vestigio de civilidad y de solución civil a cuestiones de la sociedad, borra toda noción de prójimo y nos introduce en su opuesto, la de enemigo. En nuestra propia tierra, en nuestro propio hábitat.
Es lo que han vivido tanto tiempo los pueblos aborígenes en sus propios territorios, despojados. Es lo que viven hoy los palestinos, los libios, los sirios y tantos otros.
Recurrir a los militares para solucionar “la seguridad”, por ejemplo aquí, en el Río de la Plata, se ha visto como intentos de corrientes de derecha o de críticos que tan poca experiencia han cosechado de nuestra historia reciente. Pero antes ha sido el a b c de regímenes como el fascismo y el nazismo; recordemos a Mussolini proclamando al soldado por encima del maestro.
Pero no tenemos que remontarnos a la década del ‘30 porque la idea de que todos estamos en libertad condicional, que todos vivimos bajo estado de excepción, que todos somos homo sacer, se está consolidando en nuestro presente mundial. En algunas sociedades esa idea y su funcionamiento se presenta de una manera más radical y abarcativa, como puede ser en EE.UU. donde podríamos tener como mojón la promulgación de la Patriot Act. Por el peso geopolítico mundial de EE.UU. es objeto primordial de análisis. Otro ejemplo, también a su modo excepcional, es el Estado de Israel. El carácter paradigmático de este último ejemplo pasa por la constitución expresamente racista (aunque no asumida) de ese estado.
Aunque estos dos abordajes merecen prelación, la gravedad de la cuestión estriba en su generalización. Prácticamente todos los estados con pena de muerte legal se valen de excepciones. Pero lo hacen de modo mucho más devastador las sociedades donde la pena de muerte se ejerce ilegalmente, fuera de todo marco teórico. Pensemos en el caso argentino, cuando el 24 de marzo de 1976 una junta militar toma el gobierno ignorando la institucionalidad entonces maltrecha pero vigente. La primera medida de la entente militar, autobautizada como Proceso de Reorganización Nacional es establecer la pena de muerte. En su primer día de gobierno. Jamás fue aplicada… la pena de muerte aprobada. Pero la pena de muerte de facto se convirtió en el pan nuestro de cada día para una sociedad crecientemente aterrorizada.
A modo de ejemplo, rozaremos siquiera algunos otros casos.
EE.UU.
Este estado, o mejor dicho, macro-múltiple estado ya no es solamente el constituido por los 48, o 50 estados de la bandera estrellada; muy especialmente luego del colapso soviético, ha quedado como el superestado planetario.
En rigor, esto se remonta a 1945, cuando EE.UU. se queda con los principales núcleos industriales de todo el planeta, entre los propios y los ocupados como vencedores de la 2ª.GM; la costa atlántica de EE.UU., la cuenca del Ruhr y el archipiélago japonés. Al margen de su control directo queda el incipiente eje industrial soviético, comparativamente pequeño pero ya mayor que el de potencias occidentales medianas como Francia o Italia.
URSS: IRRUMPE UN NUEVO ACTOR
Sin embargo, ese monopolio del poder resultó efímero por cuanto la URSS con sus bombas de atómicas y de hidrógeno de principios de los ’50 “equilibró la partida”. Y hubo durante cuatro décadas una situación de poder inevitablemente dividido.
Por eso el colapso soviético es tan importante. Irreversible. Sin embargo, el dominio ideológico y cultural de los ’90, aun con todos los destrozos ideológicos, políticos y económicos de “la competencia”, aun con el auge neoliberal, no llegaba a ser completo.
La izquierda oficial, marxo-leninista, no podía constituir un polo alternativo, pero la diversidad y multitud de movimientos refractarios, globalifóbicos y protestatarios, no cedió. Baste pensar en los altermundialistas, en las movidas de los Foros Sociales con asiento inicial en Porto Alegre; en el afianzamiento de los reclamos de los pueblos originarios que venían al menos desde 1992 pero que con el nuevo siglo se expandían y fortalecían; Seattle, Génova…
Un estado como el argentino, por ejemplo, europeizado como pocos, forjado con la educación sarmientina (Sarmiento encargó a maestras estadounidenses la tarea educacional del país en el s. XIX), con el cambio de siglo, a fines de 2001, tenía en sus plazas públicas a militantes haciendo sus planteos y reivindicaciones en… quechua, lengua hasta entonces oficialmente desconocida en todo el territorio nacional… Eso hablaba de una insurgencia cultural, un desafío al dominio eurocentrista.
PERO EE.UU. RETORNA AL PODIO…
Con el comienzo del nuevo siglo, la craneoteca estadounidense más conservadora, conocida como neocon, emite un trabajo premonitorio: “Rebuilding America’s Defenses”. Incluido en el Project for the New American Century. Es el “producto” más connotado del Establishment. En dicho paper, se le enrostra a Bill Clinton, presidente a pocos meses del momento en que iba a abandonar necesariamente el cargo, el haber descuidado el poder militar de la nación.[2] Y en ese material de evaluación y prospectiva, publicado en setiembre de 2000 ─obsérvese la fecha─ , suscrito por los intelectuales orgánicos de mayor renombre, p. ej., William Kristol y Robert Kagan, se considera que el siglo XXI será un siglo american, ahora sí, exclusivamente propio. Para compensar el debilitamiento militar que creen ver, se preguntan por la aparición de un nuevo Pearl Harbor que dinamice y dé tonicidad al esfuerzo militar. Ya se sabe que el ataque japonés fue conocido de antemano y la dirección estadounidense “dejó hacer”, para “lubricar” el patriotismo que le permitiera al gobierno ingresar en la guerra en diciembre de 1941. Esto significó que la dirección político-militar estadounidense dejó morir a más de dos mil miembros de la Armada con el ataque “sorpresa” japonés.
Exactamente un año después, setiembre 2001, se produce una extraña invasión al territorio de EE.UU.: en un solo día los controles aéreos y antiaéreos habrían tenido cuatro fallos u omisiones; los dos aviones estrellados contra las dos torres principales del World Trade Center en Nueva York, el avión estrellado contra el Pentágono del que prácticamente no quedaron huellas y un cuarto avión que también burló todos los controles estrellándose en Kentucky al parecer por la lucha trabada a bordo entre asaltantes y pasajeros y probablemente tripulantes.
Si EE.UU. hubiera tenido tal nivel de control aéreo durante su último medio siglo, nos tememos que no habría seguido en pie tanto tiempo. Cuatro omisiones de ese calibre ─por sus consecuencias, tres─ en un día es un poco mucho. Aunque también sabemos que EE.UU. hasta ese momento se había perfeccionado en desatar conflictos o combatir “enemigos”, en prácticamente los cuatro puntos cardinales del planeta pero siempre fuera de fronteras. Tal vez esto último explique la oportunidad que pueda haber tenido Al-Qaeda, el responsable oficial del desastre en cadena del 11/9.
Lo cierto es que luego de las atrocidades de setiembre de 2001, con ayuda o sin ella, sobreviene una seguidilla de medidas restrictivas a las libertades políticas y personales, tanto en la vida cotidiana como en las disposiciones de los derechos civiles, como la ya mencionada Patriot Act. Más grave aún fue el avance de políticas de justicia por mano propia que el elenco de poder que domina los resortes de la mal llamada democracia estadounidense descargó sobre sociedades ya victimadas, como Afganistán primero e Irak después.
Las disposiciones que acompañaron estas invocadas vindictas dejan ver otros asuntos. Así por ejemplo, cuando EE.UU. ocupa militarmente todo Irak se emite una orden, obligatoria para sus campesinos (entre paréntesis, pertenecientes a la agricultura más antigua de la humanidad): deben adquirir todas sus semillas con Monsanto. Mataban dos o tres pájaros de un tiro: luego de quebrar al estado y a la sociedad iraquí, EE.UU. quebraba una agricultura tradicional y refractaria a los “avances” de los emporios tecnológicos impulsados sobre todo desde EE.UU. A la vez, la invasiòn le daba una mano a la “patriótica” Monsanto para hacer obligatoria la adquisición de sus semillas (en gran medida transgénicas, y por lo tanto vendibles a través de “un paquete tecnológico” que incluye por lo menos biocidas que permiten (exclusivamente) la sobrevida del cultivo transgénico.
Otro buen ejemplo de que la devastación primero y la ocupación después de Irak tenían otras motivaciones lo expresa claramente la disolución de casi todos los ministerios del Irak laico y dictatorial del BAAS, como por ejemplo los relacionados con la educación o con la cultura del país. Casi todos, porque la intervención de EE.UU. preserva dos ministerios que consideran claves: el de Seguridad y el del petróleo. Obviamente, no para Irak, despedazado, sino para EE.UU.
Algunas de estas medidas del ocupante resultaron, como bien explica Naomi Klein,[3] contraproducentes para los mismos invasores. El jefe de la ocupación, el encargado de implantar “la utopía empresaria” según la definición de Klein, Paul Bremer, despidió con asco, sin preaviso ni indemnización, a los 400 000 soldados del ejército iraquí. Fue de entre ellos que brotó con fuerza la resistencia militar. Porque los despedidos abandonaron los cuarteles pero se llevaron las armas, pequeño detalle.
Resistencia creciente que demostró que el paseo militar inicial, devastador y todo, no borró el país, el viejo Irak para rehacer uno al gusto de los mandos estadounidenses; Klein nos recuerda que tras 900 empresarios matados y 12 000 heridos, EE.UU. cedió en sus pretensiones de renacimiento iraquí à la american (ibíd.).
La invasión a Irak no fue algo aislado ni único sino apenas un eslabón en la virtual militarización de enormes zonas, que vemos en constante ampliación. Tenemos el despliegue cada vez más planetario de las fuerzas militares de EE.UU.
Nick Turse,[4] investigador y periodista estadounidense, ha hecho un relevamiento de las bases militares yanquis en los cinco continentes verificando que en 2015 han llegado a estar en 135 estados (en 2010 estaban en unos 75, claro aumento respecto de principios de siglo, en que tenían tropas en unos 60 estados). Los fondos para tales despliegues ─política de “nenúfares” incluida (bases pequeñas, múltiples y móviles)─, son cuantiosos (en miles de millones de dólares anuales).
Turse revela el pensamiento de Joseph Votel, comandante del SOCOM (Comando de Operaciones Especiales, por su sigla en inglés); transcribimos a Turse citando a Votel: “Lo que queda claro es que SOCOM prefiere operar en las sombras en tanto sus misiones y su personal se expanden por todo el planeta pero sin que se le preste mucha atención. ‘La cuestión principal es que SOCOM resulta ser una fuerza global. Apoyamos a los comandos de combate donde quiera que estén, no estamos atados a las fronteras artificiales que habitualmente definen las áreas regionales en que actuar. Así que lo que tratamos de hacer es operar a través de tales fronteras’.” (Votel en el Aspen Security Forum). Como se desprende de la cita, las fronteras “ajenas” los tienen sin cuidado.
La cantidad de estados “transitados” e inspeccionados por “las fuerzas especiales” de EE.UU., el monto multimillonario en dólares de tales movimientos, tienen que ver con un desarrollo cuantitativo. Veamos algo, si cabe, más grave; el desarrollo cualitativo de la militarización planetaria.
En junio de 2015 el Ministerio de Defensa de EE.UU. sacó a luz un Manual de Leyes de Guerra en el cual el Pentágono establece la ominosa categoría de “beligerantes no privilegiados”.
La terminología de “beligerantes no privilegiados” alude a la presencia en los “teatros de conflicto” de periodistas que no vienen acreditados por el ejército de EE.UU. Una forma de afirmar que sólo la historia oficial es la valiosa o, al menos, la posible, la aceptable para quienes trazan las pautas de dominación. Con lo cual se combate toda actividad periodística independiente. Es el adiós a los free-lance (para ni hablar de los periodistas que pertenezcan a otro bando).
Las atribuciones que los militares estadounidenses se otorgan son imperiales: “Esto significa que periodistas pueden ser matados como cualquier soldado enemigo en tiempo de guerra.” (ibíd.).
Las eventualidades que despliega el parte militar son llamativas. Se califica a periodistas no llevados al “teatro de operaciones” por ellos mismos como “sujetos a detención”. Al parecer ni falta hace tipificarle un delito, como sería espionaje. “Una vez calificado como beligerante no privilegiado puede ser detenido, si se lo captura. Y si la captura no es posible, podrá matársele con drones, tal vez, en otro estado.” (ibíd.)
Estamos todavía esperando que la SIP o alguna de esas corporaciones que dicen defender la libertad de expresión, comenten algo…
Antes de este sinceramiento ya habían pasado hechos sumamente anormales, como cuando los militares estadounidenses balearon y/o cañonearon el hotel Palestina en Bagdad, en el cual, en abril de 2003, residían decenas de periodistas extranjeros. El fuego graneado y lógicamente no contestado acabó con las vidas de José Couso y Taras Protsyuk, camaró-grafos español y ucraniano que únicamente filmaban. Pareció ya entonces que se había tratado de una acción deliberada, una suerte de pena de muerte por no estar embedded.
Ése es un aspecto. El otro es plantearse si la noción de “beligerante no privilegiado”, como vimos en relación con periodistas, no se puede hacer extensiva a otros participantes en una guerra, como por ejemplo al cuerpo médico y de enfermería o, en zonas de combate, aunque no se trate de “el campo de batalla” a, por ejemplo, maestros y personal asistencial atendiendo a civiles afectados.
Sobran antecedentes que hacen pensar que las fuerzas estadounidenses eliminan, por ejemplo, la asistencia médica que no esté previamente aceptada o acreditada por ellos. Baste pensar en el último episodio trágico a este respecto; el bombardeo aéreo del hospital de Kundus, también en Afganistán, a cargo de Médicos sin Fronteras. El ataque aéreo reiterado en varias pasadas sobre un hospital, que no arrojó “terroristas” muertos, ni siquiera combatientes muertos, pero sí más de una decena de médicos de dicha asociación voluntaria asesinados, y otros tantos pacientes. Todo ello pese a que Médicos sin Fronteras informa cada pocas semanas de la ubicación de sus emplazamientos asistenciales a todas las fuerzas beligerantes, incluso al Ejército de EE.UU.
Hasta aquí hemos reseñado sucintamente algunos despliegues militares desde EE.UU. Pero la elite planetaria que articula buena parte de las relaciones de nuestro presente se apoya en lo policiaco-militar como lo ha hecho siempre el poder; como ultima ratio. Hay otros mecanismos de poder que se ejercen antes y más regularmente que el recurso de la fuerza. Como explica Naomi Klein[5] el neoliberalismo fue entrando en las sociedades periféricas de la mano de los más fuertes despliegues de lo que llama política de shock; en los casos menos traumáticos, se trata de la privatización y extranjerización de servicios sociales esenciales y cotidianos como el agua, la electricidad, las jubilaciones; medidas “puramente” económicas, que se han descargado sobre los países menos empobrecidos de Europa oriental, de la América mal llamada Latina. En algunos casos, esas mismas medidas han sido enfrentadas en la calle y han debido retroceder, como fue con el intento de privatizar el agua en Bolivia.
En el mundo árabe y en África así como en algunos estados sud- y centroamerica-nos y de la Europa Oriental más devastados, la implantación de tales recetas ha sido manu militari, como se ha visto en Egipto, Libia, Siria, Nigeria, Malí, Haití, Honduras, Ucrania y tantos otros sitios. Y la receta aquí viene con asesinatos, a menudo colectivos, implantación del terror sobre toda una sociedad, saqueo a precio vil y otras lindezas de la globocolonización. En todos los casos, con una financierización de las economías.
El señorío del dólar, con su expansión teniendo a los marines como brokers, resulta lógicamente fortalecido. En realidad, más que fortalecimiento del dólar, que es una moneda sin respaldo (perdió el anclaje oro hace casi medio siglo), lo que vemos es un debilitamiento generalizado de otras monedas o el curso forzoso de la moneda de facto sin fronteras.
Hay un aspecto digno de tomar en cuenta con el curso, la omnivalencia del dólar. En tanto todas las restantes monedas nacionales son emitidas por sus respectivos estados (con solvencia o sin ella, es otra historia), el dólar, la moneda “nacional” de EE.UU., es acuñada y puesta en circulación por un organismo público-privado. Como si fuera el último grito en materia económica (pe-pé). Pero dicho organismo, la Reserva Federal, fue fundada, o mejor dicho refundada, en 1913, hace más de un siglo, bastante antes de esta última moda público-privado.
La Reserva Federal es una suerte de ONG con representantes del estado pero fundamentalmente de bancos privados. Los doce bancos principales de EE.UU.
En un tiempo, esa dirección banquera correspondía al dominio político que las capas wasp ejercían en EE.UU. Pero desde mediados del s. XX y durante estos primeros años del s. XXI se han ido produciendo diversos desplazamientos. De acuerdo con Wolfgang Freisleben,[6] que nos aclara que “corre el rumor pero no está comprobado oficialmente”, unos dos tercios de las acciones de la Reserva Federal pertenecen a lo que podríamos llamar genéricamente la banca judía (Rotschild, p. ej.). La UE detenta, según esta esti-mación, una sexta parte de dichas acciones, la banca nacional japonesa la mitad que la europea (8%) y queda un 13 % aproximadamente de las acciones a las cuales Freisleben no le ubica titularidad. Al menos expresamente, en la R.F. no se le reconoce titularidad accionaria a capitales africanos, asiáticos (salvo Japón), “latinos” o “hispanos” (en la acepción estadounidense, los habitantes de la América al sur del Río Bravo, como por ejemplo Evo Morales).
La presencia judía en la cúspide económica del estado más poderoso del orbe es significativa, y como todo el mundo la reconoce y nunca se la menciona, es, propiamente, un secreto a voces. Que, por ejemplo, le da un sentido especial al hecho de que en el ya citado “Rebuilding America’s Defenses”, aproximadamente la mitad de las 27 firmas de los intelectuales sean judíos (La población de origen judío de EE.UU. se estima en un 2%…)
La condición de judío en este caso merece otra precisión: se trata de miembros de la élite estadounidense muy vinculados a Israel; son o funcionan como sionistas.[7]
Todos estos datos, cuantitativos están íntimamente relacionados con la enorme influencia del Estado de Israel en el gobierno de EE.UU. y la fortísima correspondencia entre decisiones políticas estadounidenses y la voluntad política israelí. Ariel Sharon[8] solía decir que tenía al gobierno de EE.UU. en un puño y no era una baladronada.
Veamos entonces este otro ejemplo de estado de excepción permanentizado, que consideramos característico de nuestro tiempo, junto al sheriff mundial que acabamos de reseñar: Israel constituye todo un modelo de neomilitarización generalizada. Con enorme incidencia planetaria. Su diminuto territorio y escasa población hace su relevancia mucho más significativa.
Israel
Si examinamos el desarrollo de su industria militar y de los servicios policiales, todos englobados en un único rubro; la seguridad (que ha dado lugar a que Jeff Halper[9] califique al EdI como una “sociedad segurocrática”), resulta muy significativo que un estado comparativamente tan pequeño ocupe semejante protagonismo en la producción legal y reconocida de armas en el mundo (aparte del tráfico ilegal, que en muchos casos puede ser aun mayor). Respecto del tráfico legal, SIPRI,[10] de Estocolmo, revela: “El número de estados que informan al instrumento normalizado de la ONU para la presentación de informes sobre gastos militares ha caído de la cifra récord de 81 en 2002 a 49 en 2012.” Y que si bien los informes desde Europa tienen una tasa algo más alta de presentación de tales informes, no existen los de “Oriente Próximo (0 de 14 estados).” En este último listado brilla Israel por su ausencia.
Las precisiones de SIPRI nos hacen pensar que sus propias tablas sobre participación de los diversos estados en el tráfico de armas son inseguras. De todos modos, aun con el faltante de las operaciones encubiertas, el EdI figura como décimo productor mundial de armas detrás de nueve estados muchísimo mayores y más poblados que el EdI con sus 6 millones de judíos (no tenemos en cuenta a la población árabe porque en este rubro, precisamente, Israel no la tiene en cuenta ─impedida de hacer hasta el servicio militar, tan obligatorio en el país─). En rigor, la población árabe que vive o sobrevive en el EdI es más bien considerada blanco de las prácticas militares y segurocráticas israelíes; cobayos.
Pero además del comercio legal de armas que estima SIPRI, y del inestimable tráfico ilegal de armas, Israel ha desarrollado una “industria de la seguridad”; prisiones a cielo abierto, una suerte de industria de la población concentracionaria que suele promocionar, como en el caso de las armas, con certificados de “probado experimentalmente”. Una ingeniería de muros, empalizadas, bloqueos de ruta, alambres de púas, embretamiento de población enlenteciendo sus desplazamientos cotidianos, retenes, pasos bajo control, disuasivos químicos y mecánicos para aherrojar y humillar poblaciones. Los sistemas de control y seguridad así ofrecidos se valorizan a los ojos de ciertos dirigentes y poderosos del mundo entero (no es ninguna casualidad que un estado teocrático islámico, como Arabia Saudí, con la cimitarra degolladora de su escudo e intolerancia acorde, mantenga tan buenas relaciones con Israel).
Al respecto es revelador el lenguaje. Volvamos a Halper: observa que los palestinos están depositados en los territorios que habitan. Es decir, bajo el control absoluto de las fuerzas de ocupación israelíes. No disponen por sí ni del territorio, ni de sus edificaciones, ni de sus medios de subsistencia, ni siquiera del agua. Hasta el minigobierno que los rige cotidianamente, la Autoridad Nacional Palestina, es una red tejida por el Estado de Israel para reprimir la resistencia palestina con personal palestino (la ANP recibe fondos de la UE y de Israel, e instrucción policiaco-militar del ejército de EE.UU.). No es una casualidad semántica que el calificativo de que están depositados sea exactamente el mismo que usaban las fuerzas militares y policiales en las dictaduras del Cono Sur para con sus secuestrados. Como pasó durante la pesadilla argentina desde mediados de 1975…
Israel ha confundido total y deliberadamente las funciones policiales y militares aunque conserve formalmente reparticiones públicas diferenciadas.[11] Por eso la policía allana de noche, de madrugada, de manera habitual hogares palestinos, para llevarse, por ejemplo, detenidos-secuestrados a niños (que no estaban in fraganti que es el único momento en que la policía civil en sociedades civiles podría detener).
Esa modalidad acerca los procederes de la seguridad israelí a los que caracterizaran el régimen soviético con su pretendida omnipresencia.
El aire militarista de la sociedad israelí ha llevado a algunos analistas a considerar su semejanza con la sociedad espartana. Sin embargo, si además del perfil militarista y castrense atendemos también a los rasgos segurocráticos, entendemos que hay un parentesco mucho más actual con el nazismo (tiene también marcadas diferencias además del obvio rechazo por la persecución nazi y los asesinatos a los judíos). Un rasgo común, empero, es la consideración de “los otros” como enemigos; una desconfianza radical hacia lo ajeno. Y el desprecio consiguiente.[12]
Israel ha convertido su proyecto de asentarse en las bíblicas tierras de Sion en una enorme “ventaja comparativa” al comercializar su know how sobre cómo dominar, aplastar y/o administrar poblaciones consideradas ajenas (en la vieja terminología nazi se distinguía los herrenvolk ─sociedades de amos─ del resto, esclavizable).
Este diseño social se ha ido profundizando con el tiempo, aunque algunos de sus rasgos eran visibles desde ”la más tierna infancia”, como algunos kibutzianos llegaron a darse cuenta al descubrir, en “tiempos pioneros”, que la ayuda que recibían de los natives no era por simpatía ni por apoyo mutuo sino por temor…
Una de las vías de profundización de este racismo programado pasa por la educación imperante en la sociedad israelí.
Volvemos a Jonathan Cook, periodista británico asentado en Nazareth (Cisjordania) que acaba de publicar un análisis de la penetración militar en el estado sionista: “En Israel el ejército y las escuelas trabajan mano a mano, dicen los maestros”.
“Los militares son parte integrante del sistema educativo”, afirma. Y cita a Amit Shilo, activista de New Profile: «El militarismo está en todos los aspectos de nuestra sociedad, por lo que no es sorprendente que sea predominante en las escuelas también» (…) «Nos enseñan que la violencia es la primera y la mejor solución para cada problema y que es la manera de resolver nuestro conflicto con nuestros vecinos«.[13]
Respecto de “los vecinos” (es decir, los habitantes de esa tierra, Palestina, en los últimos mil años que incluye todo el actual Estado de Israel), resulta altamente significativa la relación del estado sionista con el idioma árabe.
Dentro de lo que los israelíes llaman Israel, el idioma árabe es la segunda lengua, cuantitativamente hablando. Cook explicita que unas 300 escuelas están siendo utilizadas como experiencia piloto para la presencia militar en la educación primaria. Con ejercicios como: “tarea para los alumnos israelíes: frustrar un ataque terrorista inminente en su escuela. Pero si quieren tener éxito primero deben encontrar las pistas que utilizan palabras claves que han aprendido en árabe.” Un investigador, Yonatan Mendel, citado por Cook, aclara: “la enseñanza de la lengua árabe en las escuelas judías de Israel está determinada casi exclusivamente por las necesidades del ejército israelí.”
Por eso mismo, la inteligencia militar (Telem) diseña “gran parte del plan de estudios en árabe.”
Porque “el objetivo de la enseñanza de árabe es educar a los niños para que sean útiles en el sistema militar, capacitarlos para convertirlos en oficiales de inteligencia«. Ésa es “la razón por la cual el ámbito de los estudios árabes se hizo «libre de árabes»”, nos aclara Mendel.
“Libre de árabes” es una traducción literal, equivalente a la alemana judenrein; “libre de judíos”, consigna nazi por excelencia, tristemente famosa. Una traducción al castellano semánticamente más neutra sería sin árabes, sin judíos. Pero “libre de árabes” es la expresión cotidiana en Israel, que revela el perfil ideológico de la sociedad israelí, que va ciertamente más allá de lo apartheid hacia una presunta pureza.[14] Análogamente, el proyecto nazi excluía de la sociedad a los judíos pero contaba con eslavos y latinos como razas al servicio del herrenfolk.[15]
En los planes de estudio de árabe, nos aclara Cook, citando a Mendel, son tareas habituales “hurgar en la vida sexual, problemas de dinero y enfermedades de los palestinos.”
Afortunadamente fueron cartas de algunos militares judíos, las que denunciaron tales contenidos y sus motivos, lo cual revela que hasta los sistemas de dominación más sofisticados cuentan con la objeción de conciencia de sus integrantes más sensibles e íntegros: “La información ayudaba a la ‘persecución política’, ‘reclutamiento de colaboradores’ y ‘empujar a partes de la sociedad palestina contra sí misma’.
Pocas veces podemos registrar sistemas de poder más distorsionadores, humillantes y exactistas; con pretensiones político-ideológicas, que dejarían verdes de envidia a Calvino, por ejemplo, o en tiempos modernos a cualquier Stroessner, Suharto, Mussolini, Massera, Pinochet o Franco.
Vale la pena acotar que desde 2014 se han llevado “los estudios obligatorios” del “Holocausto” a los jardines preescolares.[16] Dado el devenir de la cuestión nos consta que cuando las autoridades mencionan al “Holocausto” no se refieren al conocimiento de las atrocidades cometidas por los nazis contra judíos (y otras minorías étnicas, sexuales, biológicas), sino a la definición de “Holocausto”, con mayúscula, que con enorme conoci-miento de causa establece Norman Finkelstein, “como representación ideológica del holo-causto nazi […con] una conexión, si bien tenue, con la realidad […en] su mayor parte inservible; no constituye un tributo al sufrimiento judío sino al engreimiento judío.” [17] Vale la pena precisar que esta nueva versión de “El Holocausto” arranca en EE.UU. en 1967, impregnada de espectacularidad hollywoodense y es eje nodal de la política israelí.
Otra pequeña perversión semántica acerca del plan escolar que citáramos, con el ejército en las escuelas es su nombre: “Ruta de Valores”.
El análisis de Cook da pie a la interrogante, que se ha formulado más de una vez, sobre si Israel es una sociedad que tiene un ejército o un ejército (“de Defensa”, sic) que tiene una sociedad.
Analizando los rasgos del daño que las fuerzas de EE.UU. ejercen con sus “nuevas leyes de guerra” (pos 2001), vimos el tratamiento que dispensan a periodistas no embedded, a maestros y elencos sanitarios. Israel tiene exactamente el mismo comportamiento que EE.UU.
Con respecto a maestros y personal que atiende niños en situación de peligro bélico, baste recordar las veces que el ejército sionista ha descargado sus bombas sobre escuelas de la ONU en la Franja de Gaza, por ejemplo, matando alumnos y maestros (y refugiados en el edificio). Tanto en las escuelas como en los hospitales la excusa ha sido: tiraban tiros desde allí.
Y la pregunta que uno se hace es si aquellos humanos que vivían en la tierra que Yahvé les habría entregado en exclusividad a quienes tendrían los títulos de propiedad de una inmobiliaria celestial, que se aferran a seguir viviendo en esa tierra porque han vivido en ella “apenas” unos mil años, no han devenido homo sacer de nuestro tiempo. Junto con los periodistas que se han dedicado a informar del despojo de tales humanos, y con los maestros (algunos designados por la ONU) que han asumido su profesión entre “los condenados de la tierra”, y con aquellos médicos que han decidido que es más importante aliviar el dolor que acomodarse a prescripciones del poder. “Gracias” a la prescindencia de la ONU, la indiferencia mediática y los “mediadores deshonestos”.[18]
BRASIL, MÉXICO, COLOMBIA, HONDURAS… todo el mundo
Que hayamos abordado con cierto detenimiento la situación y el destino de seres humanos bajo las banderas de EE.UU. e Israel, expresa únicamente el peso aplastante, transnacional, que consideramos tienen las elites de poder de tales estados; la discrecionalidad del poder en todo el mundo convierte los estados de derecho en estados de excepción con demasiada frecuencia y prontitud.
Estadísticas que grupos de derechos humanos se han tomado el triste trabajo de llevar nos revelan que en Brasil, por ejemplo, racismo policial mediante, mientras que los llamados negros y pardos (es decir, no blancos) constituyen menos de la mitad de la población y los varones a su vez constituyen también algo menos de la mitad de la población del país, los jóvenes varones negros son el 77% de las víctimas de las balas policiales (de la policía militar en primer lugar; un cuerpo represivo compuesto mayoritaria-mente por blancos). Tendríamos así identificado una suerte de homo sacer brasiliensis.
Esa condición está vigente en Honduras para activistas ambientales, referentes de pueblos originarios y periodistas, por ejemplo.
Los asesinatos masivos de campesinos refractarios a los paramilitares, los “falsos positivos” y toda la gama represiva de la “Israel de América Latina” ─según la definición de Colombia del extinto Hugo Chávez─ explica que alrededor de un octavo de toda la población haya abandonado sus lugares de residencia, huyendo tras los devastadores ataques de los “asistidos técnicamente” por los ejércitos de EE.UU. e Israel.
México tiene el triste “privilegio” de tener 27000 (¡veintisiete mil!) seres humanos “sin paradero”.[19] Brasil, México, Colombia, Honduras, son apenas exponentes de esa impunidad que nos convierte a todos en víctimas potenciales, a todos porque el poder de nuestro tiempo deviene sin transición en estado de excepción aun invocando su carácter democrático. Por eso, la mención de ejemplos es apenas eso, porque no nos referimos a estados en particular, ni a sus habitantes, sino a todos en cualesquiera estados en que vivamos… sólo que en algunos casos y situaciones, la excepcionalidad se da con mayor frecuencia.
Por eso, extraemos apenas algún otro pasaje del informe anual de Amnistía Internacional (23/2/2016): “En Nigeria y Camerún, las operaciones militares y de seguridad se caracterizaron por detenciones arbitrarias masivas, reclusiones en régimen de incomunicación, ejecuciones extrajudiciales y tortura […].”
Entendemos que un rasgo de nuestro presente es que la excepción es la norma, como lo ejemplifica un pasaje del mismo informe apenas más abajo, aunque lo haga referido al África (por cuyo motivo suprimimos el listado particular): “La rendición de cuentas por los crímenes de derecho internacional cometidos por las fuerzas de seguridad y los grupos armados fue escasa o inexistente en países tan dispares […].”
En resumen
La discrecionalidad con que cuentan los poderosos del planeta traduce lo que formuláramos inicialmente, de que todos estamos siendo llamados a la condición de homo sacer, porque el poder en otro tiempo limitado por la geografía, la escasez de recursos y las limitaciones tecnológicas, hoy nos alcanza a todos, en todo el planeta.
Y la globocolonización en curso nos enfrenta a una brutalización, de la cual sus responsables no están eximidos mediante el ardid de considerar al nazismo como el non plus ultra del mal y el maniqueo recurso de que si no es nazi no es malo. Winston. Churchill, conservador, colonialista y racista, fue lúcido al respecto.
Sin anteojeras tendríamos que ver lo que realmente está en juego. E ir haciendo lo que podamos para enfrentar este futuro pesadillesco.
notas:
[1] Figura del derecho romano según la cual alguien era condenado y podía ser matado por cualquiera sin constituir delito, pero a la vez, no era pasible de ser sacrificado en rituales religiosos.
[2] Bill Clinton habría descuidado muchos flancos, al parecer hasta de su cuerpo. El affaire Monica Lewinski resultó para algunos una celada.
[3] The Shock Doctrine, 2007.
[4] “US Special Ops Forces have deployed in 135 nations”, Tom Dispatch. Hay traducción al castellano, mía, “Las Fuerzas Operativas Especiales de EE.UU. desplegadas en 135 naciones”, <www.rebelion.org>, set. 2015.
[5] Ob. cit.
[6] “Los secretos del sistema de Reserva Federal de EE.UU.”, Horizons et Débats, no 12, Zurich, 14/1/2008.
[7] La condición de judío como la de cristiano, protestante, musulmán, chiíta, no califica a toda una comunidad humana. Porque hay toda una gama dentro de la población judía, p. ej., que va desde cierta prescindencia respecto del poder financiero hasta la ajenidad y el rechazo radical. Hay judíos que han decidido desmarcarse por entero del sionismo, de Israel, de la religión judía, como tantos nos hemos desmarcado de lo cristiano que nos alberga “tradicionalmente” (y que muchos confunden con “naturalmente”).
[8] Con su sobrenombre o nombre de guerra, “el carnicero de Sabra y Shatila”.
[9] War Against the People (Guerra contra la gente) cit. p. Jonathan Cook: “En la guerra sin fin contra el terrorismo, todas las personas estamos condenadas a volvernos palestinas”, 6 set. 2015. Halper, judío norteamericano residente en Israel, es, desde fines del s XX, director del Israeli Committee Against House Demolitions, una organización de resistencia a la política de atropello y abuso del régimen sionista contra la población palestina.
[10] Instituto Internacional de Estudios para la paz de Estocolmo (por su sigla en inglés).
[11] En todo caso, la diferencia se conserva para judíos, pero no para palestinos, la mitad de la población que gobierna el Estado de Israel.
[12] Sólo el desprecio explica comportamientos que han sido reiteradamente denunciados de cómo, por ejemplo, cuando los militares israelíes ocupan viviendas “por razones de seguridad”, viviendas que si retornan a sus moradores, éstos suelen recibirlas totalmente desvencijadas, con roturas varias, con estropicios en el equipamiento y con una “firma”, altamente significativa: dejar excrementos en alfombras o cajones de la cocina o el dormitorio.
[13] Observe el lector si esto no es una clase magistral de nazismo.
[14] Como toda sociedad capitalista y de clase, Israel necesita subalternos, asalariados y siervos, pero no quiere los “de entrecasa”; en todo caso, como cualquier sociedad central, prefiere proveerse de la periferia planetaria; allí están filipinos, camboyanos, vietnamitas para complementar las necesidades del mercado de mano de obra de Israel.
[15] Otro rasgo en común perceptible en los ceremoniales nazi y sionista: un cierto culto a la belleza, a la pureza, identificada con la blancura.
[16] J. Cook, Inside Israel, 1/10/2015.
[17] The Holocaust Industry [La industria del Holocausto], Verso, N.Y., 2000. El autor tuvo a casi todos sus parientes vivos durante el 3er. Reich, asesinados en guetos y campos de trabajo devenidos de exterminio.
[18] El calificativo para EE.UU. y sus sucesivos gobiernos matrizado por Naseer Aruri definiendo “El rol de EE.UU. en[tre] Israel y Palestina”, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2003.
[19] Amnistía Internacional, Informe anual 2016. Sabemos que entre ellos se incluye, p. ej., los 43 asesinados de Ayotzinapa y que existen muchísimas fosas comunes, es decir de N.N.