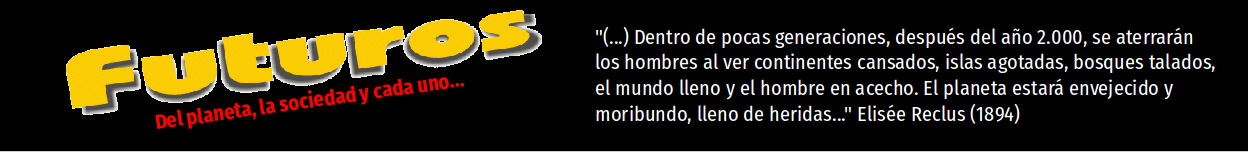por Luis E. Sabini Fernández.
Algo no termina de ensamblar en nuestro tan modernizado mundo, pletórico de derechos o tal vez de declaraciones de derechos, y en singular combate contra la cosificación de la mujer, el sexo por puro sexo, y con adquisiciones culturales tan trascendentes y superadoras de lo animal, lo tradicional…
Los piropos están empezando a resultar “abuso de poder”, acoso. Y mirar, por ejemplo, el trasero de una mujer, cimbreante, rítmico, “cadeiras bamboleanchis”, como dicen Les Luthiers, es, para la inmensa mayoría de las mujeres hiperaggiornadas, una mirada cosificadora, una mirada de res, diría siguiendo a Bo, Armando, y su Carne.
Hay allí, escondida, agazapada, un aporía. Porque al mismo tiempo que avanza la lucha contra el machismo (y sus derivaciones o manifestaciones más degeneradas, como la violencia, la violación y el asesinato de mujeres), la mujer ha ido desplegando su corporeidad, en general acentuando la mostración de sus curvas.
Hay quienes con acierto observan la fijación de la mirada (masculina) en el culo. Pasan por alto la exhibición cada vez más marcada del trasero femenino en la calle. Para no decir en la playa, donde los glúteos finalmente se han liberado, con mucha mayor “libertad” que los senos.
¿Cómo conciliar dos sentidos tan contradictorios? ¿Tenemos que “ver” cada vez menos como “animales” a quienes se nos presentan, cada vez más como hembras?
Por descontado que es libertad de la mujer aceptar o no la mirada, alguna forma de encuentro. Mostrar curvas agradables no implica ponerlas a disposición de cualquier macho deslumbrado.
Aceptando este punto de partida, no deja de ser igualmente conflictiva la contradicción que señalamos antes; aquello de una mostración cada vez más libre (y sugerente agregaría, sabiendo “los palos” que podré recibir) y de una crítica, muy feminista, a la mirada cosificadora del hombre.
Así miradas las cosas, constelaciones culturales tan ajenas y tenidas muy en menos en Occidente, como la islámica, tienen en este punto un lenguaje, una intercomunicación más directa y sincera: las mujeres que tienen su hombre, muestran la cabellera sólo a él ─y conociendo el valor erógeno de esa parte del cuerpo se entiende─, las mujeres con sus ropas talares no envían mensajes eróticos, al menos generalizados y a toda hora. Con tantas coberturas al cuerpo, los ojos se van convirtiendo en el vehículo de los mensajes amorosos. Lo que no sé es si tal intercomunicación ha hecho más felices a sus titulares… y titularas.
Lo cierto es que nuestro mundo cotidiano, digamos rioplatense, nos tiene a mal traer. Porque a los varones nos hace incluso anhelar mujeres que ya sabemos muy bien relacionadas con su pareja, sus hijos, pero deslumbrantes en su andar, en su presencia, al punto que no podemos menos que admirarlas. Y lamentar no tener ni un reojo de consuelo.