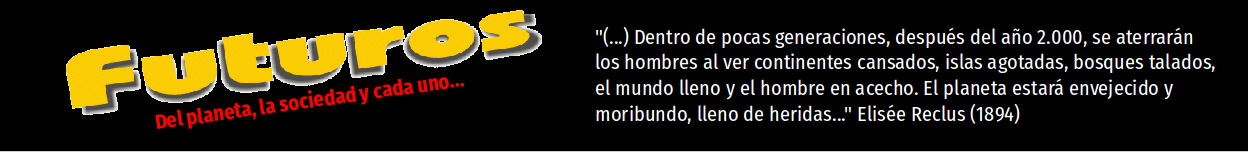por Luis E. Sabini Fernández
Alejandro Nario: aprobación de nuevos transgénicos fue «un error importante». Montevideo Portal.
El director de DINAMA, Alejandro Nario, ha lamentado la aprobación de algunos nuevas variedades transgénicas sin aplicar el principio precautorio, sin atender necesidades propias del país, como p. ej. en el caso de la aprobación de un maíz que se sembrará solo para atender un mercado exterior, que poco y nada dejará al Uruguay, salvo, eso sí, los residuos químicos propios de los cultivos agroindustriales.
Nario lamenta pero aclara, apresurado, que él no está en contra de los transgénicos. Análoga actitud cuando habla de la calidad del agua, por ejemplo en el río Negro, ante el uso proyectado de UPM de esa corriente; quiere estar atento a la calidad del agua, y aclara que lo hace porque se trata de una corriente pequeña, que si se tratara de una celulosera al borde del Atlántico, no le importaría −lo dice risueñamente− que vertiera al océano la cantidad de tóxicos sin preocuparse de ello.
Nario nos aclara así que no es ecologista ni lo quiere ser. Y que es, en cambio, un partidario de los desarrollos de la agroindustria. Acepta dicho desarrollo pero lo quiere hacer con cierta prolijidad. Sus fundamentos ideológicos, los del FA, no le permiten ni vislumbrar la trampa ecológica en que la tecnoindustria, ésa sí fundamentalista, nos ha ido encajonando a prácticamente a toda la humanidad y muy particularmente a nuestro país.
Ni se le pasa por las mientes que la catástrofe ambiental que el planeta está viviendo, con una pérdida de biodiversidad planetaria ya muy perceptible, que el daño generalizado al mar océano que todos los investigadores y oceanógrafos testimonian con dolor y desesperación,[1] con todos los trastornos climáticos (como que nieve en el Sahara y que el casquete polar ártico esté a punto de desaparecer), que todo el aumento de radiactividad que está afectando a todos los seres biológicos, incluidos los humanos; que la aparición de enfermedades nuevas o la expansión de otra no nuevas; que la ya comprobada crisis de fertilidad de incontables especies incluida la humana, no son bendiciones bíblicas como algún optimista quisiera creer, tampoco son todas medidas arbitrables y dominables mediante los avances tecnológicos (que existen, ciertamente, y mejoran muchos aspectos, pero que son totalmente insuficientes y hasta contraproducentes ante otros).
Nuestro hombre quiere mejorar los procedimientos productivos. Pero en rigor, sus recaudos no resultan sino una coartada para poder aceptar con elegancia la ofensiva de la agroindustria. Que no es por cierto, local; proviene del centro planetario.
Concretamente los cultivos transgénicos se implantan a mediados de los ’90[2] y eso se lleva a cabo por el USDA, el Ministerio de Agricultura de EE.UU. (con su gerente de tareas, Monsanto). Y desde allí se difunde la orientación general, universal. Desde esa red de organizaciones tecnocientíficas surgirá la cantidad de papers suficientes para atiborrar los recaudos de Nario.
Un buen ejemplo es lo que ha pasado con cierta toxicidad del glifosato, el herbicida más usado del mundo entero. Durante años, desde fines del s. XX, diversos investigadores han estado advirtiendo sobre su toxicidad, carácter cancerígeno incluido. Finalmente, en marzo de 2015 el IARC (Agencia Internacional para la Investigación sobre Cáncer, por su sigla en inglés) que es un ente asesor de la OMS, declara: “que el glifosato es probablemente cancerígeno”. Con esa medida observación se le quita al glifosato su aura de inocuidad tan cuidadosamente cultivada por Monsanto y el USDA durante tantos años.
¡Para qué! Monsanto salió de inmediato –pese a que se ha comprobado judicialmente que varias de sus aserciones han resultado falsas o más bien fraudulentas− con el comentario que el glifosato era menos peligroso que el alcohol (una curiosa manera de hablar de su inocuidad).
Observe el lector: la OMS aceptó tipificar al glifosato como peligroso luego de más de 15 años de reclamos fundamentados en diversas investigaciones. Un año más tarde –apenas uno− la OMS da marcha atrás con su dictamen.
¿Cómo es posible? Porque en los meses posteriores a la bendita declaración de no inocuidad, un Comité Conjunto sobre Residuos de Pesticidas (JMPR, por su sigla en inglés), que también es un ente asesor de la OMS, desechó el dictamen de IARC.
Pero ¿qué es el JMPR? Un ente reconocido por la OMS, constituido por técnicos a título personal, que se dedican a “recomendar límites máximos para residuos de plaguicidas” [sic]. Reparemos en cuán lejos estamos de una agricultura que promueva la salud: el JMPR se limita a promover, en todo caso, el menor envenenamiento posible.
JMPR es la coartada que tiene la industria para contaminar legalmente. De ella se vale, ciertamente Monsanto (y tantos otros consorcios con envenenamiento “bajo control”). Con técnicos reconocidos institucionalmente pero designados por su interés o posición personal.
No podemos dudar de su funcionalidad. Y de la fineza auditiva del USDA para remolonear con las críticas al glifosato y tener tanta presteza ante los “sobreseimientos”…
Con el avance de la globalización, que reconoció un fuerte empuje con el colapso soviético, la orientación general y las particulares de cada estado nacional han quedado cada vez más incluidas, o sumidas, en lo que algunos llamamos globocolonización.
Basta ver cómo los alimentos transgénicos entraron manu militari en Paraguay o en Brasil para reconocer la escasa autonomía política que hemos tenido en la periferia para decidir. El llamado a la modernización, a la tecnificación, a la integración, implica el pasaje de una agricultura de pequeña o mediana escala a una de grandes dimensiones. Y el apuro para esa conversión ha sido tanto que, por ejemplo, en Argentina, en 1996, se aprueban los primeros “eventos transgénicos” en idioma inglés, aunque el idioma oficial del país seguía siendo –oh maravilla− el castellano.[3]
La agroindustria, el fruto más ponderado de la modernización, fue concebida en términos económicos acordes con las necesidades de una sociedad de grandes dimensiones y con muchos intereses fuera de fronteras (lo que en lenguaje tradicional se denominaba, imperiales). Consiste en la aplicación de grandes baterías de máquinas de gran porte, que cosechan y separan los granos; que requieren de grandes llanuras (el modelo fue diseñado en EE.UU. pensando precisamente, ‘en las praderas norteamericanas y las pampas argentinas’).[4]
En un país ondulado, como el nuestro, los rendimientos de tal modelo bajan sensiblemente (por eso el gobierno uruguayo se aviene a recibir sojeros agroindustriales argentinos y los tratan con guante de seda, para que no pierdan tanto de sus draconianas ganancias… lo hacen “regalando” nuestra tierra y agua, a precio vil). Es la misma razón por la cual los campos de concentración para vacunos que se han “popularizado” en Argentina (con el nombre, inglés, claro, de feed-lot) no han prosperado tanto en Uruguay.
Nuestro país podría lograr grandes rendimientos no adoptando la modalidad de escala de la agroindustria sino adaptándonos a nuestras propias dimensiones, apostando más a establecimientos más pequeños y con cuidados más personalizados. Transformando la consigna turística “Uruguay natural” en un objetivo socioeconómico (y político, cultural y, sobre todo ambientalmente amigable).
El ejemplo de lo acontecido en 2017 en Canelón Chico, Canelones, donde un productor agroindustrial contaminó haciendo uso de “sus” herbicidas una corriente de agua que envenenó a todos los agricultores de medio porte aguas abajo, dedicados a la producción local de alimentos debería funcionar de contraejemplo para nosotros.
¿Qué sentido tiene apostar en Uruguay a commodities que Argentina o Brasil pueden decuplicar o centuplicar respecto de nuestros volúmenes casi sin esfuerzo? Apostar en cambio a specialities nos facilitaría los rendimientos, la calidad alimentaria y nos aseguraría un mercado sabiendo que, por empezar, todo el mercado europeo está muy sensibilizado ante la contaminación alimentaria, y que pagan de muy buena gana precios mucho más altos con alimentos más sanos.
Claro que para eso, tendríamos que recuperar la calidad del agua que teníamos antes del ingreso “al mercado global”, cuando el agua en nuestro país era de buena calidad y el suelo uruguayo era uno de los territorios mejor irrigados del planeta (Uruguay tiene un porcentaje de fertilidad de la tierra entre un 84% y un 93%, según estimaciones; uno de los más altos del mundo; pensemos que a China se le atribuye un 10%).
La irrigación todavía, grosso modo, la tenemos. Pero, ya sabemos, no alcanza.
Apostar a las specialities no nos permitirá recibir los dólares que “abundan”, pero que en rigor suelen recaer en yates puntaesteños, en apartamentos neoyorquinos. Porque a la inmensa mayoría, apenas si nos llegan.
Dejar de beneficiar a la agroindustria es no apostar a que el dinero trabaje por nos, apostando al trabajo y de pequeña escala. Claro que eso nos impele al trabajo de calidad y, paso previo, a la formación profesional correspondiente.[5]
El precio político, cultural, que significa la apuesta a la agroindustria masiva es la satelización que, como sociedad uruguaya, sufrimos. No es en absoluto un fenómeno o un rasgo particular nuestro; es característico de las economías periféricas u subalternas.
La pregunta es si con el modelo globocolonial, podemos mejorar la calidad de vida de la mayoría, es decir de todos nosotros, los uruguayos. Si cada vez vivimos mejor, nos expresamos mejor, comemos mejor, tenemos mejor asistencia sanitaria.
O si por el contrario, se ensancha la brecha y estamos construyendo una sociedad con hiperricos y privilegiados (que son, cada vez más extranjeros) y una creciente porción de la población cada vez más segregada o excluida, con bajos ingresos, aun entre los que tienen trabajo…
Ya vimos que, por lo visto, no bebemos mejor.
[1] Julia Whitty, oceanógrafa estadounidense, “The Fate of the Ocean”.
[2] En los ’70 en EE.UU. se inicia experimentación transgénica pero inicialmente para producir medicamentos en gran escala.
[3] Argentina tiene el dudoso privilegio de haber sido el único estado nacional que acompañó a EE.UU. en la producción de alimentos transgénicos en el siglo XX.
[4] Dennis Avery, Salvando el planeta con plásticos y plaguicidas, Hudson Institute. El título no encierra la menor ironía.
[5] El primer censo universitario del país, 1968, reveló una estructura profesional e “intelectual” que es suicida para un país integrado: Uruguay disponía entonces de 8000 estudiantes de abogacía (el ejercicio profesional daba trabajo a una octava o décima parte) y 300 estudiantes de agronomía, que era entonces, como ahora y tal vez más, el eje de nuestra actividad económica.