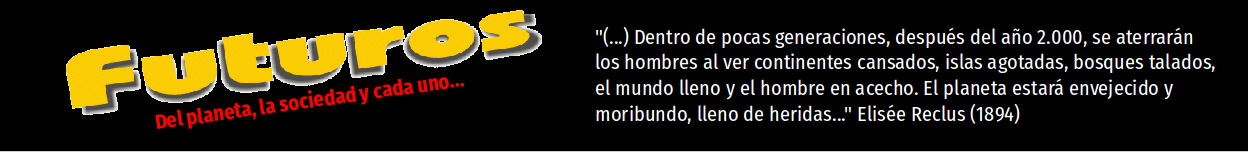por Luis E. Sabini Fernández –
Sumamente ilustrativa es la “reacción moral” que les ha acometido a sionistas escandalizados por las novedosas exigencias de la administración Biden al Estado de Israel, en lo que atañe a “derechos palestinos”.
Nos tememos que el mismo Biden debe estar también escandalizado. Pero es expresión de los tiempos que corren, tan democráticos, tan pluralistas, tan antirracistas, tan apegados al “pensamiento correcto”… este “aire de época” ha metido a Biden y a su equipo progre en este berenjenal ideológico y táctico.
Ya no tenemos un Teddy Roosevelt que elegía la política del garrote para enderezar la fila de naciones satélites, ya no tenemos un Winston Churchill que se vanagloriaba de gasear “negros retobados” o de bombardear sus aldeas; ya no tenemos (por lo menos en la arena política), a un wasp de pura raza que proclame con fundamentos éticos, religiosos y científicos que a la raza blanca dios le ha encomendado la tarea de guiar y/o domesticar a las otras razas (o quitarlas del medio, si molestan más de la cuenta).
Una escandalizada Caroline lo expresa con todas las letras: “Informe del Dpto. de Estado niega terminantemente que el estado judío tenga el derecho de imponer sus leyes a los ciudadanos árabes.” [1]
Prosigue Caroline: “Veamos, por ejemplo, la sección del informe acerca de los esfuerzos de Israel para combatir las tomas ilegales de los beduinos en el sur de Israel. De acuerdo con la oenegé israelí Regavim que documenta las construcciones árabes ilegales: la minoría beduina israelí ha ocupado tierra en la zona del Negev más extensa que Jerusalén, Tel Aviv y Bersheva unidos… Unos 82 mil beduinos –menos del 1% de la población israelí– han ocupado unos 150 mil acres [60 mil ha]. El otro 99% de Israel reside en unas 232 mil acres [algo menos de 100 mil ha]. Caroline emplea la comparación de Regavim pero no dice que lo que habitan los beduinos es un desierto en el cual con minimalismo sobreviven humanos allí, y que los otros millones que habitan Israel lo hacen en otras condiciones radicalmente distintas, urbanas, industriales.
De acuerdo con Hashomer Hadahash, otra oenegé israelí, ‘que protege las tierras rurales israelíes del terrorismo agrícola árabe [sic], los beduinos se han convertido en bandoleros que reclaman paga por protección.’
Caroline lleva con empeño el discurso a la inversión de lo que verdaderamente ha acontecido. Si no fuera históricamente deleznable habría que aplaudir la construcción de semejante libreto.
Repasemos: Caroline ve “esfuerzos de Israel para combatir las tomas ilegales de los beduinos en el sur de Israel”. Sin embargo, los beduinos han habitado esa región –el desierto de Négev– unos cuantos siglos antes de que los sionistas en el s XX decidieran apropiarse de ese territorio. Caroline habla de toma “ilegales” porque los beduinos no han usado el derecho del ocupante; sin duda, el sentido común ancestral jamás les habría aconsejado usar ese derecho, porque el derecho del ocupante no rige para que lo ejerciten los ocupados: los beduinos ocupan porque saben a ciencia cierta o a experiencia vivida con el colonialismo, que los reclamos judiciales de los “originarios” no existen; si existen no son reconocidos.
Así que los palestinos en general, beduinos o no, carecen en Israel de todo amparo legal; por eso a palestinos a quienes se les arrebató la tierra (y generalmente mucho más) no se les ha reconocido derecho alguno en Israel, pese a todas las disposiciones “internacionales” en favor de refugiados, que obligan a los estados a diversos resarcimientos, que Israel jamás ha cumplido.
Hasta el diario israelí Haaretz ha informado que ’el 95% del agua disponible en la Franja de Gaza no sería potable y estaría mezclada con aguas residuales y plaguicidas’.[2]
¡Cosas veredes, Sancho! Mencionar tantas veces “el terrorismo árabe” sin señalar los disparadores; lo que ha hecho el sionismo a lo largo de las décadas y ahora ya de los siglos es –precisamente– ejercer terrorismo sobre la población palestina árabe, para seguir despojándola de sus tierras; arrancando de cuajo naranjos, vides y olivos algunos centenarios; arrojando aguas servidas de sus poblaciones hacia la tierra costera en que vive, por ejemplo, la población de la Franja de Gaza; impidiendo a campesinos y pobladores palestinos atesorar la escasa agua de lluvia y aplicando “torniquetes” por el estilo. Invadiendo sus aldeas, que palestinos mantienen con apego a sus cultivos en pequeña escala tratados con esmero, tan distantes de los proyectos agroindustriales que se impulsa en la moderna Israel, cargados de agrotóxicos.
Esta curiosa invocación a derechos humanos de parte de violadores sistemáticos y de muy larga data es una muestra de lo difícil que es alcanzar acuerdos con cierta justeza, dignidad.[3]
¿Qué es lo que ha disparado esta ola de quejas, advertencias, reconvenciones? Un señalamiento, apenas, del presidente estadounidense Biden sobre procederes israelíes ante los beduinos, por ejemplo, “ignorando su estilo seminómade de vida”.[4]
Hay, empero, otros puntos de fricción, que podrían explicar tanta molestia.
Pramila Jayapal, miembro de la Cámara Baja de EE.UU., ha provocado un cortocircuito cumpliendo el papel del niño pequeño que preguntó en voz alta en el desfile ¿por qué el rey está desnudo? Entonces, la verdad se hizo inevitable, incontenible.
La demócrata de origen indio Jayapal, morocha, dijo una palabra: que Israel era “racista”. Solo eso.
En su cámara salieron muchísimos otros demócratas a negar semejante afirmación y se dedicaron a pasar la mano por el lomo de la entidad, ya no mítica sino bíblica, que han auspiciado y protegido (invirtiendo las relaciones habituales, ese ente bíblico les ha dado de comer a la inmensa mayoría de congresales de EE.UU. bajo la forma de siempre generosas dádivas).
En las huestes demócratas se forjó un cuarteto de mujeres críticas a la conducta de Israel hace unos pocos años, que ha devenido últimamente de ocho miembros (ahora mixto), bautizados como “la Escuadra”. Pero recordemos que los congresales demócratas en EE.UU. son ahora (que están en minoría) 212. Y que haciendo una simple regla del tres, vemos que la Escuadra” no llega ni al 4% de ese “cuerpo” legislativo…
Pero la indignación de Caroline Glick no tiene freno y eleva el discurso como inversión de la verdad a nuevas alturas.
Sostuvo que: “Biden se ha insertado en las peleas domésticas israelíes acerca de los procesos judiciales como nunca lo había hecho hasta ahora el gobierno de EE.UU.” [5]
Esta afirmación de Glick es presuntamente cierta; lo que llama la atención es la ceguera militante de la comentarista para siquiera atisbar si los israelíes se han insertado en las peleas domésticas estadounidenses acerca de una cantidad inmensa de cuestiones; la violencia en países musulmanes, los informes que resultaron falsos sobre armamento en países “no amigos”, los asesinatos del EdI de ciudadanos norteamericanos como Rachel Corrie o la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh; la expansión territorial israelí durante las visitas presidenciales estadounidenses; el control por empresas israelíes de la frontera mexicano-estadounidense, con “la asistencia” de, por ejemplo, el Golan Group, son apenas unos pocos ejemplos de la incidencia israelí en la vida y las decisiones de EE.UU. y sus habitantes.
Algunos investigadores van mucho más allá y hablan de una verdadera dependencia o sumisión estadounidense a manos de los que toman las decisiones desde Israel. Véase, por ejemplo, el enfoque de Gilad Atzmon, él mismo judío:[6] “Estados Unidos está dispuesto a sacrificar a sus jóvenes soldados, intereses nacionales e incluso su economía por Israel”. “Los grupos de presión israelíes parecen creer que en realidad son más poderosos y ciertamente más importantes que la constitución estadounidense”. [7]
Y dos intelectuales norteamericanos, John J. Mearsheimer y Stephen M. Walt, se preguntan y nos contestan: “¿Por qué los EE. UU. están dispuestos a dejar de lado su propia seguridad anteponiendo los intereses de otro estado? Podríamos suponer que el vínculo entre los dos países se basa en intereses estratégicos comunes o en imperativos morales muy convincentes. […] sin embargo, ninguna de esas dos explicaciones justifica la importante cantidad de material y apoyo diplomático que los EE. UU. proporcionan a Israel. En lugar de eso, el empuje de la política estadounidense en la región se debe casi totalmente a la política interna de los EE. UU., especialmente a las actividades del «Lobby israelí».” [8]
Con otra carga, decía lo mismo el carnicero Ariel Sharon: “Los judíos controlamos América y los norteamericanos lo saben”. No se equivocaba, aunque asquee tanta franqueza.
Estamos en una era de alta sensibilidad ante el escamoteo de libertades democráticas… propias.
Por eso, nos recuerda dolorido Weinthal, que: “La alegada interferencia de Biden en los asuntos domésticos de Israel ha sido una fuente de angustia entre algunos israelíes y en varios políticos republicanos aspirantes a la presidencia.” (ibíd.)
Biden no puede soportar tanto dolor y vejamen israelí: “le dijo a Herzog que le enviara a Netanyahu la convicción que el compromiso de EE.UU. [America, dijo], hacia Israel es firme y a prueba de balas.” (ibíd.)
Y para que la reconciliación sea plena, Biden ha prometido un ‘plan nacional contra el antisemitismo’.[9]
La Doble Alianza (que en realidad es una triple, con el Reino Unido) sigue incólume.
notas:
[1] Caroline Glick, ”The Biden Adminstration Sinister Turn Agains t Israel” (El gobierno de Biden hace una siniestra movida contra Israel), Newsweek, 24 marzo 2023.
[2] http://www.palestinalibre.org/articulo.php?a=60509.
[3] La violencia terrorista en Palestina se registra con asesinatos de comandos sionistas desde por lo menos la segunda década del s XX; los primeros atentados de ese tipo llevado a cabo por organizaciones palestinas datan de la séptima década del mismo siglo: durante medio siglo los palestinos fueron solo víctimas en el rubro abominable del “terrorismo”.
[4] Glick, ibíd.
[5] Weinthal, Benjamin. “Biden criticism of Netanyahu govt sparks anger as Israeli president set to adress Congress”, Fox News, 2023 07 19.
[6] No sólo judío sino originariamente sionista y creyente de su abuelo, organizador de violencia contra palestinos. Como conscripto, confiesa, tuvo el sacudón de su vida, porque conoció, entre sonrisas de suficiencia de sus pares, las jaulas –que él había tomado como perreras– en que albergaban a los palestinos más dignos o rebeldes; jaulones donde no se puede permanecer ni acostado ni parado. Y a la vez, conoció personalmente a palestinos encarcelados y muy dignos. Y el sacudón psíquico fue tan fuerte que abandonó primero el ejército, luego el sionismo y finalmente el país.
[7] La identidad errante, Editorial Canaán, Buenos Aires, 2012.
[8] The Israel Lobby and the United States Foreign Policy, 2006.
[9] https://www.vozdeamerica.com/a/casa-blanca-lanza-primera-estrategia-nacional-contra-antisemitismo/, mayo 2023.