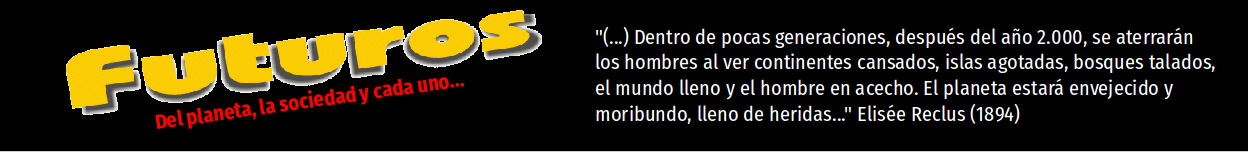por Luis E. Sabini Fernández
Estamos a un siglo del cambio político que dio lugar a la Unión Soviética, para muchos –y sobre todo en la llamada izquierda− a la instauración del socialismo en el planeta.
Parece fecha propicia para reexaminar una cuestión que ha sido abordada reiteradamente, aunque en general sin mayores resultados; ya veremos que la iconografía socialista es pertinaz (lo cual, por otra parte, no tiene porqué ser un defecto).
El socialismo ha sido una de las principales corrientes de pensamiento de la modernidad. Tras el Renacimiento y el acceso a todos los océanos por parte de la navegación de origen europeo, el mundo cambia.
La globalización, el sistema de intercomunicación humana que nos dejara a las puertas de esa modernidad, en los siglos XIV y XV tenía como Mare Nostrum, el viejo mar de los romanos; el Mediterráneo, entre África y Europa. En sus costas estaban los principales centros culturales y comerciales de lo que ahora llamamos el Mundo Antiguo, que se denominaba el Poniente, o en árabe el Magreb. Hacia el Asia, entonces, estaba el Levante, el Masriq árabe, las Célebes, el Mar de China.
Así, las bibliotecas de Alejandría en Egipto y la de Timbuctú en el actual Mali constituían centros de irradiación cultural, al que concurrían los intelectuales de la época. Por su parte, Gaza (actual Palestina), Fenicia (actual Líbano) eran nexos, portuarios, entre el Levante y el Poniente.
Con el arribo de la Corona Española a Abya Yala, en 1492, y la consiguiente toma de posesión que lleva a cabo Colón, asombrado de lo fácilmente esclavizables que son sus habitantes ─lo cual nos dice mucho sobre la mirada europea─, se va configurando una nueva globalización, ahora con el Atlántico Norte como nuevo Mare Nostrum.
En el nuevo eje Viejo Mundo-Nuevo Mundo, África es subalternizada, y Asia dejada a un lado.
Aquellas universidades que se habían ido forjando en Europa desde los siglos XII y XIII con un pensamiento cada vez menos teológico, iban dando lugar a un pensamiento civil y laico. La primera, la de Bologna, en el siglo XII y las de París, Oxford, Montpellier, Cambridge, Salamanca, Padua, Nápoles. Toulouse, Orleans, Siena, Valladolid y Lisboa en el siglo XIII, irán cambiando el eje de las preocupaciones intelectuales e ideológicas, alejándonos del pensamiento teocrático y acercándonos al abordaje de la realidad y la sociedad, el mundo de los vivos y carnales.[1]
Con el Renacimiento, la Ilustración, los enciclopedistas y el enorme empujón material que significa el aprovechamiento de las riquezas del Nuevo Continente, junto a una navegación que se independiza de las costas, se va configurando una actualización de la actividad intelectual, reconociendo e incorporando los avances científicos, en astronomía, física, química, biología, antropología, arqueología, medicina.
Los descubrimientos geográficos, gestan nuevos intereses en crónicas de viajes que van a su vez ampliando el conocimiento de las nuevas realidades sociales; en tales relatos se despliegan diversos planes o sueños de nuevas sociedades; en 1516 Thomas Moro, teólogo, crea Utopía y en 1602 tenemos a Tommaso Campanella, monje domínico, creando su Ciudad del Sol.
Se va socializando un ansia de vida diferente; lo que genéricamente conocemos como socialismo utópico ─del cual son ejemplos pioneros los relatos de Moro y Campanella─ irá configurando la cuestión política cada vez con mayor fuerza. Un rasgo común a esos sueños o ensueños sociales es un acentuadísimo autoritarismo; “liberar” al género humano será visualizado como el reino de lo exacto, el control absoluto, las decisiones objetivas, la regimentación total de la vida cotidiana.[2]
Así llegamos al s XIX. Para entonces, los planteos y aportes de Karl Marx resultan protagónicos dentro de las corrientes socialistas, en medio de un multitud de variantes, algunas incluso muy enfrentadas con los desarrollos marxianos o marxistas, como es el caso, sin ser las únicas, de las corrientes ácratas o antiautoritarias.[3]
El aporte de Marx, enfrentado al socialismo utópico, fue una nueva mirada sobre el acontecer social; las transformaciones sociales no son fruto de la voluntad de políticos, magnates o reyes; Marx fue contundente en explicar que existen causas ajenas a la voluntad que modifican y transforman las sociedades.
Después de Marx ya no se pudo insistir en el voluntarismo para las modificaciones políticas y sociales (aunque se siguió insistiendo), algo que había caracterizado a los socialistas utópicos pero no sólo a ellos. El aprender a ver, el tratar de analizar causas objetivas es su aporte fundacional para otra forma de entender la realidad y sus transformaciones. Pero Marx dio otro paso; algo habitual cuando se siente haber alcanzado una verdad fuerte, nueva; no limitarse al análisis de la realidad presente, sino inferir científicamente “el camino” que la sociedad habrá de tomar, según esas legalidades “independientes de la voluntad”. Por ello, con la audacia propia del pionero tachó a su diseño político de “socialismo científico”; una denominación que iba a tener fuerte impronta en un momento en que los desarrollos científicos estaban tomando enorme vuelo.
El abordaje que hizo Marx colocó en un mundo por venir la realización de las transformaciones socialistas.
A diferencia del debate político entonces existente en que se analizaba el pasado para entender el presente, Marx (y Engels) se plantean analizar, criticar y entender el pasado para conocer (inferir) lo futuro, lo que no existía entonces. Lo que otorgaba a esos “conocedores” un papel mucho más trascendente que el mero conocer; la undécima tesis contra Feuerbach, aun al margen de la dimensión temporal, apunta a una pretensión más incisiva: “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo.”
Junto entonces con la idea de un compromiso total con la transformación de la sociedad, todo fundido en un magma único −realidad, conocimiento de la realidad, protagonistas−, el pensamiento moderno –marxismo, positivismo− introdujo la idea de cognoscibilidad de lo futuro. Algo que desde el universo burgués, en ascenso, tuvo buena acogida.
Vale decir que en tiempos modernos, posmedievales y posrenacentistas, adueñarse de lo por venir empezó a ser concebible, deseable, sentido al alcance del discernimiento humano y tal aspiración se hizo común entre pensadores tanto burgueses como antiburgueses (tratando de ser fiel al espíritu de Marx, habría que decir posburgueses, puesto que Marx siempre apoyó el desarrollo burgués, sólo que no aceptó quedarse en él como el non plus ultra, característico de los intelectuales del novel capitalismo, como habría sido el caso de su maestro, G. W. F. Hegel).
La lucha de pobres contra ricos, por ejemplo, tan característica de tiempos medievales, perdía validez a ojos de Marx; ahora había que asumir, aceptar, propender que el rico fuera más rico para mejor desarrollar a su “enterrador”; el proletariado.
El conocimiento de lo futuro
La dimensión de futuro había sido aceptada hasta ahora, únicamente desde la magia, la cábala, la astrología. O en todo caso, “captada” desde lo mítico.
Pero Marx trajo la dimensión futura al más acá, a nuestro mundo. Consideró que había inteligido procesos, momentos, y que el desarrollo burgués, que provenía históricamente del medioevo, iba a desembocar, ineluctablemente, en el socialismo.
Esos momentos históricos se vehiculizaban con respectivas clases sociales y así como atribuyó el ascenso capitalista por sobre las viejas sociedades agrarias a los burgueses, análogamente atribuyó al proletariado el protagonismo de esa nueva, entrevista sociedad; la socialista.
En pleno siglo XX, el historiador suizo Bernhard Gröthuysen hizo un jugoso análisis del ascenso burgués en Francia, en los siglos XVII y XVIII. Que a mi modo de ver inhabilita toda la construcción histórica, marxiana o marxista, de secuencia aristocracia-burguesía-proletariado (que tanto se propagó en manuales de divulgación marxista militante como asumido por la intelectualidad socialista en general).
Gröthuysen se dedicó a analizar los sermones de los púlpitos de las parroquias provinciales francesas de esa época y advirtió ciertas legalidades: los sacerdotes estaban a menudo inquietos por la presencia, mejor dicho la ausencia, de unos vecinos que “olvidaban” los deberes religiosos… por trabajar. Eran señores, cristianos, pero tibios, que en lugar de cazar y dedicarse a las armas (como la aristocracia) o a la vida ultraterrena (como el clero), centraban su actividad en algo que hasta entonces sólo había sido una maldición que tenían que sobrellevar los pobres; el trabajo.
Allí estaban estos anómalos, con sus aparatos, de mensura, de óptica, de relojería…
Eran el núcleo burgués que se estaba configurando. No eran los aristócratas que vivían de sus heredades. O al menos, no solamente de ellas. Estaban gestando nuevos comportamientos. Pasado el tiempo, la banca, el comercio y las nuevas ramas técnicas generaron nuevas capas dirigentes que finalmente sustituyeron a la aristocracia… y en buena medida al clero.
Este ascenso burgués poco y nada tiene que ver con las profecías del ascenso socialista. Mediante la política. Porque lo que rastrea Gröthuysen no es un cambio político y masivo de una clase por otra; es más bien el surgimiento desde adentro de un nuevo tejido social y material dentro del viejo y carcomido, en vías de caducidad…
Sin embargo, la espera del socialismo a lo largo de todo el siglo XIX fue ganando terreno. Su advenimiento ─ése solía ser uno de los calificativos más usuales─ denotaba el carácter religioso, bíblico, de tales expectativas. Pero imaginado desde cambios más bien rotundos en las clases. Y materiales. No es raro; generalmente lo nuevo y lo viejo se entretejen y a menudo se hace difícil discernir lo nuevo dentro de lo viejo.
Pero lo decisivo de la investigación de Gröthuysen es la diferencia radical entre el surgimiento registrado por él y el advenimiento imaginado por la militancia socialista.
Tantas fueron las ansias depositadas en “el mundo nuevo” que cada episodio más o menos significativo fue entrevisto como el dichoso advenimiento. Así, la Comuna de París de 1871, después del ensayo general de la comuna de la misma ciudad en 1848, se sobreentendió como plasmación del proyecto socialista que significativamente se calificó como “primer asalto al cielo” (volvemos al mito redentor, propio de la religión en este caso cristiana o, mejor dicho, judeocristiana…).
La creencia en el advenimiento del socialismo se fue extendiendo por las sociedades europeas de finales del s XIX y principios del s XX a tal punto que intelectuales reaccionarios y antisocialistas compartían dicho visión (sólo que lamentándolo y no ansiándolo como los “socialistas”).
No es por lo tanto extraño que el enorme cimbronazo político que acabó con el zarismo en febrero de 1917, con el establecimiento de un gobierno “moderno”, antimonárquico, partidario de una actualización política democrática, que tuviera un andar agónico, incapaz de satisfacer las demandas populares, que incluían reclamos obreros como la ley de 8 horas, pero sobre todo, alimentos; enfrentar el problema del hambre cada vez más generalizada, que semejante gobierno pretendiera como finalidad, el socialismo.
Se podría decir que casi todo 1917 (febrero a octubre) fue el de una Rusia ya no imperial, pero carente de firmeza para seguir una política satisfactoria para masas cada vez más hambrientas y crecientemente conscientes de sus derechos.
Y en octubre [4] de ese año, propiamente revolucionario, tuvo lugar una suerte de golpe de estado (Lenin diciéndole a sus camaradas: ‘un día antes puede ser prematuro y fallido, un día después, resultar demasiado tarde’) donde los bolcheviques se hacen cargo de los principales resortes del estado ruso y del Palacio de Invierno, sede del gobierno provisional, casi sin disparar un tiro.
Los bolcheviques avanzan inmediatamente suprimiendo instancias democráticas, como el Parlamento ruso, la Duma, donde los socialistas revolucionarios de izquierda tenían la mayor bancada, que ideológicamente se identificaba con el campesinado ruso en tanto los bolcheviques, con su impronta marxista, creían encarnar al proletariado y se sentían totalmente alejados del universo campesino (esa impronta perdurará durante las siete décadas de gobierno “comunista” soviético…).
Así que una vez más, como en 1871, un sacudón social fue interpretado como advenimiento del socialismo; el cumplimiento à la lettre de la profecía de Marx.
Tanto es así, que pasados los setenta y tantos días de la toma de poder bolchevique, Lenin, pese a su habitual severidad, bailará conmemorando que ya habían sobrepasado los “días que había durado la Comuna” sin haber sido derribados… el ‘segundo asalto al cielo’ parecía mejor encaminado…
Y así, se sobreentendió que lo que se había instaurado en Rusia, con el golpe de mano bolchevique era un gobierno socialista. Y prácticamente la humanidad empezó a contar los días de la “Revolución Rusa” como pertenecientes al nuevo mundo socialista.
Es increíble con qué facilidad se puede generalizar, planetariamente, una confusión, un enredo semántico, una “verdad”…
Sin embargo, y más allá de toda fraseología revolucionaria, lo que se fue instaurando en Rusia ya con los zares decapitados, fue un régimen de creciente dureza y control social, no de obreros y campesinos, ni siquiera de obreros y soldados, sino de una dirección supremacista, que no admitía críticas ni diferencias, con el carácter inflexible de un Calvino, un Robespierre en acción, con la rigidez mental de las utopías archiautoritarias.
Con una pretensión totalitaria de enorme fuerza. Panait Istrati, indio, una visita pionera a la URSS a principios de los ’20, testimoniará la furia obsesiva de las primeras autoridades soviéticas de “registrarlo todo”, medirlo todo; los humanos, las vacas, pero también los árboles, ¡las lombrices! Con el presupuesto cientificista de que llegarían a soluciones “perfectas” teniendo todos los elementos a disposición. Algo que abonaba la idea de “mecanismo”.
Esos “datos” vendrían bien para los personajes “cientificistas” que ridiculizaba Gustave Flaubert en pleno siglo XIX −Bouvard y Pécuchet−, pero aquella “fiebre” a caballo del “socialismo científico” seguirá conformando la idea de lo por venir −embretándonos−ya bastante entrado el siglo XX…
El concepto de temporalidad en el socialismo
La experiencia histórica de los llamados estados socialistas, plantea una problemática filosófica que nos obliga a observar los conceptos propios de la temporalidad.
Todo el edificio soviético y las ampliaciones socialistas consiguientes se basan o se basaron en lo podríamos llamar la ‘profecía del socialismo científico’.
En política, en nuestras sociedades y vidas, colectivas y particulares, la cognoscibilidad de lo futuro no existe. Y su pretensión no nos guía a mayor conocimiento sino a mayor desnorteo.
Fueron el positivismo y el marxismo, sus teorías del conocimiento, las que introdujeron cierta equidistancia, una simetría dentro de lo temporal entre pasado y futuro.
Hace un siglo, los cursos de idioma castellano, al menos en España, enseñaban los artículos gramaticales de un modo altamente significativo en esta cuestión de la temporalidad, y con un enorme valor filosófico: se hablaba de el pasado y lo futuro. Justamente rompiendo toda “equivalencia” temporal, toda pretensión de tratamiento comparable. El pasado fue. Objetiva y categóricamente. Nuestra dificultad en todo caso consiste en asirlo, conocerlo. Por eso la complejidad de la labor de historiadores y todas sus ramas y actividades conexas. Por su extraordinaria diversidad, podríamos incluso sostener que el pasado es inabarcable y su conocimiento siempre perfectible.
De lo futuro, nada podemos inferir, registrar; en todo caso, abrir hipótesis, a veces muy fuertes. Pero aun en tales casos, es más que frecuente que “la liebre salte por donde menos se piensa”. Es un dicho popular, llano, de conocimiento empírico, pero no por ello menos sabio.
Pasado el auge filosófico del positivismo y el marxismo, desde fines del s XX se va fortaleciendo la conciencia de lo que designamos la incognoscibilidad de lo futuro; hay más y más filósofos que adscriben a esa idea, a tal punto que podríamos decir que, culturalmente ya pertenece a nuestro presente. Pienso en referentes culturales del peso del recientemente fallecido Zygmunt Bauman, por ejemplo, o Ernest Garcia, filósofo catalán, Ivonne Gebara, monja y filósofa brasileña, y hasta Joaquín Miras, que aun marxista sostiene, como los antes mencionados, el carácter incognoscible de lo por venir.
Como que ya no es el tiempo de las “etapas” que “nos” iban a conducir para desembocar en el socialismo; pienso en Pléjanov, en Lenin, Lefebvre… y tantos otros marxólogos y diamatistas. Ese tiempo, con el horizonte socialista “a la vista”, ha sido, culturalmente, borrado. Enhorabuena.
URSS
Tempranas visitas, como las de Fernando de los Ríos, socialista burgués y de Ángel Pestaña, anarcosindicalista, en 1919, españoles invitados para ir gestando una nueva Internacional diferenciada de la Segunda [5] mostraron que era idiota hablar de ‘control obrero de la revolución’ cuando lo visible y evidente era el control sobre los obreros…
Las manifestaciones opositoras fueron siendo ahogadas mediante la represión directa de la policía política (Tcheka o Cheka). Viktor Serge, un bolchevique, exanarquista, que curiosamente no adoptó el comportamiento del recién llegado y conservó el carácter díscolo, que probablemente tuviera en tiempos ácratas, recordará que la última manifestación política callejera, con críticas públicas al gobierno bolchevique, será el entierro de Piotr Kropotkin, octogenario, figura pública, geógrafo, zoólogo, anarquista, a principios de febrero de 1921. Se trató de una clara manifestación política bajo la forma de procesión portando un féretro, que agrupó, en lo más fiero del invierno, a decenas de miles de manifestantes (algunos estiman centenares de miles). De los anarquistas encarcelados, que ya se contaban por centenares, el gobierno bolchevique, para bajar la presión, autorizó concurrir al entierro a un puñado, menos de una veintena, mediante una excarcelación de 24 hs. Todo el acto; manifestación de hecho, entierro, estuvo vigilado por la Cheka. Al fin del día los anarquistas liberados serán reingresados a las prisiones de las cuales saldrá al exilio una exigua cantidad (algunos serán matados abiertamente y la mayoría conocerá la condición de desaparecidos…). Al mismo Kropotkin, el gobierno le rindió mínimos honores por sus trabajos como climatólogo, zoólogo[6] y hasta prometió el nombre de una calle, pero se negó a reconocer su actuación política, crítica.[7]
En marzo de 1921, tendrá lugar la represión masiva, militar, a la rebelión del soviet de campesinos y soldados de Kronstadt, ciudad-fortaleza, al fondo del Golfo de Botnia, que se insurreccionaron para alcanzar “la Tercera Revolución” (secuenciando febrero como primera y el segundo semestre de 1917 como segunda).
“─Mátenlos como conejos” dirá entonces el comandante en jefe del ya constituido Ejército Rojo, Lev Trotski. El ahogo de dicha desobediencia costará la vida de unos cincuenta mil insurrectos, refractarios y rebeldes.
El engendro soviético que tantos socialistas confundieron con la llegada del socialismo a la Tierra irá cosechando una pesadilla colectiva que fue anunciada permanentemente por militantes que iban de visita, a menudo ilusionados, pero que no estaban de antemano comprometidos con privilegios de diversa índole (becas, obsequios, viajes) o por quienes se animaban a analizar esa “edificación social” sin anteojeras.
La lista de objetores y desengañados es enorme (pero sin duda la de adictos e incondicionales fue, por décadas, mucho mayor). Aparte del puñado ya nombrado, mencionemos algunos pocos más cuyos nombres nos han alcanzado: V. Volin, B. Suvarin, P. Archinoff, J. Majaiski, B. Rizzi, A. Gide, entre los que revelaron verdades en la década del ’20 y aun antes. Y en la del ’30, A. Ciliga, K. Korsch, C. Berneri… El goteo continuará década a década; V. Kravchenko, V. González, hasta enterarnos −Stalin extinto−, de las principales obras de Alexander Solzhenitsyn, ésas sí muy difundidas en Occidente por el bien provisto campo anticomunista pro-occidental, por geopolítica, no por respeto a la verdad.
En los ’70, ya no estaban, muchos matados, los críticos del 17 y los de la generación revolucionaria de la década del ’20. En un pasado más reciente −nuestro presente para los veteranos actuales−, la URSS internaba en psiquiátricos a disidentes y refractarios al sistema soviético. Así se había modernizado, actualizado, “suavizado”, el sistema represivo que procuraba ahora simular su regulación total(itaria). Fruto posestalinista, la modernización escondía el ritmo terrorista de cárceles, internaciones concentracionarias y juicios sumarísimos para internación psiquiátrica.
Habiendo alcanzado el paraíso proletario o estando a punto de lograrlo, o mejor dicho, haciendo como si estuvieran a punto de, repitiendo mutatis mutandis las bambalinas de Potemkin, los dirigentes soviéticos no podían entender, o por mero afán de conservación de privilegios, aceptar, que alguien se rebelara ante el ordenamiento (llamado) socialista. Si alguien tenía tales planteos era porque estaba sencillamente loco.
Así, fueron internados en psiquiátricos algunos de los llamados disidentes, como Andrei Siniavski –el extraordinario analista, pulverizador del realismo socialista. En 1978, por ejemplo, es finalmente expulsado de la URSS un exinternado psiquiátrico, Piotr Bukovsvki, acogido en el país que también a mí me había aceptado como “refugiado político”; Suecia.
Bukovski, que estaba todo menos loco, vaticina en su presentación en su país de acogida, la inviabilidad a largo plazo de la URSS, explica sus trabazones internas, el estado anímico de la población, el papel devastador de la burocracia soviética y por todo ello vaticina que no puede durar más de seis años.
Imagino que muy pocos de los que lo escuchamos puedan haber aceptado, acordado, con semejante vaticinio. Bukovski jugaba con la fecha de Orwell, 1984. Sin embargo, muy poco tiempo después empecé a entender la justeza de su vaticinio. Por cierto que erró la fecha, pero si pensamos en las siete largas décadas del régimen soviético, que el mismo haya implosionado en 1991 y no en el pronosticado 1984 es apenas una minucia de siete años (y aun menos, porque el derribo del Muro de Berlín, en 1989, ya prefiguraba todo el desenlace).
El colapso soviético no significó la desaparición lisa y llana del llamado, mal llamado, “mundo socialista”. En esa década y en el resto del siglo XX, vimos regímenes socialistas como el albanés, el cubano, el norcoreano, el vietnamita, el intento moldavo, los proyectos bolivarianos. Y Cuba. Entrando ya en el siglo XXI, son muy pocas las formaciones estatales que se proclaman socialistas. Y cada vez a más distancia de lo que se denominara “socialismo real”.
Tirando el bebito con el agua sucia
Hecho este sucinto itinerario por los estados socialistas, entendemos fundamental diferenciar esa acepción de socialista, atada a los estados que se proclamaran tales, de otra que se atenga a diferenciar la propiedad privada de los medios de producción, por ejemplo, de la producción colectiva o social de esos mismos medios. El sentido del socialismo estriba en negar el sentido de la propiedad privada para entender los procesos materiales, biológicos, económicos y hoy diríamos ecológicos. ¿Se puede pretender, que tenga sentido la propiedad privada de la tierra, el agua, el aire? Y yendo incluso a aspectos más parciales, ¿se puede entender, aceptar circunscribir a la propiedad privada áreas como las de la salud o la atención de los pequeñuelos y los discapacitados?
La que entró definitivamente en crisis, entendemos, es la idea de socialismo anclada en el conocido “campo socialista”, países socialistas. Pero eso no inhabilita hacer una crítica radical, socialista, a la idea de propiedad privada.
Porque ya sabemos que la propiedad socialista estatal es abusiva. Pero ya sabemos que la propiedad privada es también abusiva.
¿Socialismo o socialismo?
¿Podríamos decir que “el mundo ha vivido equivocado”? Es aterrador, puede resultar presuntuoso proponerlo. Sin embargo, la humanidad ha vivido a menudo, en grandes porciones de la especie, de ese modo. Las creencias en el alma, en el infierno, en el dominio viril, varonil o masculino, han sido “ideas” compartidas por una mayoría, a menudo aplastante en amplios sectores de la humanidad. Sin embargo, cada vez nos suenan más falsas.
El socialismo fue una idea motriz de enorme propagación y trascendencia que se basa en una verdad de a puño, que ya hemos abordado: la propiedad privada daña el ambiente, la naturaleza y por consiguiente a todos nosotros. Pero la dura experiencia nos ha señalado que la propiedad colectiva, comunal, comunitaria, pública ─elíjase la preferida─ también daña al ambiente, a la naturaleza y, transitivamente, a nosotros mismos.
¿Qué recursos tenemos los humanos para distinguir verdad y falsedad, justicia e injusticia, olvido y memoria, lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, la libertad y el terror?
Lo más escalofriante del experimento soviético no es solo haberle atribuido un carácter ideológico pre-determinado sino que, durante décadas, en la humanidad hubo un gran contingente de población ─los comunistas─ convencido que allí se había instaurado el mejor de los mundos y aunque millones de tales cultores jamás pisaron los territorios “emancipados” constituyendo así un fenómeno de pura creencia, hubo sí varios, miles a lo largo de los años, y desde los más diversos rincones del planeta, que visitaron y convivieron con el universo soviético y testimoniaron convencidos que ése era el mejor mundo posible o al menos el camino hacia ese mundo. Aunque hubo quienes vivieron ese universo, o lo conocieron, y estaban exactamente convencidos de lo contrario.
En esa segunda humanidad, renuente al “logro revolucionario”, tenemos que distinguir entre quienes rechazan el experimento soviético luego de haber participado en él directamente, a veces como sostenedores, a veces como convivientes; población rusa, por ejemplo, o sindicalistas y socialdemócratas o luchadores antizaristas; gente como el ya citado Anton Ciliga, croata, con su formidable alegato El País del silencio y la gran mentira. Y quienes también repudiarán la URSS a partir de la propaganda anticomunista que desde Occidente y en particular, luego de 1945, desde usinas de poder en EE.UU. y Europa Occidental descargarán furibundas críticas anticomunistas. Estos segundos fueron en general reclutados por los aparatos ideológicos “occidentales”, como el Congreso por la Libertad de la Cultura, y su crítica al “campo socialista” aun, cuando llegaban a emplear buenos argumentos, obedecía a una estrategia de enfrentamiento del capital cada vez más mundializado contra un competidor, supuestamente anómalo.
Eran otros “cretinos útiles” tan penosamente idiotas como los que fabricara la maquina propagandística soviética. Una cosa es Ciliga; otra Commentary.
El capitalismo mundializado trató de unificar la oposición a la URSS. Pero los que conocieron 1917, los que pasaron por la experiencia traumática de Ucrania dividida en cuatro sectores político-militares (bolcheviques, machnovistas, petlurianos y zaristas, al menos entre 1917 y 1921), enfrentados entre sí, los que procesaron el levantamiento rebelde de Kronstadt en 1921 por la “Tercera Revolución socialista”, contra el viejo régimen y contra los bolcheviques; los que conocerán las prisiones que le hará decir a Ciliga que en 1930 los únicos lugares con debate político dentro de la URSS eran las cárceles, puesto que la vida social, económica, política de la URSS, estaba ahogada en terror, nada tienen que ver con el anticomunismo pos 2GM.
Cuento una cortísima anécdota personal para ver si puedo traslucir el grado de abyección en que se fue cayendo, tal vez lentamente.
Comienzos de la década de los ’80, reinado de las dictaduras militares occidentalistas en el Cono Sur americano. Mi situación entonces era la de refugiado político en Suecia. Europa era “chica” para nuestras medidas geopolíticas, y el nivel de ingresos generoso mirado con ojos rioplatenses.
Fui a conocer París. Algo que en los cuarenta largos años previos ni siquiera había estado en agenda. Allí residía una uruguaya hermana de un gran amigo. Refugiada política ella también. Fui a visitarla y resultó en pareja con un joven, también uruguayo y comunista como ella. Lo más llamativo para mí era que el consorte era un “rentado” .
Conocía y bastante concienzudamente el penoso y cómplice papel del PCU con los militares, torturadores, aunque la jerga partidaria los considerara “patrióticos”. Ese conocimiento estaba, para mejor, reforzado con el penosísimo y vergonzante papel que el PCA había tenido ante la dictadura militar argentina, en 1976 (antes y después). Tuve varios episodios, por mano propia, sobre todo en el universo carcelario, donde la política estaba mucho más explícita (como contara Anton Ciliga de las cárceles soviéticas de las décadas del ’20 y ’30).
En París, entonces, nos saludamos, nos presentamos y entramos a hablar de política. En las primeras de cambio, le confesé al funcionario que tenía una duda, que quería saber cómo se planteaba él, y podríamos decir hoy el PC(U), frente a la terrible realidad de la actividad concentracionaria soviética, el papel y el destino de los que habían ido a parar “a los campos”, de su vigencia, si persistían o si eran historia.
Era una pregunta que, hasta 1956 e incluso alguna década después, habría sido contestada con un arrebatado: −¡sos un agente de la CIA! o –¡sos un provocador!, ¿quién dirige tu voz de chirolita? Pero con el posestalinismo y cierto pesado aprendizaje democrático à la occidental, también podría haber sobrevenido un: “−Terrible problema que sufrió la URSS a causa del estalinismo; pero hemos aprendido que fue un error gravísimo, un horror inaceptable, y al día de hoy se han desmantelado todos los campos [no es de estilo seguir llamándolos de concentración].”
Tales eran las respuestas que esperaba según fuera más o menos eurocomunista, y pensaba como más probable la segunda estando “refugiados” en Europa… El rentado contesta: “─No te puedo decir, nada, es un tema que no conozco, no tengo la menor idea…
A lo que no tuve más remedio que contestarle: ─Entonces no tenemos mucho más que hablar. Porque te hice un pregunta medular y vos estás profesionalmente integrado a la organización responsable de semejantes comportamientos, de millones de seres humanos que me temo fueron masacrados por esa maquinaria ideológica que me decís que no conocés. No tengo idea cómo compaginás tu carácter de rentado con semejante prescindencia. Pero es cosa tuya. Pero entonces, no tenemos nada más que hablar.
Me levanté, y me fui. Contrariado por su total indiferencia, irresponsabilidad, aparatismo… la facilidad que tenemos los seres humanos para proteger hasta los comportamientos más miserables, crueles, atroces, si contamos con una coartada, un amparo, un taparrabos ideológico que apenas guarde nuestras “vergüenzas”….
Y esto es lo peor del siglo XX socialista. El desprecio por la verdad y la dignidad de nuestras vidas. Tal vez algo peor; nuestra aquiescencia, nuestra indiferencia. El abuso y cierta comodidad generalizada.[8]
Para remate, tanto el nazismo como el sionismo han invocado el socialismo en sus banderas… y el cuidado de sus prójimos.
Qué es lo nuestro, qué vamos a cuidar para no dañarnos a nosotros mismos, a nuestros prójimos…
La propiedad común respeta continuos naturales y culturales, pero no parece fácil ni seguro empeñarnos en esa senda.
Y de todos modos, los planteos ecologistas, gaianos, nos llevan a desconfiar radicalmente de la propiedad privada. Lynn White, Frederick Soddy, Andrew Kimbrall, Nicholas Georgescu-Roegen, Rachel Carson, Lars Berg, Joan Martínez Allier, Dahr Jamail nos llevan, nos señalan, si todavía queremos conservar el nombre, otro socialismo.
notas:
[1] Interesante anotar que la primera universidad noruega, país del primerísimo mundo, data del s. XIX; 1811, en Christiania, poco antes de que se fundara la primera en Uruguay, 1849.
[2] Escasa minoría de utopías no autoritarias dejarán también su marca en este nuevo universo ideológico; valga el Notices of Nowhere (que podría leerse como Notices of Now Here; es decir en lugar de Noticias de ninguna parte, Noticias de aquí y ahora), de William Morris. Y pocas más…
[3] Se le atribuye a K. Marx un deslinde, elemental y sin embargo significativo: habría dicho que él no era marxista, rompiendo lanzas por un pensamiento original.
[4] La “Revolución de Octubre” tuvo lugar el 7 de noviembre según el calendario desde entonces adoptado.
[5] Y de otros proyectos como la llamada Segunda y media Internacional…
[6] Autor de El apoyo mutuo, un abordaje de las relaciones interespecies e intraespecies que constituyó un enfoque diametralmente enfrentado al de Charles Darwin con su Origen de las especies. Con el capitalismo en auge y el industrialismo en su marcha triunfal, las tesis de Darwin se acomodaron mucho mejor al clima imperante; una forma “científica” de Homo homini lupus, de Thomas Hobbes, del capitalismo temprano de mediados del s. XVII. Con la mirada que hemos ido elaborando con la crisis ambiental a lo largo del s. XX, tiendo a considerar mucho más respetables y acertadas las tesis kropotkinianas. Carente de apoyos institucionales El apoyo mutuo ha quedado mucho más en la sombra. Sin embargo, la biología más reciente, ha captado la calidad científica de muchas de sus observaciones en tanto el darwinismo, vampirizado por el sistema dominante, ha sido usado como una suerte de neo-hobbesianismo.
[7] Kropotkin le escribió un par de cartas abiertas a Lenin criticando “el nuevo curso” y cabe pensar que al verticalismo bolchevique no le cayó bien, aunque se cuidó de reprimir a un octogenario famoso. El tributo institucional de la nueva dictadura se cumplió: efectivamente una calle moscovita recibió el nombre de Kropotkin. Ironía de la historia: ha sido el asiento de las juventudes bolcheviques (Komsomol) durante la era soviética.
[8] Un fenómeno de identificación y racionalización de similar ‘ceguera voluntaria’ podríamos rastrear en el fascismo y el nazismo, y hoy en día, en el sionismo.