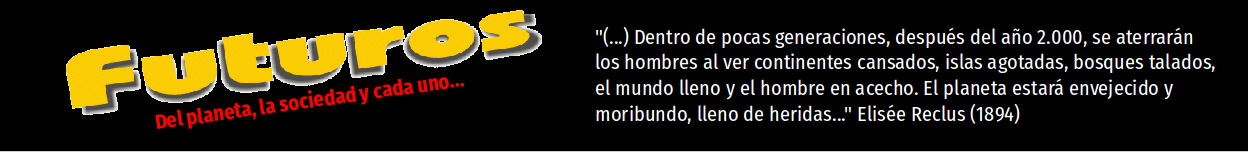Este es un documento sin más pretensiones que invitar a reflexionar; incluso al propio autor sobre un asunto que ha trastocado a todo el mundo (el ancho mundo, no el coloquial) desde comienzos del año 2020. Se trata de la enfermedad provocada por un virus de nuevo cuño que en octubre de 2021 ha infectado a 238 millones que se hayan podido identificar [1]con los tests de PCR o similares, ha costado 4.870.000 de muertos en menos de dos años[2] y ha implicado la inoculación de seis mil quinientos millones de dosis de vacunas[3], repartidas de forma muy desigual, ya que se declaran a esa misma fecha 2.810 millones con la pauta completa y 915 millones con pautas parciales a unos cuantas decenas de millones con una tercera dosis de alguna de las vacunas. Todavía se desconoce el alcance que pueda tener la dispersión de este virus y las variantes del mismo que van surgiendo a cada poco tiempo.
Por Pedro Prieto
Noviembre de 2021
El autor confiesa ser partidario, en general, de las vacunas, especialmente de las que se aplican con criterios médicos ajustados a cada situación de aquellas listadas en el Anexo 1, siguiendo las recomendaciones médicas listadas en Observaciones de ese Anexo y las que previenen efectivamente contra enfermedades graves a personas con alto riesgo de contraer esas enfermedades y sobre todo, cuando evitan clara y abrumadoramente el contagio a los ya vacunados y la transmisión del mismo por los ya vacunados a terceros; el autor confiesa entender que la Tierra es esférica y gira alrededor del sol y ser un afirmacionista de una medicina al servicio del ser humano. Si bien admite no ser un “negocionista” que acepta sin pestañear la escandalosa forma con que algunas multinacionales se lucran y hacen negocios con la salud humana y también admite no ser un “aceptacionista” a ciegas de toda información que aparece en los medios. Y trata solo de ser negacionista de la estupidez y la credulidad a ciegas. El autor declara no tener intereses ni en la industria farmacéutica, ni en ningún otro círculo de interés ni económico, ni mediático, ni ser proclive a la conspiración de poderes ocultos. El autor admite no ser un experto en farmacología, ni en virología ni en epidemiología pero dispone de cierto nivel de formación técnica y trata de aplicar y seguir el procedimiento científico de la forma más seria posible.
Pero dada la enorme trascendencia de esta enfermedad, devenida en pandemia y en la ingente diversidad de enfoques, solo considerando las fuentes oficiales y los medios de información masiva, que se suponen alineados con las fuentes oficiales, entiende que se hace necesario abrir un debate, por encima de la inmensa avalancha de datos que los ciudadanos hemos venido recibiendo, en la modesta esperanza de que podamos serenar la discusión y abordar el problema desde ángulos que se teme no hayan sido tratados con la necesaria profundidad y justicia.
La enorme disponibilidad de datos y la complejidad de este proceso pandémico, impide tratar con toda la profundidad necesaria este asunto, pero se intentarán centrar los principales temas donde se han observado la necesidad de aclaraciones o la aparición de contradicciones.
Confiamos en que este documento ayude a los lectores a mejor entender la pandemia y sus formas de tratamiento. Se abrirá por un limitado periodo de tiempo, un muro en el que los lectores puedan comentar sus opiniones y los puntos que vean erróneos o conflictivos en este documento, que puedan ayudar a mejorar el documento, pero obviamente, no se admitirán ni insultos, ni comentarios despectivos ni aportación de documentos, opiniones o críticas que no vayan soportados claramente por referencias académicas o científicas solventes.
Tratamientos tempranos. La ivermectina como primera piedra angular, piedra de toque y piedra de escándalo.
Desde que el Covid 19 se considera como una pandemia, a partir del 11 de marzo de 2020[4], el discurso oficial ha concentrado la mayoría de sus esfuerzos hacia la obtención de una vacunación. Sí se aprobaron por parte de la FDA estadounidense, algún tratamiento alternativo como el Vekluri o Remdesivir, hacia octubre de 2020[5], cuando los muertos por la pandemia ya eran considerables. El precio de ese medicamento resultaba prohibitivo para la inmensa mayoría de la población del planeta.
En sus etapas iniciales, incluso previas a la aprobación de la US Food and Drugs Administration (FDA) estadounidense, llegó a costar 3.120 dólares por tratamiento[6], lo que debió enriquecer considerablemente a la propietaria de este producto, la multinacional farmacéutica estadounidense Gilead. En alguna ocasión si se ha utilizado algún medicamento conrta el Covid que noes excesivamente caro, como la Dexametasona,un corticosteroide aprobado, por ejemplo, por el Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP por sus siglas en inglés) formado por expertos de las autoridades competentes de los diferentes Estados Miembros de la UE, entre ellos la Agencia Española de medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) , pero para aplicaciones concretas en pacientes con neumonía que requiere oxígeno y con carácter mucho más limitado que con el que se está utilizando la ivermectina por encima de las recomendaciones de la OMS en varios países, el más notable de ellos, la India.[7]
Curiosamente, hacia enero de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) rechazó el uso de este medicamento como antiviral adecuado para el tratamiento del Covid19.[8] [9] Esta es una simple muestra de la rapidez con que algunas organizaciones encargadas de velar por la salud humana, como la FDA estadounidense, aprueban ciertos medicamentos de costes imposibles para la mayoría de la población humana, pero son muy reticentes a dar el visto bueno a medicamentos más simples y mucho más asequibles.
Ello, por no hablar de los graves efectos secundarios que dicho antiviral provocó en el poco tiempo en que se estuvo utilizando para tratar el Covid 19, sin que nadie haya exigido responsabilidad alguna a los fabricantes y dispensadores y tampoco a las entidades que lo aprobaron tan rápidamente como antiviral contra el Covid19.
Aparte de este medicamento, muchos médicos preocupados y agobiados con la avalancha de enfermos con síntomas hacia centros médicos y sin apenas preparación, intentaron improvisar algunas medidas de emergencia para tratar a los ingresados. Se utilizaron respiradores, oxígeno y algún tratamiento más.
Médicos italianos empezaron a analizar fallecidos por el Covid mediante autopsias, que en algún caso se descartaron por peligrosas para los forenses (!!) (ver declaraciones del presidente del Colegio de Médicos de Madrid[10]) y descubrieron que algunos tratamientos no eran los adecuados, pero que otros podrían reducir la mortalidad considerablemente, cuando todavía no existían vacunas.
En el tratamiento temprano, cuando los enfermos se encuentran en fase vírica y no están tan graves como para acudir al hospital, tampoco las autoridades sanitarias han solido recomendar medidas preventivas racionales que pudieran mejorar el estado del sistema inmunitario; ni siquiera recomendar cosas bien conocidas como algunas vitaminas, el ejercicio físico, tomar el sol o llevar una dieta sana. Muy por el contrario, se decretó un confinamiento total, al menos en España, para toda la población, de al menos 93 días y después confinamientos parciales por un total de dos o tres meses más, que impedían el ejercicio y la toma de sol y aire fresco. Es una peculiar forma de entender los consejos de salud a la población. La OMS y las autoridades sanitarias de la mayor parte de los países occidentales no recomendaron ningún medicamento en esta etapa de tratamiento temprano de esta enfermedad[11].
Voces no escuchadas, poco escuchadas o ignoradas
En mayo de 2020 algunos doctores como Vladimir Zelenko https://vladimirzelenkomd.com/, Peter McCullough https://en.wikipedia.org/wiki/Peter_A._McCullough, Didier Raoult https://es.wikipedia.org/wiki/Didier_Raoult, Yudelka Merette https://atabales.net/doctora-expone-medicamento-contra-el-virus/ o Héctor Carvallo https://www.researchgate.net/profile/Hector-Carvallo-2 empezaron a utilizar protocolos de tratamiento temprano[12] basados en medicamentos aprobados para muchas enfermedades y bien conocidos como la hidroxicloroquina, la ivermectina y algunas vitaminas y minerales y reportaron reducciones en las tasas de hospitalizaciones y muertes por Covid de hasta un 85% [13]. Sin embargo, la OMS, la Agencia Europea del Medicamento (AEM o EMA por sus siglas en inglés) y la FDA no los autorizaron para el tratamiento del Covid y, a pesar de los meses transcurridos, siguen argumentando que no hay suficientes evidencias científicas para recomendarlos [14] lo que en la práctica supone prohibir o más bien no recomendar, que a los efectos prácticos es lo mismo, su uso salvo en ensayos clínicos). Sorprendente decisión para un medicamento que fue de los más prescritos en 2018 en EE.UU. con más de 100.000 recetas y con muy conocidos y limitados efectos secundarios y constatados efectos antivirales.[15]
A estas alturas, y después de decenas de ensayos clínicos [16] [17] [18] y de que varios países como India[19] , Japón[20] o México [21] hayan aplicado algunos de estos tratamientos a gran escala y con gran éxito[22] parece bastante probado que hay varios protocolos eficaces y seguros contra el Covid-19 que harían menos imprescindibles las vacunas, todos ellos basados en medicamentos existentes, baratos y no sujetos a patente. También se puede constatar que todos han sido boicoteados activamente por la OMS, la EMA y la FDA[23] [24].
Ya no resulta muy justificado, por mucho que se insista, que a estas alturas la OMS siga insistiendo en que “todavía no tiene suficiente evidencia científica de la efectividad de la ivermectina” porque es obvio que si tuviera el más mínimo interés en saber si es efectiva o no, ha tenido tiempo más que suficiente para analizar los muchos estudios realizados sobre este medicamento aplicado a enfermos de Covid en muchos centros y durante mucho tiempo y siguiendo protocolos y ensayos aceptables desde el punto de vista científico y médico con resultados positivos, como éste realizado por el Instituto de la Salud Global de Barcelona, mencionado ya en enero de 2021[25] y citado por Research Square.[26]. Carlos Chaccour es el investigador principal del ensayo realizado por la Universidad de Navarra.
Esto pone en evidencia más que probable prevaricación de estas instituciones médicas nacionales e internacionales y arroja cada vez más fundadas sospechas de colusión entre las grandes farmacéuticas y estas entidades contra los ciudadanos a los que se supone deben aliviar y tratar: cabe preguntarse si el Covid se hubiese convertido en una enfermedad que saturó los hospitales en las sucesivas olas y si resultan justificadas medidas excepcionales por no tratar a los enfermos tempranamente cuando se conocían tratamientos baratos y seguros que podrían haber salvado muchas vidas. No resulta muy difícil intuir que la razón, aunque tremenda, puede tener otras razones que las sanitarias: las autorizaciones provisionales en emergencia de las vacunas habrían sido posiblemente puestas en tela de juicio, si se hubiera reconocido que había tratamientos efectivos a la espera de una vacuna experimentada con todas las garantías.
Resulta muy difícil creer que algo tan relevante como la tenaz y continuada oposición a la realización de los tratamientos tempranos del Covid por parte de las principales autoridades sanitarias como la OMC la FDA o la AEM se haya dado, pero, en estos momentos, las evidencias a favor de ello provienen de bastantes científicos de todo el mundo (dos premios Nobel[27] y varios con un enorme currículo académico[28]) y multitud de médicos que los han usado en sus propios pacientes, o bien en ensayos clínicos permitidos y bajo control o incluso como en la India, Perú y otros países, de forma generalizada, incluso obviando de los dictámenes contrarios de la OMS, FDA o EMA y lo han declarado públicamente en foros como el International Ivermectin Day[29] o el International Covid Summit[30] (en el que se redactó una declaración firmada hasta el momento por más de 9.000 médicos en la que se denuncia que la supresión del tratamiento temprano puede constituir un crimen contra la humanidad[31]) .
Curiosamente, han aparecido hace poco dos tratamientos alternativos a las vacunas contra el Covid-19. Es muy sorprendente la diferencia en el tratamiento informativo de estos dos nuevos medicamentos frente a la ivermectina.
Se sugiere al respecto poner «píldora anti covid Merck» en los buscadores de Internet para verificar el apabullante tratamiento informativo positivo del medicamento de esta multinacional farmacéutica (la misma que desarrolló la ivermectina, ya libre de patente) a una pastilla que dice reducir en un 50% el efecto del Covid, sin siquiera haber acabado los ensayos. Y que se compare con el absoluto tratamiento informativo despectivo que se ha dado al uso de ivermectina para tratamientos tempranos de Covid. Luego, se pueden comparar precios, ya más escondidos en las noticias de apología de la pastilla: sobre la nueva píldora milagrosa son 700 dólares y la ivermectina 1 dólar.
Se sugiere hacer lo mismo con “píldora anti covid Pfizer” y observar los mismos tratamientos mediáticos favorables y esperanzadores, frente a los rechazos sistemáticos cuando se trata de la Ivermectina. Incluso admitiendo que la píldora de Pfizer está arrancando los ensayos preliminares y que lo hace con una población de apenas 2.600 adultos[32].
Esta muestra de servilismo y sospechosa parcialidad por parte de los grandes medios informativos, ante estas dos industrias multinacionales farmacéuticas, es para hacer pensar seriamente[33]. Más adelante se hablará sobre la identidad de los poderes económicos y financieros que soportan ambas gigaestructuras, tanto farmacéuticas como mediáticas, que comprometen seriamente la exigible independencia respecto de los ciudadanos a los que deben tratar.
Los verificadores de hechos o de la verdad. Los “fact checkers”. Jueces autonombrados.
Las voces contrarias se limitan básicamente a acatar la posición oficial de la OMS/FDA/AEM o provienen fundamentalmente de “verificadores de hechos” (fact-checkers), que últimamente han proliferado en las redes sociales y agencias oficiales [34](aunque la repercusión mediática que tienen es infinitamente mayor) y que se arrogan la posesión de la verdad.
El que todo esto no haya siquiera merecido un mínimo debate en la opinión publica (sobre todo en algunos países como España), salvo las acusaciones múltiples y unilaterales de que los que empleaban eran estos tratamientos eran todos, sin exclusión, por ejemplo, “bebedores de lejía”[35], nos pone frente a otro posible e importante ejemplo de corrupción o cuando menos, mala práctica periodística, que resulta difícil de creer, pero mucho más difícil de negar. Y es que tras los primeros meses de pandemia, donde las menciones a posibles tratamientos convivían, como era lógico, con las noticias sobre el desarrollo de las futuras vacunas, se ha conseguido un alineamiento de opiniones asombroso y casi perfecto en los medios de comunicación con las posturas oficiales prevalentes, incluso de medios considerados independientes, que fueron abandonando cualquier posible tratamiento frente al esfuerzo desarrollador de las vacunas.
Esto no se podría haber conseguido sin la influencia de una organización que surgió en el inicio de la pandemia, la Trusted News Initiative (TNI) y la campaña intensa de “verificadores de hechos” o fact checkers como Newtral o Maldita Ciencia. Estas últimas organizaciones surgieron o proliferaron, sobre todo, en medio de la urgencia del confinamiento y de una auténtica avalancha de noticias falsas que las ayudaron a posicionarse como marco de referencia de la “información veraz”. Con el paso del tiempo va quedando de manifiesto que estos verificadores de la verdad, son una maquinaria que desmiente sistemáticamente todo lo que se aleja de las versiones oficiales sobre el Covid y neutraliza e impide todo tipo de debate científico, utilizando discursos simplones y manipuladores e introduciendo un ruido informativo poco científico y académico.[36]
Además, resulta muy preocupante el hecho de que la ciudadanía o los grandes medios no se hayan preguntado siquiera quien está financiando esas empresas que se han nombrado a sí mismas como jueces de algo tan importante para la democracia como la información.
Mientras los medios de comunicación ignoran sistemáticamente a los científicos disidentes y no les dan una mínima parte de la atención que requeriría la importancia de los datos que aportan, las redes sociales los han censurado en mayor o menor medida, borrando gran parte de sus contenidos sin dar más explicaciones [37].¿Quiénes son estos verificadores de la “verdad científica“ y estos censores de internet que se sienten capaces de censurar hasta a los premios Nobel? ¿Por qué los partidos políticos, tanto de derechas como de izquierda, los sindicatos y las organizaciones sociales han permitido con tanta facilidad que esta inquisición se haya arrogado el derecho a controlar algo tan importante como la información que llega a nosotros?
¿Qué razones ha esgrimido el Journal of the American Medical Association (JAMA) para bloquear el acceso a su web del Dr. Robert Malone a leer sus artículos, siendo médico en ejercicio y una indiscutible autoridad en el ARNm?
¿Cómo hemos dejado que la libertad de expresión haya sufrido un ataque de esta envergadura sin reaccionar?
¿Quiénes son los propietarios de los principales centros de desarrollo de las vacunas? ¿Confiar en empresas farmacéuticas reiteradamente acusadas y condenadas a pagos multimillonarios por fraude y ocultación de datos?
Veamos ahora algunos hechos sobre las grandes empresas farmacéuticas que han copado, sobre todo en el mundo occidental y el que se puede pagar las vacunas bajo su influencia, y su relación con los grandes emporios mediáticos.
Conviene trasladar aquí los terribles datos aportados por el periodista independiente Pascual Serrano y preguntar a los lectores si encuentran alguna información errónea o sesgada en el artículo que escribe, citando, entre otras fuentes al diario español Expansión.
Su demoledor artículo Quienes están detrás de las vacunas privadas y cómo se están enriqueciendo,[38] indica que un puñado de gigantescos fondos de inversión están haciendo negocios escandalosamente altos con las vacunas, siendo el más escandaloso de todos el que indica que al final de los intrincados vericuetos de las propiedades accionariales de estos gigantes farmacéuticas, resultan estar básicamente los mismos propietarios de grandes fondos de inversión, tanto para AstraZeneca como para Pfizer BioNTech. Quizá esto ayude a entender, nos explica el periodista, por qué se ha retraído la demanda de vacunas de AstraZeneca, que se vendían a 2,9 euros la dosis, en favor de la Pfizer, que se vende ahora a 19,50 euros la dosis, después de haberse vendido a 15 euros la dosis.
Otra información que corrobora la anterior de Pascual Serrano, ayuda a entender quien está realmente detrás de estos grandes conglomerados que controlan una ingente cantidad de actividades económicas en el mundo, lo ofrece el vídeo titulado Stop World Control[39], que permiten verificar de fuentes públicas y abiertas que apenas un puñado de grandes fondos de inversión controlan una gran farmacéutica internacional o un conglomerado alimentario o un grupo mediático de alcance internacional y al mismo tiempo controlan el que parece ser o se presenta como su competidor.
Esto no es una información negacionista de carácter médico. Es simplemente una información bursátil y de negocio de accionistas, pero suficientemente escandalosa como para poder preguntarse en manos de quien estamos y nos lleva a la siguiente reflexión sobre lo público y lo privado en el cuidado de la salud humana.
El principal suministrador de vacunas contra el Covid-19 es la multinacional farmacéutica Pfizer. Esta sociedad, principal suministradora mundial de vacunas contra el Covid 19, ha sido sometida a numerosos procesos por delitos contra la salud humana[40], solo en los EE.UU., por delitos varios, con la mayor penalización de la historia farmacéutica (con 2.300 millones de dólares de pago por fraude, en un acuerdo al que llegó con el Departamento de Justicia de EE. UU.)[41] a otros múltiples delitos, que se relatan en esta web que sigue sus fechorías.
En estas referencias se listan hasta 4.660 millones de dólares en 71 multas por infringir la ley desde el año 2000 (sólo se cuentan los casos en que se les ha pillado in fraganti y podido demostrar). Por ejemplo, no están listados los ejemplos como el del escándalo de Pfizer en Nigeria, en el que murieron 11 niños y muchos más quedaron con secuelas de por vida[42] y dónde fueron condenados hasta por sobornar[43] al gobierno nigeriano para tapar el turbio asunto.
Pero claro, para una empresa que juega a ganar dinero a espuertas con la salud del mundo y que sólo en el primer trimestre de 2021 había facturado 14.600 millones de dólares y que según sus propios estados financieros[44] esperan alcanzar entre 70.500 y 72.500 millones de dólares en todo 2021 (“raises Full-Year 2021 Guidance for Revenues to a Range of $70.5 to $72.5 Billion”), pagar incluso la mayor penalización por fraude, suena a chiste.
Desde luego, si la salud humana y las violaciones y abusos contra la misma se llevasen con la misma rigidez que con las infracciones de conducción con el carnet sin puntos, esta empresa hace años debería haberse quedado sin licencia para operar en nada relacionado con la salud humana y sus directivos deberían estar en la cárcel.
Otra muestra del quehacer de esta gente y sus procedimientos y de la vergonzosa posición sumisa de la Comisión Europea frente a esta multinacional y las demás que también andan en el mismo juego, nos la ofrece el europarlamentario socialdemócrata belga Marc Botenga, explica claramente que ni siquiera los europarlamentarios, que son los representantes electos por el pueblo europeo, han podido tener acceso irrestricto a los contratos firmados entre la propia Comisión Europea y las multinacionales para la fabricación de vacunas.
Otro caso más reciente, pero no menos escandaloso, es el que ha puesto de manifiesto el europarlamentario rumano Cristian Terhes, de los Conservadores y Reformistas Europeos en el Parlamento Europeo.[45] Sus declaraciones están hechas el 28 de octubre, en una conferencia de prensa en Bruselas.
Como no podía ser de otra forma, el panfleto miserable llamado euobserver, ya le ha dedicado a él y a los que dicen ser apenas seis europarlamentarios unas lindezas impresentables[46], sin prueba alguna, como que está presentando información falsa, sin especificar cual y diciendo que recurre a tácticas amedrentadoras respecto de las vacunas, sin presentar tampoco prueba alguna. En el vídeo desde luego no parece amenazar a nadie, sino sentirse amenazado. Y citando claramente como la comisión europea con su política de vacunación ha violado flagrantemente el sagrado principio del consentimiento informado del paciente, previo a cualquier actuación médica. Quizá los otros las dijeron, pero A Terhes, la peor infamia que le han encontrado es que se declaró cura o sacerdote en su declaración de intereses y el «y tu más» de que en su país el Covid ofrece las mayores tasas de mortalidad y menores tasas de vacunación de toda Europa, cuando ni siquiera su partido (una partido cristiano-demócrata, el PNTCD) está en el gobierno del país rumano, pues son los socialdemócratas (PSD)
Y por supuesto euobserver, ni saca sus declaraciones, para que se pueda constatar sus terribles mentiras, si es que las pronuncia, ni permite comentarios de lectores en este inmundo y pestilente libelo europeo. Si este es el estilo de los medios de información europeos, se acabó la democracia.
Para constatar el nivel de oscurantismo y forzamiento con que estas multinacionales pueden llegar a someter a la Unión Europea, basta escuchar la impotencia de este europarlamentario belga[47], ya que ni a ellos, a nuestros representantes, un poder oculto y desconocido en la Comisión Europea les impide acceder y conocer las condiciones de contratación para el suministro de vacunas, pero deja en clara evidencia, que desde luego, estas multinacionales, no se hacen en absoluto responsables, ni civil, ni penalmente, de los efectos secundarios graves que las vacunas puedan tener sobre la población a la que inyectan y hacen recaer el coste posible de esos potenciales efectos secundarios sobre los Estados compradores de las vacunas.
En el fondo, si hay efectos secundarios graves, pagan los Estados, es decir, los ciudadanos. Una situación contractual verdaderamente insólita y leonina, que jamás he visto en ningún contrato comercial decente de ningún tipo de suministro de bienes o servicios. Botenga señala que el poco tiempo que le dejaron ver un contrato de un suministrador, aparecía lleno de tachaduras a las que no pudo tener acceso.
Algo parecido a este contrato de suministro entre Pfizer y el Ministerio de Salud israelí[48], donde quedan claras (esto es, totalmente oscuras) las condiciones de la cláusula 6 sobre indemnizaciones y limitación de daños y responsabilidad (Indemnification; Limitation of Damages and Liability)
Que estas multinacionales y no sólo Pfizer, son un peligro para la salud mundial, es sabido por todo el que quiere bucear en la web y verificar sus listas de delitos. Un solo ejemplo que aborda el documental de Alex Gibney[49], que se emitirá por la cadena HBO, expone como estas grandes empresas, por ejemplo, se han estado enriqueciendo y siguen enriqueciéndose facilitando la generalización del consumo de opiáceos en EE.UU., que ha alcanzado la condición de pandemia y se ha llevado por delante la vida de medio millón de personas en los EE.UU. y mantiene adictos a varios millones más.
Que un ex vicepresidente de Pfizer y ex-jefe científico de esta multinacional diga lo que dice de su antigua empresa[50] como parte de un próximo documental titulado Planet Lockdown, y por lo que ha sido tildado mil veces de negacionista, y en alguna otra entrevista[51], por lo que ha sido considerado como loco, censurado y apartado de todos los medios de comunicación, es realmente preocupante.
La última de las grandes fechorías protagonizada por los que tienen el virtual monopolio o reducido oligopolio, controlado por el duopolio financiero mundial del control de la salud del planeta en este asunto de la vacunación, ha sido el reciente acuerdo alcanzado por Johnson & Johnson, uno de los principales suministradores de vacunas contra el Covid 19, por el que acepta el pago de nada menos que 26.000 millones de dólares[52] con la procuradora general del Estado de New York, para evitar un juicio por haber provocado 500.000 muertes de ciudadanos estadounidenses por exceso de medicación con opioides en las últimas dos décadas.
El poder de estas multinacionales del llamado Big Pharma es de tal calibre, que se pueden permitir evitar los juicios con pagos multimillonarios, pero que en el fondo son una pequeña fracción de lo que reciben por los ingresos por la venta de sus opioides. Las informaciones publicadas, por supuesto dejan claro que los responsables de esta tragedia humana, provocada por la inmensa facilidad de distribución de “pain killers” (analgésicos) y demás medicamentos por opioides al menor síntoma, quedan exentos de toda responsabilidad. También dejan sin aclarar si van a cambiar su proceder o seguirán administrando a diestro y siniestro estos adictivos tratamientos que sufren como una verdadera pandemia al país más poderoso del mundo.
Cuando los que publican informaciones sobre salud humana, no especifican claramente si tienen algún conflicto de intereses, algo empieza a oler mal, si resulta que muchos de ellos están en manos de la gran industria farmacéutica[53], a la que deben el 43% de los 601 millones de euros que dejaron para investigación en el año 2020, sólo a médicos españoles. Difícilmente vamos a poder esperar la debida imparcialidad y menos aún cualquier crítica a sus actuaciones o sus resultados. Resulta cada vez más imperativo que cualquier médico o científico que hable o disponga algo sobre la salud humana de sus conciudadanos, comience por declarar, jurar sobre la Biblia o prometer que no tiene ningún conflicto de intereses con estas demoníacas empresas ni ha recibido dinero alguno para hacer ninguna actividad médica o académica o en forma de cualquier tipo de prebendas por recetar sus productos. Necesitamos desesperadamente expertos médicos y científicos que no tengan ninguna involucración con estas empresas delincuentes y unos gobiernos europeos, español y autonómicos que corten radicalmente estas relaciones de servilismo.
Que después de las continuas tropelías y desmanes señalados más arriba, estas empresas sigan campando y dominando el mercado de medicamentos y la salud humana, es algo que trasciende a la lógica y humilla a los ciudadanos que se pretenden libres, si sus incapaces gobiernos siguen siendo incapaces de poner en marcha una sanidad pública y universal, al margen de estos delincuentes. Es algo que afecta y degrada la dignidad humana más elemental.
Otro ejemplo más de adónde estas grandes multinacionales farmacéuticas van llevando la forma de tratar salud de los ciudadanos la ofrece una reciente noticia de 18 de octubre de 2021 de la multinacional farmacéutica suiza Novartis, pidiendo a la Sanidad pública española que abone nada menos que dos millones de euros por una dosis que dicen trata la atrofia muscular espinal[54].
Como esta multinacional sabe perfectamente que no hay persona que pueda abordar este escandaloso peaje de 2 millones de euros por enfermo tratado, lo proponen a la Sanidad pública para repartir y hacer posible este saqueo entre todos los ciudadanos españoles. Son apenas 30-40 niños enfermos de atrofia muscular espinal en nuestro país cada año. Nada que no podamos pagar entre todos: apenas 80 millones/año. La angustia de padres y familiares lo exige, faltaría más.
Y la cosa sale sin debate ético sobre hacia dónde vamos o nos llevan: son terapias que tocan la genética humana, para aliviar o salvar al individuo sin preguntarse por el efecto futuro en la especie. Son beneficios indecentes de la multinacional.
Nadie se pregunta si no hay forma más sensata de mejorar la salud humana y pensar otro sistema sanitario, no tan penetrado y subyugado por multinacionales, para salvar muchas más vidas con 80 millones anuales (solo en España), por ejemplo, con coas mucho más sencillas y eficaces como accesos al agua potable a los que no la tienen, con mejor alimentación o mejores recursos hospitalarios. Claro, eso nos obligaría a entender que en el mundo hay millones que no tienen siquiera agua potable o una pastilla para frenar una diarrea. Preferimos una sanidad que se ocupe solo de “lo nuestro”, de lo nacional. Incluso aunque dentro de nuestro avanzado país, haya todavía mucha gente sufriendo problemas de salud por vivir por debajo del umbral de la pobreza. El siguiente paso, ya muy avanzado, es que haya salud para el que tenga dinero. Esta es la senda y estas son las tragaderas de nuestros gobernantes y de los poderes fácticos.
La irracionalidad y el monopolio del derecho a informar
Todo esto no habría sido posible si no se hubiera conseguido manipular no sólo la información, sino también las emociones. El debate en torno a la pandemia y a las vacunas se ha manipulado hasta unos niveles considerables, a base de dos resortes emocionales muy evidentes: el prejuicio y el miedo a la discusión.
El prejuicio se ha cultivado ampliamente en televisiones y radios calificando a todo aquel que no se vacuna de insolidario. Inicialmente y hasta unos 3 meses después de comenzar la aplicación masiva de vacunas, se aseguró que éstas reducirían o impedirían el contagio del Covid 19[55] [56] [57](por otro lado, es la función primordial de una vacuna). Pero después de la aplicación masiva de las vacunas y la aparición de variantes, los medios cambiaron su discurso y admitieron que individuos vacunados y no vacunados tenían similares cargas virales y posibilidades de contagiarse y de transmitir la enfermedad.[58] [59] [60] Aunque obviamente, el discurso oficial se ha cuidado muy mucho de seguir insistiendo en que el vacunado estaba más protegido de enfermedad grave y muerte que el no vacunado. Y desde entonces han aparecido cientos de documentos científicos y médicos asegurando que esto se refiere solo a la variante Delta del Covid19 o, de nuevo, que hay menos contagios en los no vacunados.
Esto realmente dice cada vez menos de los principios de seguridad y de criterio científico que deberían prevalecer para tratar un asunto de esta importancia y resta la credibilidad necesaria a los que aseguraban inicialmente, de forma tan contundente, que las vacunas que estaban siendo aprobadas con tanta rapidez en emergencia, eran totalmente seguras con tan poco tiempo de experimentación.
Pero, además, se ha creado un miedo a la discusión que ataca directamente la libertad de pensamiento. Este miedo al debate recuerda enormemente a las estrategias que usaron en su día la Iglesia Católica y la Inquisición.
Se ha extendido, por ejemplo, la idea de que es preciso cortar la “desinformación” porque dudar de la urgencia de la vacunación “puede hacer que la gente muera” https://www.univision.com/noticias/salud/los-peligros-de-la-desinformacion. Este argumento da por sentado que las posiciones oficiales, las que se presentan como la verdad antes del debate, saben de antemano qué es lo mejor para conseguir “que la gente no muera”. Y ocultan que “lo mejor” se ha ido variando de manera ilógica desde el primer momento, e incluso hay divergencias entre países o comunidades autónomas, y por tanto no cabe una opinión monolítica y sí la duda razonable, que no sale casi nunca a la luz de forma crítica.
Pero… ¿y si fuera verdad que existen medicamentos alternativos que podrían haber salvado muchas vidas, pero la falta de debate ha hecho que no se conozcan? ¿Y si lo que mata no es la duda sino la censura científica?
¿Cómo podremos saber cuál es la mejor forma de hacer “que la gente no muera” si el debate es considerado peligroso y debemos aceptar “la versión vigente cada semana”, aplicando la amnesia obligatoria a la versión vigente la semana o el mes anterior… Me remito a las contradicciones ya señaladas: en la primavera de 2020 se buscaban tratamientos, ahora ni se mencionan… antes del verano de 2021 los vacunados podían trasmitir la enfermedad… ahora ya se actúa como si no… Hasta ayer mismo los niños o las embarazadas no debían vacunarse, porque los potenciales riesgos superaban los beneficios o porque no se había ensayado con ellos; ahora ya nos están vendiendo, cada semana más y más informaciones para que vayamos aceptando que hay que hacer lo que nos presentan los “expertos” oficiales sin el más mínimo control democrático porque hay que “salvar vidas urgentemente”?
Pensar que dudar es peligroso convierte la discusión en una cuestión moral y añade un chantaje inaceptable. Se asemeja a los argumentos que la Inquisición utilizaba para censurar libros “por el bien de los fieles” ya que la duda podía “poner el peligro sus almas”.
Las vacunas frente a los tratamientos tempranos en el caso del Covid 19
Como Anexo 1 a este documento, se muestra una lista de las vacunas más conocidas y aplicadas, la primera con más de 200 años de antigüedad. Se han listado unas 27 vacunas de las que 15 combaten virus y unas 12 bacterias. Se identifican los tipos, la enfermedad que tratan, la primera fecha de utilización, el tipo de administración, la dosificación, la duración, la población objetivo la eficacia y el grado de aprobación de las instituciones.
Sabemos que las vacunas funcionan y nadie sensato pone en cuestión esta evidencia. Alguna de ellas, precisamente vírica, como la viruela, ha funcionado tan bien, que ha conseguido erradicar la enfermedad de la faz de la Tierra, salvo quizá por algún laboratorio estadounidense o ruso que puedan mantener muestras.
La duración de todas esas vacunas, suele ser o de por vida o por lo menos de carácter decenal. Es decir, se administran una vez en una o varias dosis y duran al menos un decenio o para toda la vida. Y tratan virus, que obviamente mutan, como todo lo vivo muta o evoluciona para adaptarse al medio.
Solamente hay una vacuna de aplicación recientemente moderna, la de la gripe, que requiere una dosis anual. Sobre todo, se ha empezado a generalizar más la vacunación anual con la variante de la gripe A (H1N1). Aunque esa vacuna vírica es voluntaria y en general se aplica más bien a mayores de 65 años o a personal considerado de riesgo o con alguna patología que debilita su cuerpo y con una eficacia muy baja de un 50% aproximadamente.
En general, las vacunas cumplen con la definición original de vacuna dada en los diccionarios.
El Centers for Disease Control and Prevention, estadounidense (CDC), con sede en Atlanta, es la entidad de referencia estadounidense y mundial para el control y prevención de enfermedades, solo después de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Esta entidad tiene científicamente definido el término vacuna y también los conceptos de inmunidad, vacunación e inmunización de la siguiente forma, hasta el 26 de agosto de 2021:
Immunity: Protection from an infectious disease. If you are immune to a disease, you can be exposed to it without becoming infected.
Vaccine: A product that stimulates a person’s immune system to produce immunity to a specific disease, protecting the person from that disease. Vaccines are usually administered through needle injections, but can also be administered by mouth or sprayed into the nose.
Vaccination: The act of introducing a vaccine into the body to produce immunity to a specific disease.
Immunization: A process by which a person becomes protected against a disease through vaccination. This term is often used interchangeably with vaccination or inoculation.
Pero curiosamente, unos días después, hacia el 1 de septiembre de 2021, aparece un cambio en la definición de vacuna[61]:
Immunity: Protection from an infectious disease. If you are immune to a disease, you can be exposed to it without becoming infected.
Vaccine: A preparation that is used to stimulate the body’s immune response against diseases. Vaccines are usually administered through needle injections, but some can be administered by mouth or sprayed into the nose.
Vaccination: The act of introducing a vaccine into the body to produce protection from a specific disease.
Immunization: A process by which a person becomes protected against a disease through vaccination. This term is often used interchangeably with vaccination or inoculation.
Esto supone un cambio con implicaciones e intencionalidad flagrante y escasamente científica, de adaptar una definición oficial a la realidad de unas vacunas de limitado y dudoso alcance, que no se ajustaban bien a las definiciones originales, ya que las vacunas contra el Covid 19 no están diseñadas para prevenir y evitar la infección, sino apenas, a reducir el grado de afectación de la misma, como hace notar el Dr. Mercola[62].
El concepto de inmunidad, tan usado profusamente por todos los medios oficiales (ya estamos más cerca de la inmunidad…) durante meses, es también científicamente falso y engañoso. Las vacunas aprobadas contra el Covid 19 en emergencia por la OMS/FDS/AEM no generan inmunidad, pues no cumplen la definición: Protección frente a una enfermedad infecciosa. Si se es inmune a una enfermedad, se puede estar expuesto a ella sin contagiarse.
Algo que se ha revelado y se sigue revelando totalmente falso, como prueban miles de comunicados señalando a personas vacunadas que han contraído la enfermedad y que la han transmitido a terceros. Y no solo es que se hayan contagiado sin sufrir efectos graves o muertes. Hay también multitud de informes, que no merece la pena referenciar, que han tenido que comunicar públicamente enfermedades graves y hasta fallecimientos de personas vacunadas.
Esto obviamente no sucede apenas con otras vacunas víricas, como la viruela o la poliomielitis, la rabia o la muy común trivalente (sarampión, paperas y rubéola).
Por tanto, parece excesivo e injustificado que se haya estado publicitando tan insistentemente que las vacunas contra el Covid 19 “inmunizan” y ni siquiera que según las propias definiciones médicas tradicionales de antes de dar el cambiazo a la definición de vacuna en el CDC se puedan considerar como tales. En todo caso, serían una forma más de “tratamiento médico”; esto es, un medicamento que en el mejor de los casos evita la gravedad de una enfermedad, como el que toma antibióticos para mitigar y eliminar una enfermedad venérea. Pero nadie toma antibióticos antes de mantener una relación sexual como medida profiláctica.
Una avalancha vacunal
Lo que llama poderosamente la atención y habría que estudiar a fondo, ha sido observar cómo, en cuestión de pocos meses, las farmacéuticas del mundo se han lanzado todas de forma abrumadora a sacar vacunas contra el Covid 19.
El Anexo 2 a este documento es una lista muy resumida de 35 trabajos para desarrollar vacunas contra el Covid 19, de los 180 a 200 que se han mencionado[63] [64].
Nunca antes en la historia de la medicina y de la Humanidad, se ha dado un esfuerzo de este calibre. Considerando que hay todavía enfermedades que azotan de forma importante a la Humanidad y que se podrían resolver con un esfuerzo desarrollador seguramente muy inferior a este, como la malaria (409.000 muertos anuales en el mundo y 229 millones de infectados[65] o la propia tuberculosis (1,5 millones de muertes y 10 millones de infectados en 2018[66]), parece bastante vergonzoso que ni los medios ni las instituciones sanitarias no se hayan planteado esta vergonzosa desigualdad en los esfuerzos desarrolladores.
Sinceramente, esto huele mucho más a interés económico y especulativo de los principales desarrolladores, que a sano interés por enfrentar una pandemia. Solo con la vacuna de la gripe, se ha impuesto una vacuna de carácter anual, que cronifica y obliga a inocularse cada año, estableciendo un negocio recurrente para los suministradores del suero.
La excusa que se ha planteado para conseguir la aceptación del pinchazo anual, es que “el virus muta” y hay que adaptarse a él en cada nueva variante. No cabe duda de que es una excusa original, pero que no explica por qué el resto de las enfermedades de transmisión que disponen de vacunas, teniendo virus o bacterias como vectores, que es obvio que también todos ellos mutan en el tiempo, tienen vacunas con duraciones de inmunidad mucho más prolongadas o incluso de por vida, habiéndose desarrollado las vacunas mucho antes que la de la gripe y con muchos menos medios científicos.
Todos los seres vivos vamos mutando a mayor o menor velocidad. Los virus, incluidos el de la viruela, ya extinguido, se conocen desde por lo menos la época de los antiguos egipcios, en restos de momias, lo que no ha impedido, su erradicación con la administración de la vacuna.
Ante este hecho y la constatación de que tenemos vacunas contra al menos 15 diferentes tipos de virus, que aunque muten no impiden a las vacunas administrarse de una vez por todas o como mucho algún recordatorio con carácter decenal y si se piensa estar en zonas de riesgo después de ese tiempo. Ante esto, los expertos oficiales suelen insistir que esta vez el virus es mucho peor y más agresivo que todos los demás millones de virus existentes que llevan conviviendo con nosotros desde el principio de los tiempos.
Bien. Supongamos que tienen razón y que no nos planteamos qué demonios hemos hecho los seres humanos para que después de dos millones de años conviviendo con virus, ahora salgan patógenos tan agresivos y potencialmente mortales para los seres humanos como nunca antes.
Aún así, el desarrollo fulgurante de tantas vacunas contra el Covid 19, marca una diferencia, incluso con el de la vacuna de la gripe. Esta tiene carácter anual, pero es voluntaria y generalmente para personas mayores de 60-65 años o personas de alto riesgo. Nunca antes en la historia se había dado esta obsesión por implantar una vacunación universal para toda la población humana (que se la pueda pagar o cuyos Estados tengan presupuesto para pagarla)
Por ello, resulta enormemente llamativo y para algunos bastante preocupante, que ahora la llamada vacuna (o vacunas) contra el Covid 19, se estén proponiendo para todas las edades y con carácter, como mucho, anual. Y más todavía, cuando los principales desarrolladores que han vendido más vacunas en todo el mundo occidental, hayan admitido inicialmente que en sus ensayos para verificar la idoneidad no se hubiesen incluido poblaciones de mayores de 65 años, ni de jóvenes por debajo de 18 años ni embarazadas ni personas de riesgo o con algunas patologías.
Y que curiosamente, los primeros inyectados masivamente fueron los ancianos mayores de 65 años y que después de haber ido bajando a vacunar a poblaciones de menor edad, se haya decidido también vacunar a personas con patologías y a las embarazadas.
¿Con qué criterios científicos del preceptivo ensayo clínico previo con voluntarios se han tomado estas decisiones de inocular? ¿Basta el criterio de “urgencia para salvar vidas”? ¿Cabe cualquier cosa en este estado de emergencia?
¿Por qué no se ha respetado la obligatoriedad médica del consentimiento informado previo a la inoculación de una vacuna en fase de experimentación, como bien señala la doctora Ángeles Maestro[67], incumpliendo flagrantemente la legislación vigente?
Siendo como es, según sus propios fabricantes (por ejemplo, la vacuna de Pfizer BioNTech), una vacuna que hasta agosto de 2021 era de carácter experimental[68] y que fue aprobada y no con carácter de urgencia, sino completamente a partir de entonces, por esos criterios tan selectivos y peculiares de la CDC estadounidense, sigue siendo una vacuna que necesita de dos a tres inoculaciones en un periodo incluso inferior a un año[69] y presumiblemente, a cada año que pase.
Todo ello, a tenor de lo que ellos mismos afirman, ya que ya en mayo de 2021, habían cerrado la venta a la Unión Europea de nada menos 1.800 de nuevas dosis para los años 2022 y 2023[70]. Este tipo de acuerdos levantan muy graves sospechas de colusión entre autoridades políticas europeas y multinacionales farmacéuticas, por varias razones:
- Firman un acuerdo multimillonario, de cuando la dosis valía 19, 5 euros y cuando ni siquiera se sabía que sería necesaria una tercera dosis en un plazo tan corto.
- Señala una nula e incomprensible voluntad de las administraciones europeas para desarrollar sus propias vacunas y su falta de respeto y atención por otras vacunas en desarrollo (las rusas o las china, por ejemplo), pero no menos importante, el desprecio mostrado por los dos o tres desarrollos en curso de posibles vacunas españolas no asociadas a multinacionales farmacéuticas.
- Ya eran conscientes de su propia y escasa eficacia en el tiempo y aceptaron de entrada que las administraciones deberían ser de carácter anual y para siempre y para todo el mundo, niños incluidos.
Estas negociaciones tienen una implicación económica y geopolítica de gran alcance, porque están dejando a las claras la intención de la Comisión Europea de despreciar los posiblemente más de 10 desarrollos europeos de vacunas, algunos de ellos, listados en el Anexo 2, en fases muy avanzadas de desarrollo y pruebas, como el del español Luis Enjuanes, investigador del CSIC. Es una burla y un desprecio manifiesto hacia estos esfuerzos en favor de la contratación a largo plazo con una empresa delincuente como Pfizer. La reciente paralización de la vacuna contra el Covid 19 de la vacuna española desarrollada por el CSIC[71] , un organismo público, para su comienzo en pruebas con humanos, que tenía diseñada una vacuna de inoculación nasal muy sencilla, sin muchas justificaciones, solo añade graves sospechas de presiones para
seguir imponiendo vacunas de multinacionales.
Porque si la Comisión Europea tuviese la más mínima intención y confianza en los desarrollos europeos en los que se ha dejado ya un buen dinero ¿a qué demonios contratar ya por adelantado dosis para dos años para todos los europeos a una multinacional estadounidense? Han concedido el comienzo de pruebas con voluntarios a otra vacuna española, desarrollada en Cataluña, la Hipra, pero eso no ha impedido la contratación masiva de 1.800 millones de dosis para 2022 y 2023 a Pfizer.
Más sospechas de que la economía y la política se imponen a la razón. Y una duda razonable sobre la contradicción entre intentar vacunar a toda la población a toda prisa y luego necesitar voluntarios para probar la eficacia de cada nueva vacuna. ¿Con qué voluntarios que necesariamente tienen que ser no vacunados, si éstos están denostados por la Sanidad oficial y se necesita una población de varios miles, suficientemente amplia para ensayos científicamente creíbles?
Es la primera vez en la historia de la Humanidad, que se va a someter a toda la población humana que se pueda alcanzar y con el objetivo de cubrir todas las edades a partir de los seis meses de vida a una vacuna de carácter anual. Hasta ahora, la única vacuna anual era la de la gripe y aún así, solo recomendada para mayores de 65 años o personas de alto nivel de riesgo, no a toda la población humana accesible. Y se ha hecho con una vacuna en fase de aprobación temporal de emergencia sin haber pasado los protocolos de seguridad e inocuidad a largo plazo y transgeneracionales.
Metodología y procedimientos científicos para conseguir la aprobación de una vacuna experimental.
La metodología y los protocolos para aprobar una vacuna y que se pueda inyectar de forma masiva a la población, tienen que ser necesariamente muy exigentes y son de sobra conocidos por la clase médica y científica de todo el mundo.
Citaremos aquí el documento del Colegio de Médicos de Filadelfia[72], por poner solo uno de los sitios que describen los pasos a seguir y que en resumen, se componen de varias etapas:
- La etapa de exploración básica en laboratorio, dura de 2 a 4 años
- La etapa preclínica con estudios sobre animales a veces, dura entre 1 y 2 años
- Después, se solicita, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, un permiso al Investigational New Drug (IND por sus siglas en inglés), para proceder a los ensayos clínicos y este organismo tiene 30 días para decidir sobre la documentación presentada.
- Se pasa entonces a la fase I de pruebas de vacunas con un pequeño grupo de adultos voluntarios, entre 20 y 80 y pueden hacerse ensayos no ciegos, es decir, los que no exigen disponer de sujetos a los que se inyecta un placebo. Si se desea probar con niños, primero se hace con adultos y poco a poco se va bajando la edad. Esto implica más tiempo, para observar con calma y seguridad posibles reacciones retardadas
- La fase II de los ensayos involucra a un grupo más grande que puede incluir (o no) a personas con ciertas patologías. Aquí se debe incluir a un grupo de placebo, y ninguno de los dos grupos sabrá si se le ha inoculado la vacuna o un placebo, en general, vacuna y placebo a partes iguales, para hacer estudios comparativos de reacciones entre ambas poblaciones. Se analiza en esta fase la seguridad, capacidad inmunógena, dosis propuestas, programa de vacunación y método de aplicación.
- En la fase III se involucran de miles a decenas de miles de voluntarios; son pruebas aleatorias y de doble ciego (nadie sabe lo que se le inyecta, si vacuna o placebo). Se prueba la eficacia de la vacuna para ver si previene la enfermedad, si previene la infección si genera anticuerpos u otro tipo de respuestas
- Se pasa después a la solicitud de aprobación si no se han descubierto efectos adversos en como mucho 1 de cada 10.000 sujetos experimentales. La aprobación final exige la vigilancia de la producción de la vacuna y la visita previa de inspección al laboratorio por parte de la Federal Drugs Administration (FDA), estadounidense en el caso de EE.UU. Similares procesos se llevan a cabo en otros países o en la Unión Europea.
- Una vez lanzada la vacuna sobre la población se puede optar por una fase IV sobre el conjunto de la población vacunada.
De lo anterior, se desprende que cualquier vacuna experimental, sobre todo aquellas que experimentan con un sistema completamente novedoso nunca antes aplicado en seres humanos (p.e., en este caso la vacuna de RNS mensajero) exige entre 4 y 6 años de pruebas y ensayos clínicos, antes de poder desplegarse sobre el conjunto de la población.
Está claro que las llamadas vacunas del Covid 19 que se están inoculando masivamente a la población mundial han violado claramente los tiempos exigidos por estos protocolos científicos y médicos. El argumento de que estas vacunas han recibido de la FDA y de la EMA aprobación en emergencia, dada la letalidad y facilidad de propagación, no se sustentan con facilidad.
Enfermedades muy contagiosas de años anteriores, como la de la gripe aviar o la gripe porcina o la del Ébola, venían también acompañadas de funestos pronósticos de propagación y mortandad exponencial y no recibieron este tratamiento de facilidad de inoculación masiva a la población mundial, con apenas de dos a cuatro meses de ensayos.
Hay que considerar que la primera vacuna que recibió aprobación para su despliegue masivo en la población, fue la Sputnik, el 1 de agosto de 2020. La vacunación masiva con vacunas de Covid 19 occidentales comenzó a principios de diciembre de 2020 con la ciudadana Margaret Keenan. La vacuna rusa Sputnik V, incluso menos, posiblemente. Los tiempos que la ciencia oficial exige, se han recortado de los seis años preceptivos a pocos meses, suponiendo que se empezase a trabajar intensamente en febrero de 2020 cuando se declara la pandemia oficialmente.
Vacunas seguras y eficaces
También la afirmación oficial de que las vacunas son seguras y eficaces se está empezando a resquebrajar. Cada vez hay más médicos y científicos afirmando que las vacunaciones masivas están teniendo una cantidad de efectos secundarios que no son ni normales ni asumibles. [73]
La doctora británica Jess Lawrie, Directora de la Evidence-based Medicine Consultancy Ltd and EbMC Squared CiC Bath, lo declaró en junio de 2021, al doctor June Raine Director Ejecutivo de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Salud (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency’s (MHRA, por sus siglas en inglés)ya expresó dudas razonables sobre efectos secundarios [74] y, tanto el doctor Robert Malone[75], co-inventor de la tecnología de las vacunas del ARNm, como el doctor Peter McCullough[76], un cardiólogo estadounidense que fue director adjunto de medicina interna en la Universidad de Baylor y editor jefe de las revistas Reviews in Cardiovascular Medicine y Cardiorenal Medicina o el premio Nobel de Fisiología y Medicina, Luc Montaigner[77], han expresado públicamente sus dudas acerca de la seguridad de las vacunas, sin que al parecer haya prevalecido o ni siquiera hayan sido atendidas sus sospechas.
Incluso fuentes de la Sanidad catalana han llegado a mencionar que había tantos casos adversos que solicitaban reportar sólo los casos graves[78]. Que estas cosas pasen sin recibir una crítica importante, aumenta el desasosiego y el desconcierto de los ciudadanos y reduce considerable y razonablemente la fe en las vacunas que se administran.
También el senador Johnson[79] en EE.UU. ha mostrado públicamente que la tragedia de las víctimas de la vacunación es enorme y está siendo silenciada. El proyecto israelí Testimonies está realizando una campaña para visualizar efectos adversos de las vacunas que son frecuentemente silenciados [80]. A nivel español la disidencia es muy débil, pero más de 100 médicos y profesionales de la salud españoles remitieron recientemente una carta[81] a la Ministra de Sanidad, Carolina Darias, rechazando la vacunación en niños menores de 12 años (al resto, niños, adolescentes y jóvenes de entre 12 y 18 años ya decidieron inocularles), sin que la ministra se haya tomado la molestia de escucharles y se haya limitado a manifestar que prevé que se apruebe la inoculación a menores de 12 años y que “estamos preparados, pero hay que esperar”[82]. Desde luego, está esperando el dictado de la Agencia Europea del Medicamento, no de los ruegos de 100 médicos españoles.
El mecanismo de las vacunas que parece causar los daños más graves es la propia proteína espiga (spike) que es ha sido usada como antígeno en todas las vacunas fabricadas hasta la fecha y ha demostrado ser citotóxica[83]. A pesar de que esto es bien conocido, ninguna farmacéutica ha anunciado que vaya a cambiar las vacunas para utilizar un antígeno menos dañino. Se cree que esta proteína es responsable de los daños vasculares y se ha constatado que viaja por el torrente sanguíneo creando micro trombos y se acumula especial en los ovarios, como menciona en un comunicado el grupo de doctores por una ética del Covid[84] . De hecho, la cantidad de mujeres que sufren desarreglos menstruales tras la vacunación es elevadísima [85].
Ha tenido que ser el Departamento de Enfermería de la Universidad de Granada el que se haya decidido a hacer una encuesta sobre mujeres vacunadas en sus centros, por los desarreglos hormonales sufridos por las propias enfermeras, las que hayan descubierto de forma tan sencilla el elevado número de alteraciones en las mujeres vacunadas en edad menstrual. No parece interesar a ningún centro de vigilancia del Covid 19, este tipo de efecto secundario. Es muy penoso.
Y produce una gran vergüenza y una enorme sospecha de falta de profesionalidad y sospechoso apresuramiento, que después de asegurar que los ensayos clínicos de las vacunas llevados a cabo en la segunda mitad del año 2020 fueron hechos con todas las garantías y sobre poblaciones de voluntarios (y voluntarias a partes iguales) con placebos y con las vacunas experimentales y en franjas de edad entre los 18 y los 65 años (con muchas mujeres voluntarias en edad menstrual), que la ficha técnica de las vacunas no advirtiese de ello, según información de julio de 2021[86]. Sí parece que estos trastornos de la menstruación están incluidos en el 8ª informe de farmacovigilancia editado el 16 de septiembre de 2021, aunque todavía no parecen haber establecido una relación causal[87].
O que a estas alturas la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), tenga la caradura de afirmar, según esta misma noticia que “un acontecimiento adverso es cualquier problema de salud que ocurre después de la vacunación sin que necesariamente tenga que estar ocasionado por la vacuna: pueden ser, simplemente, coincidentes en el tiempo o realmente estar vinculado con ella. Posteriormente habría que determinar si, además de una relación temporal, pudiera existir una causal”. Y seguir de forma infamante, asegurando que “el hecho de que ahora se esté vacunando al grupo de la población en edad reproductiva servirá para aportar más datos al respecto y esclarecer la relación…” Pero bueno, entonces, ¿para qué diablos se hicieron entonces los ensayos clínicos con miles de voluntarios? Es una actitud muy peligrosamente negligente, por parte de las autoridades médicas españolas (y se supone que europeas, ya que siguen similares protocolos)
Peor todavía: que no haya sido reconocido como posible efecto secundario en el Informe de Farmacovigilancia sobre vacunas Covid 19, cuya sexta y última actualización fue el 15 de junio[88]. Y cuando los datos apuntan a que hasta un 67% de las mujeres vacunadas en edad menstrual han sufrido alteraciones en su ciclo.
Cuando se interpela a la ciencia oficial y esta responde, la respuesta es sistemática: la relación beneficio/riesgo sigue siendo aceptable. Aún así, la falta de critica abierta a estos efectos negativos, añade incertidumbre y desconfianza en los medios oficiales.
Las mujeres embarazadas y sus fetos o embriones. Otro desaguisado.
Resulta desolador que, ante desarreglos hormonales tan evidentes se haya hecho una fortísima campaña a favor de la vacunación de las mujeres embarazadas. ¿Cómo se ha podido recomendar a mujeres embarazadas algo que está causando desarreglos hormonales?
Durante los ensayos clínicos de las distintas vacunas contra la Covid, quedó claro que en la población voluntaria sobre la que probar dichas vacunas (tanto para su efectividad como para los posibles efectos secundarios) quedaban excluidos los niños y las embarazadas.
Cuando comenzaron las vacunaciones contra el Covid, quedaron por tanto, expresamente excluidos de la vacunación los niños y la embarazadas. No ha sido hasta más de un año después del comienzo de la pandemia y hasta 5 meses (en concreto el 11 de mayo de 2021 en España), después de empezar las campañas de vacunación masivas, cuando se cambiaron los criterios y se dijo que las embarazadas deberían vacunarse por la consabida relación positiva de beneficio/riesgo.
El documento que sirvió en España y todavía se utiliza como referencia médica y científica para cambiar de proceder sobre las embarazadas es el denominado Actualización 7. Estrategia de vacunación frente al Covid 19 en España[89], preparado por el llamado Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, fechado el 11 de mayo de 2011 (hace ahora apenas 3 meses. La negrita es mía) y que dice así:
- Vacunación de embarazadas, puerperio y lactantes
Aunque los ensayos clínicos de las vacunas frente a COVID-19 no incluyeron embarazadas, los datos disponibles, principalmente de utilización de las vacunas en EE UU, no indican ningún efecto adverso sobre el embarazo. (22),(23) Un estudio recientemente publicado en los EE UU, que incluyó a 36.591 embarazadas que se habían vacunado con vacunas frente a COVID-19 de ARNm, no encontró señales de seguridad. (24)
El Comité de Vacunación e Inmunización (JCVI) del Reino Unido recomienda que las vacunas frente a COVID-19 deben ofrecerse a las embarazadas al mismo tiempo que al resto de la población, según su edad y riesgo clínico. Dado que las vacunas Comirnaty y Moderna se han estudiado más en embarazadas, recomiendan su preferencia de utilización, aunque en las que recibieron una primera dosis de Vaxzevria recomiendan completar la pauta con la misma vacuna en ese país. (25).
Algunos países de la UE, como Bélgica, también recomiendan el uso de vacunas de ARNm para la vacunación de embarazadas, mujeres en periodo de lactancia y aquellas que deseen quedarse embarazadas. (26)
En general, no se ha detectado un mayor riesgo de COVID-19 grave por estar embarazada, más allá de las condiciones de riesgo que presente la mujer.
Teniendo en cuenta lo expuesto en los párrafos anteriores, se propone vacunar a las embarazadas o en periodo de lactancia con vacunas de ARNm cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan.
(22) Prevention CfDCa. V-safe COVID-19 Vaccine Pregnancy Registry. U.S. CDC; 2021. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/vsafepregnancyregistry.html
(23) CDC. V-safe COVID-19 Vaccine Pregnancy Registry. Disponible en: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/vaccines/safety/vsafepregnancyregistry.html
(24) Shimabukuro TT, Kim SY, Myers TR, et al. Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons. New England Journal of Medicine. 2021 Available at: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104983
(25) Public Health England. COVID-19 vaccination: a guide for all women of childbearing age, pregnant or breastfeeding. PHE; 2021. Available at: https://www.gov.uk/government/publications/covid-19-vaccinationwomen-of-childbearing-age-currently-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding/covid-19-vaccinationa-guide-for-women-of-childbearing-age-pregnant-planning-a-pregnancy-or-breastfeeding
(26) Belgium. Santé Publique, Sequrité de la Chaine Alimentaire et Environnement. Avis 9622 – Vaccination contre la COVID-19 chez la femme enceinte. Disponible en: https://www.health.belgium.be/fr/avis-9622-vaccinationcontre-la-covid-19-chez-la-femme-enceinte
(27) Harris R, Hall J, Zaidi A, et al. Impact of vaccination on household transmission of SARS-COV-2 in England. Preprint. Disponible en: https://khub.net/documents/135939561/390853656/Impact+of+vaccination+on+household+transmission+of+ SARS-COV-2+in+England.pdf/35bf4bb1-6ade-d3eb-a39e-9c9b25a8122a?t=1619601878136
Comentarios al breve texto del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) sobre embarazadas.
- a) Admiten que los ensayos no incluyeron embarazadas voluntarias, luego no hay estudios solventes sobre el efecto a largo plazo de las vacunas en ellas o en sus fetos en gestación.
- b) Desde el comienzo de la pandemia, declarada oficialmente en marzo de 2020 hasta el 11 de mayo de 2021, la estrategia ha sido no vacunar embarazadas
- c) Las conclusiones de este CISNS, proponiendo vacunar a embarazadas a partir del 11 de mayo de 2021, se toman en base a datos del CDC estadounidense, del New England Journal of Medicine, del sistema público de Salud británico y de la Sanidad pública belga. Ningun estudio realizado por españoles.
- d) En ningún lugar se menciona a los fetos gestantes, futuros ciudadanos, como objeto de estudio y precaución. Solo se habla de embarazadas
Veamos ahora las bases de estas referencias:
- Los datos del CDC, del enlace ofrecido en la nota (22) y la nota (23), que es la misma fuente y el mismo enlace y que están actualizados recientemente, indican:
- a) Que no hay evidencia o constancia en estos momentos de que la vacuna cause problemas de infertilidad, aunque admite que los datos disponibles son limitados. El CDC ha establecido una herramienta (v-safe), que es un simple sistema de registro de incidencias por móvil o celular.
- b) Los datos que se están recabando son de personas vacunadas en el periodo de «periconcepción» (30 días anteriores al último periodo menstrual). De lo que se desprende, que no hay ensayos con embarazadas voluntarias previas, que los datos se recaban de mujeres una vez vacunadas se han quedado embarazadas y que esas sí son de carácter voluntario para ofrecer información mediante el sistema v-safe.
- c) El número de mujeres embarazadas que se han inscrito en el registro para seguimiento, hasta el 26 de julio de 2021 es de apenas 5.104. El CDC informa que hasta el 31 de julio de 2021, más de 139.000 mujeres se vacunaron estando embarazadas. Obviamente, se trata de un estudio a posteriori, no planificado previamente a priori, como indican los cánones de los ensayos sobre vacunas. Y eso es todo. Obviamente, tampoco se menciona ni se estudian, los posibles efectos sobre los estos y los nacidos de madres embarazadas vacunadas, dado el escaso tiempo transcurrido desde que se lleva el monitoreo por el sistema v-safe.
- Los datos publicados por científicos en el The New England Journal of Medicine, que realiza el estudio sobre mujeres embarazadas, desde el 14 de diciembre de 2020, hasta el 28 de febrero de 2021 y utilizan el mismo sistema de registro (v-safe) mencionado antes para EE.UU. que asegura han monitorizado 35.691 embarazos de mujeres de entre 16 a 54 años, sin decir si se vacunaron estando conscientemente embarazadas o se quedaron embarazadas después de vacunarse. Pero el trabajo sobre las embarazadas registradas en el sistema v-safe fue de 3.958. Atención. Dice que de esas mujeres 827 tuvieron un embarazo completo, pero de los cuales, 115 embarazadas (el 13,9%) perdieron al bebé y 712 (86,1%) llegaron a término y dieron a luz, con la mayoría de ellas vacunadas en el tercer trimestre. Esto da un cociente de abortos del 13,9% nada menos, que al parecer no cuentan, porque los «miscarriages» o pérdidas del feto) están entre el 10 y el 15%[90]. Informan también de problemas en partos prematuros o de nacimientos de bebés de poco peso, pero con cifras promedio de lo que ya sucede en EE.UU. en embarazadas antes de esas vacunas. La conclusión a la que llegan con este experimento tan limitado en volumen de analizados y tiempo de análisis, es que no parece haber problemas de salud entre embarazadas recibiendo la vacuna RNAm, aunque recomiendan profundizar los estudios, pero ya sugieren vacunación masiva de embarazadas; es decir, serán cobayas de las que se aprenda, más que ofrecerles seguridad de que ya ha sido probada. Importante. Tampoco se considera ningún aspecto probado de farmacovigilancia o de seguimiento de los bebes nacidos a más largo plazo.
- La referencia del Sistema de Salud Público británico está también actualizado a 29 de julio de 2021, por lo que es difícil saber cuándo se empezó a recomendar vacunar a embarazadas. El informe británico, citado como referencia confirmatoria por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud español, no es un estudio de ensayos masivos probados sobre embarazadas. Se trata apenas de unas recomendaciones, de un barato vademécum que asegura a las embarazadas británicas que no tendrán problemas si se vacunan, que si tienen problemas inmunes, diabetes, presión alta, problemas cardíacos, asma o sobrepeso o tienen más de 35 años o están en el tercer mes de gestación o son negras o asiáticas, tienen más riesgo con el Covid que las que no lo están. Así de vago y así de incierto. Luego afirman taxativamente, sin mencionar estudio alguno que no es necesario evitar quedarse embarazadas después de vacunarse, porque no hay evidencia de que las vacunas tengan ningún efecto sobre su fertilidad futura o para quedarse embarazadas. (There is no need to avoid pregnancy after COVID-19 vaccination. There is no evidence that COVID-19 vaccines have any effect on fertility or your chances of becoming pregnant). Así, literalmente. De nuevo, la salud o posibles afectaciones y efectos adversos a largo plazo de los fetos y futuros bebés, ni palabra.
De nuevo, la negligencia médica, al menos en España, en todo su esplendor, fiando sus decisiones en base a referencias burdas y carentes del más mínimo rigor científico, aparentemente sesudas, que cuando se investigan mínimamente, son vergonzosamente insuficientes, superficiales y carentes de todo rigor científico exigible en ensayos de cualquier vacuna o medicamente y más en embarazadas. La absoluta falta de preocupación por los posibles efectos a largo plazo de los bebés nacidos de embarazadas vacunadas, es verdaderamente deplorable.
Jóvenes y niños. ¿Vacunar a los niños, por qué razón?
Ya hemos hablado de la petición de 100 médicos españoles a la ministra de Sanidad de no vacunar a los niños menores de 12 años, caída en saco roto.
La FDA/CDC ya dieron permisos desde mayo de 2021 para vacunar a niños de entre 12 y 15 años y la AEM también lo ha hecho poco después para mayores de 12 años. España se ha sumado clamorosamente a esta iniciativa.
La primera tabla del Anexo 3 muestra datos oficiales de muertos por Covid 19 por franjas de edad y población española, hasta el 10 de mayo de 2020. Con posterioridad, los datos de fallecidos por franjas de edad son difíciles de encontrar. Mucho más difícil es encontrar, a medida que se arranca con las vacunaciones masivas, discriminar los muertos por Covid 19 entre vacunados y no vacunados. Esto es un secreto de Estado.
De la primera tabla y segunda tabla tabla resulta escandaloso, a la vista de la mortalidad del Covid en esa franja de edad de entre 12 y 15 años, que solo en España afecta a 2 millones de niños menores de edad (o en EE.UU. a 17 millones de niños), cuando se comparan con las muertes por cualquier otra causa, que sus posibilidades de morir por Covid 19 sean menores que las de morir atragantados por un hueso de aceituna, que se diga, diario El País, de 4 de mayo de 2021, firmado por una tal Yolanda Monge[91] desde Washington, dice:
“Aprobar el uso de Pfizer para los niños de 12 a 15 años permitirá agregar a millones de personas a la población vacunada en EE UU. Según los expertos, la inmunización de niños, que suponen alrededor de un 20% de la población del país, es esencial para poner fin a la pandemia y señalan que es poco probable que el país alcance la inmunidad colectiva hasta que los menores sean también vacunados.
Si por otro lado, la Clínica Mayo en EE. UU., admite lo siguiente”[92]:
Recuerda que si estás completamente vacunado contra la COVID-19, tu riesgo de contraer COVID-19 podría ser bajo. Pero si te infectas, podrías propagar el virus a otras personas, incluso si no tienes signos o síntomas de COVID-19.
Y si también La OMS por su parte, indica a su vez[93]:
“La vacuna lo protege de enfermar gravemente y morir a causa de la COVID-19. Durante los primeros catorce días después de recibir la vacuna, su grado de protección no es significativo; después, aumenta gradualmente. Si la vacuna es de dosis única, la inmunidad suele adquirirse dos semanas después de la vacunación. En el caso de las vacunas de dos dosis, es preciso administrar ambas dosis para lograr el mayor grado de inmunidad posible.
Si bien la vacuna contra la COVID-19 lo protegerá de enfermar gravemente y morir, aún no sabemos hasta qué punto evita que se infecte y transmita el virus a otras personas”.
Este aspecto del conteo de efectos adversos e incluso muertes por Covid 19 entre personas vacunadas y no vacunadas, se refleja también en cómo el CDC estadounidense reflejado considera vacunada o no a una persona y efectivamente, la considera vacunada solo después de 14 días de recibir la dosis completa de la vacuna[94].
Cuando menos, esto es un método cuestionable, sobre todo, si una vez empezadas las vacunaciones masivas empieza a haber muchas reacciones adversas e incluso muertes de pacientes dentro de los 14 días de haber sido vacunados con la dosis completa.
Esto arroja un lapso de tiempo importante que permite, en teoría, clasificar como fallecidos por Covid a no vacunados, que sin embargo había recibido una o las dos dosis pero que fallecen antes de los 14 días de haber recibido la segunda dosis. Y alteraría, por tanto, de forma considerable, las estadísticas y podría ocultar muchas muertes producidas por las propias vacunas en todos los fallecidos entre la recepción de la primera dosis y hasta 14 días después de haber recibido la segunda, como anota el doctor Joseph Mercola[95].
Así pues, si los niños pueden seguir infectándose y transmitiendo el virus a terceros, pero ellos apenas sufren ninguna fatalidad, ¿alguien con un mínimo criterio científico puede explicar por qué vacunar a millones de niños (aunque dicen «inmunizar de forma intencionadamente torticera, porque sólo quedarían «inmunizados” si no pudieran contagiarse y no es el caso) «es esencial para poner fin a la pandemia», sobre
todo si todos los adultos ya se están vacunando?
En la misma referencia de El diario El País, se dice que
«Pfizer y Moderna, empiezan ensayos en Estados Unidos en niños de 11 años y más jóvenes, hasta llegar incluso a los seis meses de edad«.
Creo que cabe preguntarse, desde un punto de vista estrictamente científico, qué está pasando aquí, para esas prisas en vacunar a bebes con una vacuna aprobada en emergencia, sin pruebas constatadas de inocuidad o efectos secundarios a largo plazo, con unas vacunas que estamos viendo van a exigir dos o tres pinchazos anuales.
Uno tiene obligación de reflexionar sobre estos asuntos, dada la cantidad de información controvertida, con países que apuestan por vacuna, con farmacéuticas experimentando ensayos clínicos con niños de hasta 6 meses y las idas y venidas. Una información[96] de septiembre de 2021 indica ahora que la FDA estadounidense no recomienda la vacuna Covid para niños menores de 12 años
Creo que cabe cuestionar por qué se va a vacunar, solo en España, a 8.300.000 menores de edad, cuando apenas el Covid 19 tiene para ellos incidencia y cuando se les va a inyectar una vacuna no aprobada oficialmente, sino solo en emergencia y sin haber verificado con los años de sosiego suficientes necesarios los posibles efectos secundarios a largo plazo. Porque entre los efectos que se suelen analizar a largo plazo, están los transgeneracionales. Los adultos de avanzada edad, difícilmente tendrán descendencia, pero esa población de menores de edad, puede llegar a transmitir a su descendencia efectos adversos graves que no se han podido estudiar en estas circunstancias. Así pues, ¿a qué estas prisas?
¿Alguien ha mirado las estadísticas de Covid-19 para esas franjas de edad? ¿Qué pasa, que no hay interés en que se sepa cómo afecta (o no afecta) a la población infantil y neonatal el Covid 19? ¿No hay una clase médica o expertos en epidemiología o científicos capaz de ver esto?
Ensayos clínicos con menores a toda prisa
La AEM aprueba a ciegas (no en pruebas científicas de doble ciego, que es muy diferente) y a las claras, la bondad de la vacuna de Pfizer en niños de 12 a 15 años.[97]
Luego, se justifica, informando que los ensayos clínicos con niños de esa edad, se han hecho con una población de 2000 niños (y no les da vergüenza dar esa ridícula cifra totalmente fuera de los protocolos científicos, que exigen poblaciones de voluntarios de decenas de miles durante mucho tiempo) y tampoco informa del tiempo que han estado probando con esos dos mil niños, que obviamente no ha podido ser superior a pocos meses. Un ejercicio de delincuencia médica y ética de alto nivel que vuelve a violar la necesidad científica de realizar ensayos a largo plazos (varios años).
Para sumar delito al delito, encima admiten, al final de este artículo, que no han podido realizar los ensayos a largo plazo. Y finalmente, rematan volcando la responsabilidad civil y penal de aplicar esto a la Sanidad de cada país, ya que es obvio que las multinacionales farmacéuticas no asumen ninguna responsabilidad, ni civil, ni penal. Eso si, asegurando que los 2000 niños vacunados (se supone que 1000 con placebo y otros mil con la vacuna) están todos bien y que ninguno vacunado ha sufrido contagios ni efectos secundarios (en el cortísimo pero indefinido plazo) y que los vacunados con placebo unos 16 sí se contagiaron, pero no dice si fueron totalmente asintomáticos o si tuvieron que ingresar en hospitales o fallecieron). Y por supuesto, ni un solo dato de los niños de entre 12 y 15 años que han muerto por Covid en toda la pandemia y que no tuviesen previamente enfermedades debilitantes, para que nadie pueda extraer conclusiones.
¿Se puede ser más superficial y carente de seriedad en este delicado asunto de tratar a los niños?
Unas reacciones adversas inesperadas, en niños y adultos que ninguna autoridad sanitaria vincula con el tratamiento de la pandemia: las enfermedades mentales, las depresiones, ansiedades y suicidios. Una gran responsabilidad
Llega esta noticia reciente de la Asociación Española de Pediatría, en su II Congreso digital[98]
Donde dicen que la salud mental de los menores ha empeorado drásticamente (la noticia de los psiquiatras dice que las urgencias psiquiátricas han aumentado un 50% durante la pandemia, obviamente por causa de las medidas de aislamiento y confinamiento). Esta noticia de por sí, no ofrece datos numéricos de las urgencias psiquiátricas y si gravedad, pero otra noticia complementaria
de la que el artículo anterior da el enlace[99], dice, nada menos, que uno de cada cuatro niños podrían presentar síntomas depresivos o de ansiedad, sí que nos da una clave numérica.
En Instituto Nacional de Estadística (INE) español, y que ya he presentado alguna vez, dice que solo en España hay unos 8 millones de menores de edad. Si es cierto que uno de cada cuatro presenta síntomas depresivos o de ansiedad, es que hay o debe haber, según estos psiquiatras unos dos millones de jóvenes y niños afectados, por una política de aislamiento y confinamiento, teóricamente para protegerlos de una enfermedad que a ellos prácticamente les afectaba en una medida ridícula por lo baja, según la tabla con datos oficiales. Apenas unas dos o tres docenas de menores fallecidos en toda la pandemia en España imputados al Covid19, aunque seguramente con patologías previas, frente a más dos millones de jóvenes y niños psicológicamente dañados.
Un artículo del prestigioso diario británico The Guardian[100], indica que los niños nacidos durante la pandemia muestran cocientes intelectuales más bajos, según un estudio[101] firmado por varios científicos estadounidenses, cuyo resumen dice que los confinamientos, cierres de negocios, colegios, lugares de juegos y demás por miedo a la infección o a la pérdida de empleo, han llevado a crecientes tensiones de los padres y las embarazadas, lo que ha resultado en una significativa reducción en los niños nacidos durante la pandemia respecto de los nacidos antes, de las capacidades verbales, motoras y de conocimiento en general, siendo más afectados, los de menor poder adquisitivo.
Más. Mucho más. Se constata que la epidemia que subyace tras la Covid es que los casos de depresión y ansiedad crecen más de un 25% en el mundo y han provocado en el mundo 53 millones de trastornos depresivos, sobre todo a mujeres y niños. Caramba. Algunos estamos esperando de las autoridades sanitarias una explicación a este terremoto que ha destrozado la salud de decenas de millones de personas[102]. O que pidan disculpas, si llegan alguna vez a reconocer que su actuación en la pandemia ha provocado 53 millones de enfermos y ha ahorrado hasta ahora algo menos de 5 millones de vidas. Alguien con responsabilidad ha puesto estos datos en la balanza de ventajas y riesgos?
En la espiral medicamentosa
Por otra parte, pocos días después de que se mencionasen los 53 millones de personas con trastornos depresivos que suponen un aumento del 25% en poco más de un año por la forma de tratar la pandemia, el Big Pharma nos ofrece la solución: tratemos los problemas de salud mental con más fármacos[103] En Concreto con setas alucinógenas, con la Universidad John Hopkins, tan activa en la pandemia, como protagonista. Las setas alucinógenas como solución precisamente a la depresión a la ansiedad y a estrés postraumático de los que van a las guerras.
Es curiosa, por no decir criminal, esta espiral de solucionar con más fármacos el problema creado con la imposición de confinamientos y vacunas universales y urgentes seguidas de amenazas y marginación directas a los no vacunados.
Esto que aquí aparece hoy en los medios como novedad, es ya tema recurrente en Estados Unidos, donde a la pandemia de opioides, antes ya mencionada, que costó medio millón de vidas en EE.UU. Como antes se ha mencionado y cuya culpabilidad liquida la multinacional Johnson & Johnson pagando la minucia de 26.000 millones de dólares, como ya hemos señalado antes, se le suma ahora la imparable invasión legalizadora de marihuana y por último, las setas alucinógenas, además del Prozac a toda pastilla. Es obvio que vamos o nos llevan en rebaño a una sociedad en permanente alucinación. Nos quieren alucinados.
Otros efectos adversos
También resultan muy graves las miocarditis y pericarditis detectadas en jóvenes y niños vacunados [104], algo que está relacionado con la vacuna de forma clara, porque las miocarditis son muy raras a esas edades y que resulta especialmente sangrante, porque las posibilidades de morir o de sufrir efectos adversos graves por Covid son extremadamente bajas para jóvenes y niños[105].
Algunos países como Suecia han decidido no vacunar a los menores. La Agencia sueca de Salud Pública indica que los riesgos de la vacuna Covid son mayores que el beneficio para cada niño en particular[106]. Cabe preguntarse: ¿cómo es posible que haya países intentando vacunar con tanta rapidez a jóvenes y niños, mientras las autoridades sanitarias de otros, como en el caso sueco, nada proclives al alarmismo o a actitudes no científicas, estén asegurando lo contrario?.
El Consejo Asesor sobre Vacunas del Reino Unido se ha mostrado en contra de esta medida, pero el gobierno británico ha seguido adelante con ella[107] ¿Podemos preguntarnos por qué estas enormes discrepancias? ¿Podemos preguntarnos por qué los grandes medios no se plantean esta misma pregunta?
Ancianos. Los últimos en ensayar serán los primeros en vacunarse.
No se puede descartar que muchas enfermedades del corazón de personas de más edad hayan sido causadas total o parcialmente por la vacunación sin que ello se haya reportado como efecto adverso. Así lo indica el director del Instituto de Patología de la Universidad de Heidelberg, Peter Schirmacher, como consecuencia de haber realizado las autopsias que al parecer está mal visto hacer.[108] [109] [110] ¿Podemos preguntarnos por qué estas conclusiones de una persona relevante no llegan a los grandes medios o por qué no se hace una crítica mínima, sin ser acusados de negacionistas?
De momento de los pocos datos que se tienen de estos efectos coronarios adversos son los reportados en Escocia, donde se ha observado un 25% de aumento de los infartos en los meses de vacunación intensiva. Que esta noticia tenga que aparecer en el diario conservador The Times[111] y no se pueda confirmar por medios médicos más solventes para verificar el alcance y el contexto en que se produce este hecho, deja inermes a los que buscan analizar con seriedad y sin prejuicios las afecciones provocadas por las vacunas.
La mayor parte de los datos de efectos adversos se basan en los sistemas de seguimiento como el VAERS, Eudra Vigilance o la Yellow Card, que son voluntarios y se sabe que suelen estar muy subestimados.
Estos sistemas son oficiales, pero a veces resulta muy intrincado obtener datos precisos de ellos. En el caso del VAERS, cuando muestra datos controvertidos, se suele criticar que este sistema no establece relación causa efecto, como ellos mismos utilizan como descargo en su propia página[112]. Según las críticas, el VAERS no sirve para saber si la vacuna o cualquier otro medicamento está provocando muertos; sirve más bien para detectar tendencias que hagan saltar la alarma. Esto precisamente es también un arma de doble filo, porque efectivamente, el sistema de reporte es voluntario y en general, parece razonable concluir que los datos aportados de reacciones adversas, pueden estar muy infravalorados respecto de las cifras reales. Hay algunos expertos que llegan a considerar que los efectos adversos reportados son apenas entre un 1 y un 10% de los reales[113]. Esto haría de las reacciones adversas una catástrofe sanitaria si fuese verdad. Es necesario y urgente aclarar este asunto. La web OpenVAERS[114] [115], que se basa en los datos del sistema VAERS de EE.UU., da la cifra de 778.683 notificaciones de las cuales 16.310 resultaron en muerte a 12 de octubre de 2021. El empresario estadounidense Steven Kirsch, ha calculado un número superior de muertes que han causado en EE.UU. y que estima en las 150.000 y ofrece un millón de dólares a quien consiga demostrar que sus cifras no son correctas [116] .
Aunque el número de muertes atribuidas al Covid en EEUU alcanza las 700.000 personas, estas cifras siguen siendo un precio muy alto a pagar las vacunas utilizadas para prevenir el Covid 19. Sin duda, ninguna vacuna anterior en la historia de la ya larga historia de las vacunas hubiese sido aprobada con estas tasas de mortalidad y efectos adversos.[117]
Con respecto al Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), que no deja de ser una fuente oficial del gobierno estadounidense, vinculado al CDC, hay también críticas en contra, como la realizada por la agencia de noticias Reuters, convertida en verificadora de hechos o fact-checker, asegurando[118] que cualquiera puede aportar un dato para demostrar que las vacunas están matando gente, ya que cualquiera puede subir un dato a esta base estadounidense, y ello no implica causalidad. Sin embargo, por esta causa, otras fuentes estiman que esa característica de voluntariedad en la subida de datos sobre reacciones adversas, es lo que hace precisamente que el sistema pueda estar reportando muy por debajo los casos de reacciones adversas y muertes vinculadas a las vacunas, incluso calculando que apenas el 1% de ellas se reportan[119]. Es una verdadera pena que haya apenas un puñado de países occidentales, que tengan agencias de reporte o vigilancia de reacciones adversas y muertes causadas por las vacunas, como el VAERS, el UK Yellow Card, el bastante inescrutable EUDRA Vigilance europeo o la Canada’s Publich Health Agency y que encima sean de subida voluntaria de datos. Eso dice muy poco de la verdadera voluntad de estos organismos sanitarios por controlar con eficacia esos efectos adversos.
En Eudra Vigilance, por ejemplo, igualmente es posible que los casos reportados de reacciones adversas o incluso muertes debidas a las vacunas estén infravalorados y se curan en la exención de responsabilidad por los datos que aportan[120] , por ejemplo, se han reportado hasta la fecha 1.015.044 casos pero existen países que prácticamente no reportan casos mientras el 14% de los reportes vienen de Países Bajos (que sólo tiene el 3% de la población de la UE). No es sencillo determinar en el sistema Eudra Vigilance el número de muertes o secuelas graves.
Ante estas señales de alarma, las autoridades sanitarias en general y las españolas en particular están teniendo un comportamiento negligente, ya que no están dando datos exhaustivos de todas las muertes y hospitalizaciones registradas después de las vacunaciones, para ver si existen aumentos respecto a los valores habituales. La forma de reportar diariamente en todos los grandes medios durante estos últimos meses, con gran profusión multitud de datos de positivos (incidencia acumulada) y en algún momento hospitalizaciones o ingresos graves y hasta muertos, han sido extremadamente difundidas, pero desde que las vacunaciones han alcanzado un nivel suficientemente alto, nunca han ofrecido un desglose de muertos por Covid vacunados y sin vacunar. Secreto de Estado. ¿Por qué?
Esto es un sin sentido, incluso para los que están seguros de que las vacunas protegen bastante bien de la muerte, porque nada más contundente para convencer a los remisos a vacunarse, que explicar día a día que de los cien muertos diarios, los cien estaban sin vacunar (ó 99, por poner un ejemplo).
¿Eficaces?
También parece claro que la eficacia de las vacunas no es la que nos vendieron en su día.
En lo que respecta a la reducción de contagios, el Sistema Público de Salud (PHE por sus siglas en inglés) del Reino Unido, ha hecho oficial que frente a la variante delta (mayoritaria en estos momentos en todo el mundo), no se está observando diferencia alguna en la transmisión del virus entre personas vacunadas y no vacunadas[121]. Un estudio realizado por The Lancet[122] (en informe previo o preprint) en Vietnam, llega a la conclusión de que, incluso, las personas vacunadas pueden contagiar más que las no vacunadas porque llevan más carga viral. Y la comparación en este documento del European Journal of Epidemiology publicado por Springer[123], entre la ratio de vacunación en diferentes países y los casos Covid en este estudio no encuentra ninguna correlación.
Ante los estudios mencionados muestran que las vacunas no están disminuyendo en estos momentos el contagio de la enfermedad, sobre todo en la variante delta, ya prevalente en España y en muchos otros países y, por tanto, la vacunación no protege en absoluto de ser contagiado y de contagiar a terceros, por mucho que proteja a los vacunados de sufrir enfermedad grave o muerte ¿qué sentido tienen ya los pasaportes sanitarios, la presión por vacunar a todo el mundo para conseguir esa “inmunidad de grupo”, de la que hemos estado oyendo era imprescindible alcanzar durante meses y que al principio resultaba suficiente con un 70% de la población vacunada y finalmente necesitaba un 90% de la población vacunada? ¿Qué sentido tiene despedir al personal sanitario que no quiere vacunarse, o imponer la vacuna para poder trabajar[124] o considerar la vacunación “un acto de amor”, como ha hecho el papa Francisco?[125]
En lo que respecta a la capacidad de las vacunas para evitar los síntomas de la enfermedad, hay abundantes documentos oficiales[126] [127] [128]que indican que sí se han observado en algunos países disminuciones en la proporción entre casos y muertes por Covid, pero se está viendo que el efecto desaparece a los pocos meses[129] y, por ello, en algunos países ya se está empezando a administrar la tercera dosis.
El grupo de doctores por la ética Covid (Doctors for Covid Ethics)[130] están hablando de un escenario bastante dramático, si aparece el “Antibody-Dependent Enhancement of disease” o enfermedad provocada por anticuerpos (ADE), que haría que las personas vacunadas no solo no estuvieran protegidas contra los peores síntomas de la enfermedad sino que tuvieran, incluso, más riesgo.
¿Cómo se pueden seguir sosteniendo medidas tan acientíficas como las que sostiene nada menos que el Secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE.UU. en la Administración Biden, frente al senador republicano Paul Randy cuando el primero afirma que la inmunidad natural de las personas que han adquirido y superado el Covid no es suficiente y hay que seguir vacunándolas, cuando todas las evidencias científicas razonables aseguran que la inmunidad naturalmente adquirida es superior y mejor y más duradera a la de cualquier vacuna?[131] ¿Cómo es posible el hecho de que en EEUU (y en España, ya de paso, también) no se equipare la inmunidad natural con la vacuna, cuando se ha visto repetidamente que es mejor y más duradera que ésta [132]? ¿Cuándo podremos ver un debate de este tipo en los medios de gran alcance?
Estamos viviendo un ataque sin precedentes a libertades tan básicas como el derecho al trabajo, a la libre circulación, a la manifestación pública y a la elección de tratamiento médico que serían muy cuestionables si las vacunas fuesen efectivas frente al contagio, pero resultan demenciales y completamente absurdas cuando vemos que los datos muestran que no lo son en absoluto. Algunos otros medios, como Medpage Today o Science, por el contrario, afirman que todavía no hay evidencias de que el ADE sea un problema con las vacunas del Covid[133][134].
Esto da una idea del caos que existe sobre las repercusiones y efectos de las vacunas, entre la propia ciencia médica, a la hora de valorar y lo que deja en evidencia es la rapidez con que se han inyectado de forma masiva sin atender previamente y estudiando a largo plazo los efectos, como es mandatorio en todo ensayo sobre vacunas y como indica el principio de precaución.
¿Los vacunados contra el Covid-19 con placebo son vacunados poco después?
Se reciben noticias cada vez más sorprendentes, sobre actuaciones de al menos algunos fabricantes de vacunas contra el Covid-19, que han comenzado a vacunar a la población de voluntarios inyectados con placebos, al poco tiempo de haberlos sometidos a los ensayos clínicos[135] [136]. Esto puede suponer y de hecho supone que se está eliminando la posibilidad de que se puedan realizar los imprescindibles estudios a largo plazo, para lo que se necesita comparar a las dos poblaciones de sujetos experimentales: los que se inyectaron con vacuna y los que se inyectaron con placebo. Por tanto, se están destruyendo los elementos de estudio y prueba.
No se puede creer que estas multinacionales farmacéuticas, no conozcan estos procedimientos y estén vacunando inconscientes de esa destrucción de rastros para realizar los imprescindibles estudios comparativos a largo plazo. La noticia referenciada deja claro que es una pérdida de evidencias o pruebas científicas.
La propia multinacional farmacéutica Moderna informa[137] sobre prácticas similares totalmente acientíficas por parte de los fabricantes de la vacuna Moderna.
En conclusión, resulta muy triste y decepcionante, desde un punto de vista científico, que se vacune a las poblaciones de voluntarios a los que se inyectó placebo en doble ciego (sin que lo supieran, ni ellos, ni los inyectados con la vacuna, para garantizar la imparcialidad del estudio, como exige el método científico), al poco de haberles inyectado el placebo, porque impide estudios comparativos a largo plazo con los inyectados con la vacuna.
La ciencia debería expedirse al respecto. Es obvio que al final, a largo plazo, se terminará sabiendo los efectos sobre los vacunados y sobre los que no lo han sido, pero para ese entonces, ya habrá cientos, quizá miles de millones de inyectados con una vacuna que no ha cumplido los protocolos que la propia ciencia se marca. Todo sea por la justificación de la emergencia, que estudiaremos más adelante.
Vacunar a los que ya han pasado la enfermedad
España y muchos otros países, han decidido vacunar a las personas que han pasado la enfermedad del Covid y han sobrevivido, independientemente de si fueron asintómaticos o si sufrieron algún tipo de enfermedad más o menos grave. E independientemente de las muchas voces autorizadas ya mencionadas que indican que la inmunidad natural adquirida por los que han pasado la enfermedad es más segura y duradera que la que proporciona la vacuna
Las dudas sobre si deberían vacunarse con uno o dos pinchazos han sido una muestra deleznable de la falta de profesionalidad. Se han hecho sin criterios científicos conocidos y han variado de país en país e incluso dentro del país, con cada tipo de vacuna. En un caso conocido, de persona que acababa de pasar asintomática el Covid cinco meses antes, insistieron en dos pinchazos con la vacuna Pzifer. Cuando alegó que conocidos que habían pasado la enfermedad con la vacuna de AstraZeneca, dijeron que la AstraZeneca bastaba con una dosis extra a los que habían pasado la enfermedad. Después de recibir los dos pinchazos, unos familiares, que también habían pasado la enfermedad asintomáticos, fueron vacunados con Pfizer pero solo con una dosis. Al pedir explicaciones, dijeron que las dos dosis eran solo para personas que había pasado la enfermedad, pero tenían más de 70 años. La sensación de improvisación, de dar palos de ciego y de fraude es inevitable.
Y después, la noticia de Nature, nos viene a confirmar[138] que si se ha tenido el Covid, probablemente se hayan desarrollado anticuerpos para toda la vida. Toma ya con Nature y toma ya con los que han insistido en vacunar a los que ya han pasado la enfermedad.
Si alguien conoce alguna revista de nivel científico superior a Nature y a los especialistas de la Universidad de Washington en St. Louis en Missouri, debería aportarla para desmentir a Nature. Si no, el asunto raya el escándalo. Estoy esperando que la OMS, la EMA, el Ministerio de Sanidad español y el centro de salud que inyectó dos dosis de Pfizer a mi esposa, después de indicar que había ya pasado sin problemas una infección por Covid19, le llamen para pedirle disculpas por esa incomprensible precipitación para meterle dos pinchazos. O bien, que salgan a desprestigiar y ridiculizar a Nature por esta publicación, aportando datos precisos.
La extraña lógica de la inmunidad de rebaño.
Las autoridades sanitarias mundiales han informado ampliamente sobre la necesidad y conveniencia de alcanzar cuanto antes la “inmunidad de rebaño” en un primer momento y durante meses, la información prevalente era que la inmunidad contra la propagación del Covid se daría cuando un 70% de la población estuviese vacunada. Hay una literatura abundantísima sobre los porcentajes necesarios.
La propia OMS, ya sabe por experiencia datada de muchos años, que la inmunidad colectiva contra el sarampión, se alcanza cuando el 95% de la población está vacunada. Para la poliomielitis, también con experiencia de larga data, se establece en un 80% de la población.
Pero para las vacunas del Covid, sin importar de que tipo son o qué efectividad tienen (y varían entre ellas) los porcentajes de inmunidad colectiva han ido variando con el tiempo. Empezaron considerando que el 70%. La última información oficial de la OMS ya habla del 95% de la población.
Este cambio parece inocente y producto de las tareas de aprendizaje sobre la marcha. En realidad es, posiblemente, una calculada estrategia de introducción. El porcentaje del 70% de la población coincide, más o menos, con la de los mayores de edad de nuestro país. Esa es más o menos la “población diana” o “población objetivo” Hablar del 70% cuando había una resistencia mayor a la vacunación, dejaba a los niños fuera. Ahora, al hablar del 90% para alcanzar la inmunidad, ya entramos a tener que inyectar a niños mayores de 12 años. Véase la tabla del Anexo 4 del Instituto Nacional de Estadística de composición de la población por franjas de edad.[139]
Una vez generalizada la vacunación a mayores de edad, la estrategia fue que la variante Delta del virus se escapaba de las manos y que eso obligaría a aumentar el porcentaje de vacunados para alcanzar la inmunidad colectiva. En eso estamos y el siguiente paso, que ya preparan abiertamente las multinacionales farmacéuticas, volverá a consistir en bajar la edad de vacunación como ya mencionábamos en el punto 4 más arriba.
Otra vez dando palos de ciego pero forzando a todo el mundo a vacunarse con campañas intensísimas en todos los medios a lo largo de todo el año 2021, desde que comenzaron las vacunas
Hasta la propia revista Nature[140] ofrecía cinco razones por las que pensaba que la inmunidad de rebaño podría ser probablemente imposible. Nada, ni caso. A seguir insistiendo en la necesidad de la inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva.
Entre las flagrantes contradicciones, los propios medios oficiales discuten que la inmunidad, en una pandemia transfronteriza de carácter mundial, o es mundial y colectiva y eso implica a los 7.800 millones de personas del planeta, o no servirá, dada la enorme movilidad del mundo actual. Es ridículo que estemos hablando de intentar conseguir una inmunidad colectiva “nacional” para los 46,7 millones de habitantes por un lado, insistiendo en tener a todos vacunados y por otro, que estemos rezando para que vuelvan a España los 82 millones de turistas que nos visitaron en 2019. Hay 1.400 millones de turistas en el mundo. Además, hay centenares de millones de otros viajeros por negocios o trabajo y una buena cantidad de millones de inmigrantes que cruzan países sin control alguno. ¿Inmunidad colectiva? Expliquen esto, por favor.
A octubre de 2021, casi 9 meses después de empezar a vacunar contra el Covid y un año y medio largo desde el comienzo de la pandemia, el mundo ha conseguido vacunar con una dosis al 47% de la población y con la pauta completa a apenas el 35,6% de la población mundial. Todo ello volcando un esfuerzo sanitario sin precedentes hacia esta pandemia que ha provocado un importante abandono de muchos otros tratamientos médicos (el cáncer entre ellos), cuyo alcance en muertos que podrían haber sido tratados y no lo fueron por este desvío de atención sanitaria, son a día de hoy difíciles de evaluar, pero que puede sumar cifras muy problemáticas
Mientras tanto, antes de soñar ni siquiera con vacunar a toda la población del planeta para justificar que la inmunidad colectiva tiene verdadera utilidad, lo que está sucediendo es que los países con más recursos como Israel, Alemania, Francia o Estados Unidos han priorizado un tercer pinchazo de refuerzo para sus propios ciudadanos. Esto dice muy poco sobre la actitud moral, científica y sanitaria de nuestras instituciones responsables de velar por nuestra salud. Produce mucha vergüenza ajena. Y pone serias dudas sobre la efectividad de las vacunas y sobre todo, de la duración de su eficacia, si apenas 9 meses después de dos pinchazos, se necesita y se recomienda un tercero.
La otra gran cuestión que nadie está planteando, es que si hemos necesitado desviar una gran parte de los esfuerzos sanitarios mundiales al tratamiento del Covid y a la vacunación masiva y en 9 meses llevamos el 24% de la población mundial vacuna y si además, vemos que las defensas de la vacuna caen a los 9 meses y necesitan un refuerzo y si encima tenemos a una ministra de Ciencia[141], que tendremos que acostumbrarnos a muchas vacunas con carácter anual, (curioso este país, donde el futuro de nuestra salud lo opina una ministra de Ciencia teniendo una de Sanidad), creo que es lógico temerse que siguen dando palos de ciego, porque antes de dar la primera vuelta a la población del planeta con su primera dosis anual, ya hemos perdidos dos o tres años y un presupuesto inabordable para más de 100 países del mundo, si las vacunas siguen siendo tan caras como hasta ahora y no libres de patentes. Creo que cabe preguntarse con toda honestidad: ¿A qué están jugando?
Solidarios e insolidarios
Así las cosas, una de las críticas que reciben los que han decidido no vacunarse en un mundo que dice que la vacuna contra el Covid es voluntaria, es que son insolidarios. El argumento es simple. El que no se vacuna transmite y perjudica a los demás y dificulta y retrasa alcanzar la inmunidad colectiva o de rebaño que se ha tratado en el punto anterior. Luego descubrimos que los vacunados también se siguen contagiando y siguen transmitiendo. Pues nada, otro informe u otros diez y se verifica que sí, que contaminan, pero menos. Será por eso por lo que pueden viajar en avión, o trabajar en hospitales y los no vacunados, porque contaminar un poquito, es como quedarse embarazado un poquito; siempre es menos peligroso.
Lo curioso es que no hay debate sobre la actitud moral absolutamente insolidaria de las multinacionales farmacéuticas, que facturando cantidades astronómicas (Pfizer se acerca a los 100.000 millones de dólares anuales), siguen siendo incapaces de levantar las patentes y permitir la vacunación masiva. No ya solo entre los que cuestionamos la forma en que se han impuesto las vacunaciones masivas. Es que ni siquiera entre los que están totalmente de acuerdo con ellas, aseguran que es necesaria la vacunación de todos para que todos estemos seguros y luego ese “todos” queda circunscrito a mi país o a mi región y a los demás, que los den. Esa es la visión de “solidaridad” de andar por casa.
Comienzan los guetos sanitarios
Se empieza a constatar el comienzo de medidas fascistas y nazis de creación de guetos sanitarios en Italia y al menos una buena parte de Australia[142] para los no vacunados.
Se adjuntan las medidas del de Nueva Gales del Sur en Australia, con una breve traducción que hizo Marga en otro lugar. Las medidas de Italia, similares, no hace falta. Ayer las manifestaciones en Italia en contra de los guetos sanitarios y de la imposición del pasaporte o pase sanitario, el llamado green pass no pudieron ni ocultarlas.
A partir del 11 de octubre de 2021, se aplicarán las siguientes normas a cualquier persona mayor de 16 años que no esté totalmente vacunada.
Se aplicarán multas in situ de 1000 dólares (particulares) y 5000 dólares (empresas) por incumplimiento:
VISITAS DE AMIGOS
Si no estás completamente vacunado, no puedes visitar la casa de otra persona, excepto en circunstancias limitadas (por ejemplo, cuidar a los niños, ayudar a alguien a mudarse, cuidar a alguien). Las visitas por motivos meramente sociales no están permitidas.
LUGARES DE CULTO
Si no está totalmente vacunado, no puede acudir a ningún lugar de culto.
AL POR MENOR
Si no está vacunado, sólo puede visitar los comercios minoristas esenciales, por ejemplo, supermercados, ferreterías, lavanderías, oficinas de correos, etc. (véase la lista en el enlace del Gobierno más abajo). No puede visitar las tiendas no esenciales.
PELUQUEROS
Si no está totalmente vacunado, no puede ir a una peluquería. Tampoco puede visitar un salón de belleza o un local de masajes.
BODAS Y FUNERALES
Ahora se permiten las bodas de hasta 100 personas. Pero si no estás vacunado, puedes asistir (o celebrar) una boda de sólo 10 personas: la pareja, el celebrante y siete invitados. Lo mismo ocurre con los funerales: ahora se permiten 100 personas vacunadas, pero los no vacunados sólo pueden asistir a funerales de 10 personas en total.
RESTAURACIÓN/CAFÉS, ETC.
No se puede acudir a ninguna cafetería, pub, bar, patio de comidas, quiosco, etc. si no se está totalmente vacunado.
VIAJAR EN COCHE
Si no estás totalmente vacunado, puedes viajar en coche sólo con personas con las que vives. Puedes viajar con alguien con quien no vivas sólo si se trata, por ejemplo, de
* una emergencia
* por una razón compasiva
* para proporcionar cuidados/ayuda a una persona vulnerable.
* un taxi o un viaje compartido
* para utilizar un vehículo para su trabajo
Se aplican restricciones similares a los barcos.
VACACIONES Y VISITAS REGIONALES
Si no está totalmente vacunado, no puede ir de vacaciones fuera de su propia área de gobierno local, por ejemplo, si vive en el área metropolitana de Sydney, no puede salir de esa región. No puede compartir una casa de vacaciones o un alojamiento de corta duración con nadie que no sea de su familia.
DEPORTE Y EJERCICIO
No puede participar en deportes colectivos al aire libre si no está vacunado. Puede hacer ejercicio al aire libre con una sola persona. Las personas vacunadas pueden hacer ejercicio con un máximo de 20 personas.
REUNIONES AL AIRE LIBRE
Hasta 30 personas vacunadas pueden participar en una reunión al aire libre, por ejemplo para un picnic. Si no está totalmente vacunado, puede reunirse con una sola persona más o con su familia.
INSTALACIONES RECREATIVAS
Las instalaciones recreativas como zoológicos, acuarios, estadios deportivos, recintos de espectáculos, hipódromos, pistas de carreras de coches y parques temáticos están ahora abiertas, pero cerradas a los no vacunados.
¿Estamos o no estamos en una conculcación gravísima e intolerable y sin sentido racional alguno de derechos básicos y en un atropello a la dignidad humana que exige reacción? ¿hace falta ser un experto en medicina, en virología o en inmunología para apreciar esto? ¡Despierten, coño, despierten!
El laberinto vacuna en relación a los guetos sanitarios
El otro, no menos importante y con necesarios vínculos como este, es el del laberinto vacunal, con tres o cuatro grandes grupos diferenciados, que con su actitud se desvelan como grupos con dudosos (si no criminales) intereses
Por un lado, los grupos de presión occidental y países acólitos que favorecen la aprobación e inoculación de las Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca y sistemáticamente rechazan reconocer las demás vacunas que no sean «suyas», y eso incluye cualquier intento de terceros, incluyendo los europeos de segunda división, como las vacunas del CSIC. Para ello utilizan a sus sumos sacerdotes del CDC/FDA y su subsidiaria, la EMA con clara preferencia por introducir las ARNm de entre las vacunas aprobadas en emergencia.
Luego viene el grupo de los dos grandes disidentes que no tragan con este arreglo, que son sistemas de salud rusos y chinos con sus propias vacunas y en mucha menor medida, los indios y los cubanos y algún otro despistado que todavía sueña con una medicina nacional propia y digna. Obviamente estos no van a ser aprobados por los sumos sacerdotes del tándem CDC//FDA/EMA. O por lo menos no serán considerados como tales, hasta que las multinacionales farmacéuticas occidentales hayan descargado bien sus dosis y hayan saturado los mercados propios y de su área de influencia.
La OMS, el tercer sumo sacerdote, de obediencia al papa Occidental, y con el bolsillo y el corazón puesto en Occidente, tiene que jugar aquí un equilibrio difícil y como no pueden ignorar a dos mil y pico millones de personas que suman Rusia, China e India, les dan aprobaciones y reconocimientos parciales a regañadientes, aunque nunca a los cubanos, faltaría más. El tinglado CDC/EMA sigue sin dar su brazo a torcer en el reconocimiento de esas vacunas, pero seguro que es porque los ensayos clínicos rusos y chinos no tienen todos los estándares clínicos y de alta calidad y no por una razón crematística o de copar mercados a 19 euros el jeringazo, faltaría más. Además, son rojos o pobres, que pueden importarnos.
Y finalmente, está el ancho mundo no existente de la pobreza mundial que no tiene ni para uno ni para otro tipo de vacunas. A estos, estimados, que les den morcilla. Así ha quedado de manifiesto cuando se ha tratado repetidas veces de que este puñado de multinacionales farmacéuticas eliminen los derechos de patente, pues se trata de un problema de salud humana mundial, dejando claro que primero son sus intereses, así se mueran los pobres, que por cierto, no se están muriendo de Covid 19 al ritmo que se había previsto para los no vacunados.
Se podrían describir las próximas y futuras situaciones esperpénticas que se van a producir, y en las que nadie parece pensar, y desde luego, mucho menos el gobierno italiano o el de Nueva Gales del Sur en Australia, cuando, por ejemplo, llegue un italiano de China a Italia o un australiano de Rusia a Australia, ya vacunado respectivamente por rusos o chinos y no le reconozcan la vacuna y le digan que no puede entrar en tiendas, visitar familiares o trabajar, sin ponerse otra vez alguna vacuna de las aprobadas por el tinglado CDC/FDA/EMA. O con los 1.400 millones de turistas que iban cada año de un lado a otro del mundo antes de la pandemia, cuando recuperemos los niveles de turismo prepandemia. O los 41.00 millones de pasajeros que viajaron en avión en 2019, muchos de ellos entre países diferentes y de países con grados bajísimos de vacunación contra el Covid a países altamente vacunados.
Quizá es que se trata de eso, de empezar a suprimir o reducir al mínimo el trasiego internacional de personas y mercancías con esta excusa y no nos habíamos enterado. Por cierto, esa reducción está muy en línea con las últimas previsiones del último informe anual o World Energy Outlook (WEO) de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) del año 2021[143] o como el objetivo de algún think tank británico para conseguir en el el 2050las emisiones cero netas de CO2, a base de eliminar gradualmente los vuelos y la navegación[144]. Si es por eso, la actitud de ciertos países respecto de la creación de guetos sanitarios, va en una dirección perfecta para alcanzar estos objetivos.
Aunque no sabemos realmente qué pasará, porque si son capaces de mezclar vacunas de AstraZeneca con las de Pfizer o de vacunar con dos dosis a los que ya han pasado la enfermedad, pueden con todo.
O qué pasará cuando llegue un turista o un comerciante argentino a Australia con vacuna rusa o uno brasileño con la vacuna china a Italia y le pase lo mismo: que no pueda entrar en tiendas o en centros de trabajo, si no tiene los matasellos oficiales de las vacunas super-oficiales.
O ver como se trata a las riadas de inmigrantes sin papeles y obviamente sin vacuna al entrar en los paraísos occidentales. Me pregunto si los cubanos que ahora reciben inmediatamente asilo al tocar con las pateras tierra en Florida serán devueltos a Cuba por estar vacunados con las inaceptables para Occidente vacunas cubanas llamadas Soberanas y serán devueltos o metidos en las jaulas especiales del sheriff Joe Arpaio de Texas, a la espera de su revacunación con las vacunas super-oficiales.
Otra alternativa sería dispararles a distancia, como a un gorila escapado del zoo, pero en vez de con dardos tranquilizantes, con vacunas ultra-oficiales.
Creo que esta ridícula casuística que han creado los ideólogos de los guetos sanitarios tiene que ser debatida en profundidad.
Consta que rusos, chinos y cubanos son más flexibles con los vacunados occidentales que entren en su país, pero si en el futuro sus ciudadanos llegan a sufrir los guetos sanitarios, no dudo de que aplicarán el principio de reciprocidad y ya la tenemos liada.
Ahora súmese a esto el caos que se desatará cuando los pasaportes o pases sanitarios, los green pass tengan validez anual o semestral, al paso que se degradan las eficiencias vacunales y haya que montar chiringuitos Isabel Zendal por todo el país (y por todo el mundo) a cada seis meses, con expedidores del pasaporte o pase sanitario o «green pass«, que emitan el título según sales por los tornos de vacunación, que me recuerdan cada vez más a los cepos o mangas para el ganado vacuno, para que el veterinario vaya a buen ritmo a vacunar al ganado contra la lengua azul.
Dado que la ciencia avanza que es una barbaridad, confiamos en que los ciudadanos que pasen por la manga o el cepo del Isabel Zendal correspondiente, serán automáticamente marcados con el indoloro QR en su teléfono móvil, en vez de ser marcados en la oreja con un crotal. Esto sí, que los inspectores de turno no pillen a un ejemplar sin su crotal o su código QR, porque se juega el sacrificio in situ o la expulsión del centro de trabajo y la imposibilidad de acceder al pesebre o al abrevadero, perdón, al restaurante o al bar.
notas:
[1] https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=new_deaths_per_million&Metric=Confirmed+cases&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=false&country=~OWID_WRL
[2] https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=new_deaths_per_million&Metric=Confirmed+deaths&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=false&country=~OWID_WRL
[3] https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&facet=none&pickerSort=desc&pickerMetric=new_deaths_per_million&Metric=Vaccine+doses&Interval=Cumulative&Relative+to+Population=false&Align+outbreaks=false&country=~OWID_WRL
[4] https://www.who.int/es/news/item/27-04-2020-who-timeline—covid-19
[5] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-treatment-covid-19
[6] https://www.wsj.com/articles/covid-19-drug-remdesivir-to-cost-3-120-for-typical-patient-11593428402
[7] https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/2020-medicamentosusohumano-3/el-chmp-concluye-que-la-dexametasona-es-una-alternativa-eficaz-para-el-tratamiento-de-la-covid-19/?lang=en
[8] https://www.nytimes.com/2020/11/19/health/remdesivir-covid-19.html
[9] https://atlantabusinessjournal.com/remdesivir-treatment-stopped-due-to-side-effects
[10] Hay un vídeo de este personaje y una ex-ministra de Sanidad en que lo menciona. Quizá hay que citar la fuente de este desalmado aunque no haya que poner el vídeo completo, sino solo su declaración literal y el lugar y fecha en que lo declaró…
[11] Aquí hacen falta referencias sólidas.
[12] https://covid19criticalcare.com/covid-19-protocols/i-mask-plus-protocol/ https://aapsonline.org/mccullough-protocol-3-page.pdf
https://vladimirzelenkomd.com/treatment-protocol/
[13] https://www.youtube.com/watch?v=QAHi3lX3oGM
https://covid19criticalcare.com/senate-testimony/
[14] https://www.who.int/es/news-room/feature-stories/detail/who-advises-that-ivermectin-only-be-used-to-treat-covid-19-within-clinical-trials
[15] https://en.wikipedia.org/wiki/Ivermectin
[16] Para la ivermectina se han realizado 65 ensayos clínicos hasta el momento, de los cuales 32 son controlados y aleatorizados y 45 están publicados y revisados por pares. El 90% de los ensayos reportaron resultados favorables a la ivermectina, con unas reducciones de mortandad medias del 60% que aumentan hasta más del 80% en el tratamiento temprano. Una recopilación de los mismo se puede encontrar en https://ivmmeta.com/. Los principales defensores del uso de la ivermectina para el tratamiento del Covid son la Front Line Critical Care Covid Allicance http://www.FLCCC.net que ha publicado esta completa revisión de todas las evidencias https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/08/SUMMARY-OF-THE-EVIDENCE-BASE-FINAL.pdf y el grupo BIRD https://bird-group.org/
[17] La hidroxicloroquina ha contado con 290 ensayos clínicos https://c19hcq.com/ y es más polémica que la ivermectina porque no se considera adecuada para todas las fases de la enfermedad. También ha sido objeto de manipulaciones que han intentado desacreditarla https://www.france24.com/es/20200605-the-lancet-retracta-estudio-hidroxicloroquina, como explica Angeles Maestro en este artículo https://www.elsaltodiario.com/laplaza/politicas-de-exacerbacion-del-miedo-y-censura-en-la-gestion-del-covid
[18] La vitamina D ha sido objeto de un intenso estudio https://c19vitamind.com/ y se ha encontrado una fuerte correlación entre niveles bajos de esta medicina con los casos Covid que terminan en hospitalizaciones y muertes https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.09.22.21263977v1 https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/20503121211014073
https://www.mdpi.com/2072-6643/13/6/1760
[19] https://www.newsbytesapp.com/news/india/centre-s-sops-to-combat-covid-19-in-rural-areas/story
[20] https://lecourrierdesstrateges.fr/2021/08/30/le-japon-prend-partie-pour-livermectine-dans-la-lutte-contre-le-covid-19/
[21] https://lopezdoriga.com/nacional/seguira-cdmx-en-semaforo-rojo-por-covid-19-la-proxima-semana/ https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Articulos/revision-de-ivermectina-corregida13ene20.pdf
[22] https://covid19criticalcare.com/ivermectin-in-covid-19/epidemiologic-analyses-on-covid19-and-ivermectin/
[23] https://covid19criticalcare.com/wp-content/uploads/2021/03/FLCCC-Alliance-Statement-on-Misleading-FDA-Guidance-on-Ivermectin-March7-2021.pdf
[24] Alguna referencia más y cuanto más contundente y demostrativa del boicot, mucho mejor
[25] https://www.heraldo.es/noticias/salud/2021/01/19/un-farmaco-antiparasitario-reduce-la-carga-viral-en-pacientes-con-covid-leve-1415592.html
[26] https://www.researchsquare.com/article/rs-116547/v1
[27] El Dr. Omura, que recibió el premio Nobel por descubrir y desarrollar la ivermectina ha realizado esta revisión http://jja-contents.wdc-jp.com/pdf/JJA74/74-1-open/74-1_44-95.pdf y se ha manifestado públicamente a su favor https://www.youtube.com/watch?v=k6eV47e0GFo y el Dr. Luc Montaigner habla de ella como alternativa a las vacunas https://www.francesoir.fr/societe-sante/une-erreur-strategique-qui-impacte-lavenir-de-lhumanite-appel-du-pr-luc-montagnier
[28] Entre ellos destacan los miembros de la FLCCC liderados por el Dr. Paul Marik https://covid19criticalcare.com/about/the-flccc-physicians/ y la doctora Theresa Lawrie https://www.researchgate.net/profile/Theresa-Lawrie directora de la consultora The Evidence Based Medicine Ltd. https://www.e-bmc.co.uk/ y fundadora del brupo BIRD https://bird-group.org/
[29] https://worldivermectinday.org/
[30] https://globalcovidsummit.org/
[31] https://doctorsandscientistsdeclaration.org/
[32] https://www.france24.com/es/minuto-a-minuto/20210927-pfizer-inicia-prueba-de-una-p%C3%ADldora-anticovid
[33] https://childrenshealthdefense.org/defender/john-campbell-mercks-covid-molnupiravir-ivermectin/?utm_source=salsa&eType=EmailBlastContent&eId=9c55c2a0-1637-40fb-b6bc-d63cf27fef44
[34] https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/why-you-should-not-use-ivermectin-treat-or-prevent-covid-19
https://www.newtral.es/ivermectina-eficacia-covid-estudio-israel/20210824/ Se puede observar cómo los resultados de las búsquedas sobre “ivermectina covid” cambian cuando uno utiliza un buscador diferente a Google, como https://duckduckgo.com, por ejemplo.
[35] https://www.eldiario.es/rastreador/losantos-declara-guerra-antivacunas-recibir-amenazas-ultracarcas-bebedores-lejia_132_8327895.html
[36] Efectivamente, aquí vendrían muy bien y son exigibles para poder decir esto, varias referencias contrastadas de manipulaciones de los “fact-checkers”. Quizá pueda valer como ejemplo, el que ha citado Marga en EXPOSED: Facebook’s Independent COVID Fact-checker Site FactCheck.org Funded By $1.9 Billion Vaccine Lobby – GreatGameIndia
[37] Twitter ha cerrado las cuentas de Tess Lawrie, el grupo BIRD y Juan Chamie (analista de datos y miembro de la FLCCC). Pierre Kory, Robert Malone, Peter McCullough, Mobeen Syed y Sathoshi Omura han visto retirados contenidos suyos de YouTube y Facebook.
[38] Quiénes son los dueños de las vacunas privadas y cómo se están enriqueciendo – 23.04.2021, Sputnik Mundo (sputniknews.com)
[40] Pfizer | Violation Tracker (goodjobsfirst.org)
[41] Justice Department Announces Largest Health Care Fraud Settlement in Its History | OPA | Department of Justice
[42] Pfizer pays out to Nigerian families of meningitis drug trial victims | Nigeria | The Guardian
[43] Pfizer Bribed Nigerian Officials in Fatal Drug Trial, Ex-Employee Claims – CBS News
[44] Pfizer Inc. – Financials – Quarterly Reports
[45] https://youtu.be/9pMTpt231BY
[46] euobserver.com/coronavirus/153372
[47] “Hemos pagado cuatro veces el valor de la vacuna. Las patentes deben retirarse, es una pandemia” | ctxt.es
[48] 11221-moh-pfizer-collaboration-agreement-redacted.pdf (govextra.gov.il)
[49] ‘El crimen del siglo’: el documental que expone cómo las farmacéuticas son tu peor camello (20minutos.es)
[50] Michael Yeadon | Full Interview | Planet Lockdown (rumble.com)
[51] Exclusive: Former Pfizer VP to AFLDS: ‘Entirely possible this will be used for massive-scale depopulation’ – America’s Frontline Doctors (americasfrontlinedoctors.org)
[52] Opioid companies reach $26 billion settlement to resolve lawsuits – The Washington Post
[53] Los médicos recibieron de las farmacéuticas 601 millones (eleconomista.es)
[54] https://elpais.com/sociedad/2021-10-18/novartis-pide-a-la-sanidad-publica-casi-dos-millones-de-euros-por-cada-dosis-de-zolgensma-medicamento-contra-la-atrofia-muscular-espinal.html
[55] https://www.sciencenews.org/article/coronavirus-covid-vaccine-moderna-pfizer-transmission-disease
[56] https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-21/pfizer-biontech-shot-stops-covid-s-spread-israeli-study-shows
[57] https://abcnews.go.com/Health/pfizer-vaccine-shows-94-effectiveness-asymptomatic-transmission-covid/story?id=76389615
[58] https://www.news-medical.net/news/20211001/Similar-viral-load-in-vaccinated-and-unvaccinated-individuals-infected-with-SARS-CoV-2-Delta-variant.aspx
[59] https://abcnews.go.com/Health/pfizer-vaccine-shows-94-effectiveness-asymptomatic-transmission-covid/story?id=76389615
[60] https://www.nature.com/articles/d41586-021-02187-1
[61] https://www.cdc.gov/vaccines/vac-gen/imz-basics.htm
[62] https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2021/September/PDF/cdc-lists-vaccinated-deaths-as-unvaccinated-pdf.pdf. Pág. 3
[63] https://www.nature.com/articles/s41586-020-2798-3
[64] https://www.abc.net.au/news/2021-01-24/covid19-the-other-vaccines-in-development/13069922
[65] https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria#:~:text=In%202019%2C%20there%20were%20an,of%20all%20malaria%20deaths%20worldwide.
[66] https://www.cdc.gov/globalhealth/newsroom/topics/tb/index.html
[67] https://diario16.com/consentimiento-informado-para-recibir-la-vacuna-covid
[68] https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-approves-first-covid-19-vaccine
[69] Pfizer: El cofundador de BioNTech asegura que será necesaria una tercera dosis de su vacuna | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com)
[70] Bruselas confirma un contrato por 1.800 millones de dosis de la vacuna Pfizer (eleconomista.es)
[71] La Agencia Española del Medicamento frena los ensayos de la vacuna española del CSIC (elperiodico.com)
[72] Desarrollo, pruebas y reglamentos para las vacunas | La Historia de las Vacunas (historyofvaccines.org)
[73] Aquí es necesaria una cita bien documentada de ejemplos de vacunas que se hayan parado cuando los efectos secundarios han llegado a límites muy inferiores a los de las vacunas de la Covid 19 en porcentajes
[74] https://ukfreedomproject.org/wp-content/downloads/Urgent%20Preliminary%20Report%20of%20Yellow%20Card%20Data%209-6-2021.pdf
[75] mRNA PIONEER RAISES COVID VACCINE CONCERNS – The HighWire
[76] MASSIVE: WORLD RENOWNED DOCTOR BLOWS LID OFF OF COVID VACCINE (rumble.com)
[77] «Une erreur stratégique qui impacte l’avenir de l’humanité» : appel du Pr Luc Montagnier (francesoir.fr)
[78] http://medicaments.gencat.cat/ca/detalls/Article/2021016
[79] Sen. Ron Johnson with families on adverse reactions to COVID vaccine | FOX6 News Milwaukee – YouTube
[80] https://www.vaxtestimonies.org/en/
[81] https://insurgente.org/carta-solicitud-al-ministerio-de-sanidad-ante-la-vacunacion-a-los-ninos/
[82] https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2021/10/08/sanidad-preve-que-la-vacuna-covid-para-los-ninos-se-autorice-antes-de-final-de-ano-1525112.html
[83] https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIRCRESAHA.121.318902 https://doctors4covidethics.org/wp-content/uploads/2021/08/Complement-activation-and-vaccines.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221475002100161X https://doctors4covidethics.org/leaky-blood-vessels-an-unknown-danger-of-covid-19-vaccination/
[84] The Pfizer mRNA Vaccine: Pharmacokinetics and Toxicity – Doctors for COVID Ethics (doctors4covidethics.org)
[85]https://www.consalud.es/pacientes/especial-coronavirus/miles-mujeres-notifican-alteraciones-menstruales-recibir-vacuna-covid-19_100086_102.html https://trialsitenews.com/are-covid-19-vaccines-adversely-impacting-womens-menstrual-cycles/
[86] https://www.ultimahora.es/noticias/local/2021/07/20/1283969/vacuna-covid-desajustes-menstruales-posible-efecto-secundario.html
[87] https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/8o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19
[88] https://www.aemps.gob.es/informa/boletines-aemps/boletin-fv/2021-boletin-fv/6o-informe-de-farmacovigilancia-sobre-vacunas-covid-19
[89] COVID-19_Actualizacion7_EstrategiaVacunacion.pdf (mscbs.gob.es)
[90] miscarriage rates in the us – Buscar con Google
[91] Covid-19: Estados Unidos prevé autorizar la vacuna de Pfizer en menores de 12 a 15 años | Sociedad | EL PAÍS (elpais.com)
[92] Obtén la información verdadera sobre las vacunas contra la COVID-19 – Mayo Clinic
[93] Enfermedad por el coronavirus (COVID-19): Vacunas (who.int)
[94] https://www.cdc.gov/vaccines/covid-19/health-departments/breakthrough-cases.html
[95] https://media.mercola.com/ImageServer/Public/2021/September/PDF/cdc-lists-vaccinated-deaths-as-unvaccinated-pdf.pdf
[96] LA FDA no recomienda la vacuna COVID para niños menores de 12 años (expansion.mx)
[97] Pfizer en niños: La Agencia Europea del Medicamento aprueba el uso de la vacuna de Pfizer en adolescentes de 12 a 15 años | Público (publico.es)
[98] Salud mental: La pandemia arrasa la salud mental de los menores: las urgencias psiquiátricas suben un 50% | Público (publico.es)
[99] Salud mental y coronavirus: Formar a los pediatras en salud mental será crítico para atender a los menores tras el confinamiento | Público (publico.es)
[100] Children born during pandemic have lower IQs, US study finds | Coronavirus | The Guardian
[101] Impact of the COVID-19 Pandemic on Early Child Cognitive Development: Initial Findings in a Longitudinal Observational Study of Child Health (medrxiv.org)
[102] https://elpais.com/ciencia/2021-10-08/la-epidemia-que-subyace-tras-la-covid-los-casos-de-depresion-y-ansiedad-crecen-mas-de-un-25-en-el-mundo.html
[103] https://www.abc.es/xlsemanal/salud/medicamento-depresion-hongos-alucinogenos-psilocibina-salud-mental-charles-grob.html
[104] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352906721001603 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0146280621002267 https://www.medscape.com/viewarticle/954038
[105] https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(21)00066-3/fulltext https://www.nature.com/articles/d41586-021-01897-w
[106] https://www.lararen.se/nyheter/coronaviruset/fhm-darfor-blir-det-inget-barnvaccin
[107] UK panel does not recommend COVID vaccines for healthy 12- to 15-year-olds | Reuters
[108] Duitsland, patholoog dringt aan op meer autopsies van gevaccineerde mensen (wordpress.com)
[109] Angående Covid vaccination. | Varjager’s Weblog (wordpress.com)
[110] Media Blackout: Renowned German Pathologist’s Vaccine Autopsy Data is Shocking… and Being Censored – The Burning Platform
[111] Mystery rise in heart attacks from blocked arteries | Scotland | The Times
[112] https://vaers.hhs.gov/data/dataguide.html y https://vaers.hhs.gov/data.html
[113] Aquí hace falta de forma imperiosa algún par de referencias de las que he visto escritas en el grupo.
[114] https://openvaers.com/index.php
[115] Esta web dice estar creada por familiares de personas afectadas por las vacunaciones y se dedica a recopilar y presentar de forma sencilla los resultados del sistema VAERS del sistema de salud norteamericano.
[116] https://euskalnews.com/2021/09/el-investigador-que-afirma-que-en-usa-han-muerto-150-000-personas-por-la-vacuna-covid-ofrece-un-millon-de-dolares-a-cualquiera-que-demuestre-que-su-analisis-no-es-correcto/
El Dr. McCullough ha llegado a calificar estas vacunas de ARNm contra el Covid 19 como los agentes biológicos experimentales más tóxicos de la historia de la medicina https://rumble.com/vm4ti6-vacunas-covid19.-el-agente-biolgico-experimental-ms-toxico-de-la-historia-s.html
[117] Esto exige también una referencia seria. Creo haber visto casos en que se suspendieron vacunas con muchas menores tasas de incidencias.
[118] https://www.reuters.com/article/factcheck-vaers-9318-idUSL1N2P21CV
[119] https://ca.childrenshealthdefense.org/home-page/experimental-covid-vaccines-mounting-deaths-continue-worldwide-part-10-of-10
[120] https://www.adrreports.eu/es/search_subst.html#
[121]. https://www.reuters.com/world/uk/england-says-delta-infections-produce-similar-virus-levels-regardless-vaccine-2021-08-06/ https://www.nature.com/articles/d41586-021-02187-1
[122] https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3897733
[123] https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s10654-021-00808-7.pdf
[124] https://www.hoy.es/internacional/union-europea/italia-obligara-mostrar-20210916121623-ntrc.html
[125] https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2021-08/papa-francisco-coronavirus-vacunarse-campana.html
[126] https://theconversation.com/covid-vaccine-effects-wane-over-time-but-still-prevent-death-and-severe-illness-167587
[127] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2647387
[128] https://www.commonwealthfund.org/publications/issue-briefs/2021/jul/deaths-and-hospitalizations-averted-rapid-us-vaccination-rollout
[129] https://www.ynetnews.com/health_science/article/bytq34n0u
[130] Letter to Physicians: Four New Scientific Discoveries Regarding COVID-19 Immunity and Vaccines – Implications for Safety and Efficacy – Doctors for COVID Ethics (doctors4covidethics.org)
[131] https://www.c-span.org/video/?c4979775/senator-paul-asserts-natural-immunity-good-covid-19-vaccine
[132] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1.full
https://academic.oup.com/jpubhealth/advance-article/doi/10.1093/pubmed/fdab346/6366077?login=true
[133] https://www.medpagetoday.com/special-reports/exclusives/94190
[134] https://www.science.org/content/blog-post/antibody-dependent-enhancement-and-coronavirus-vaccines
[135] Moderna And Pfizer Vaccine Studies Hampered As Placebo Recipients Get Real Shot : Shots – Health News : NPR
[136] Pfizer, BioNTech to accelerate offer of Covid vaccine to placebo volunteers (statnews.com)
[137] Moderna’s Statement on Phase 3 Study of COVID-19 Vaccine Protocol Update | Moderna, Inc. (modernatx.com)
[138] Had COVID? You’ll probably make antibodies for a lifetime (nature.com)
[139] INEbase / Demografía y población /Cifras de población y Censos demográficos /Cifras de población / Últimos datos
[140] Five reasons why COVID herd immunity is probably impossible (nature.com)
[141] Ciencia reconoce que «nos vamos a tener que vacunar muchas más veces» contra el covid (elconfidencial.com)
[142] Rules for people who are not fully vaccinated | NSW Government
[143] https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021
[144] https://ukfires.org/absolute-zero
texto en PDF