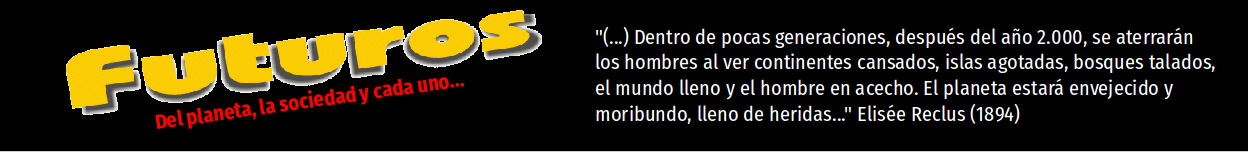por Luis E. Sabini Fernández / 28 noviembre 2024
Una vez cada tanto recibimos “el golpe” de una noticia que trastorna nuestro universo cotidiano.
El concepto del título puede tener muy variables significados, materiales, espirituales, pero estas líneas van a discurrir exclusivamente en el plano físico; vinculado con nuestros cuerpos (aunque no exclusivamente; ya sabemos todo es uno).
Con los alimentos, nuestras comidas cotidianas, las advertencias han sido reiteradas. Pero al parecer el papel persuasivo de los emporios que controlan la producción, circulación, y disposición de los alimentos que constituyen nuestra dieta habitual, es lo suficientemente poderoso como para que sigamos consumiendo lo que el mercado ofrece, independientemente de si tales alimentos son saludables o no.
Si nuestra hipótesis es certera se nos abre un abismo a causa de nuestra impotencia.
Los hábitos alimentarios de la humanidad han cambiado en el último siglo, o más acentuadamente todavía, desde la segunda mitad del siglo XX, a un ritmo que no tiene precedentes: durante siglos y hasta milenios se comió con menos modificaciones en los alimentos que todas las que se han sucedido en los últimos cien años.
¿Pasó algo entonces para haberse generado tantos cambios y modificaciones en nuestros hábitos alimentarios?
Ciertamente. Resumidamente lo titularía: AWOL. American Way of Life.
Lo que llamamos modernidad (los historiadores suelen hacer coincidir su surgimiento con el Renacimiento, siglo xv) vino desarrollándose cada vez más intensamente a través del laicismo, la industrialización, los despliegues científicos y tecnológicos, los grandes inventos consiguientes (y la aplicación de viejos inventos, sobre todo chinos) aplicados a la producción y circulación de bienes materiales, el ensanche del mundo incorporando las Américas a la vieja globalización mediterránea (ahora atlántica), y con el paso de los siglos, una tecnificación progresivamente acelerada.
A mediados del s xx, tras el tendal dejado por la 2GM, nos encontramos con una potencia que ha ido tomando más y más poder mundial, desplazando a los parcialmente perimidos colonialismos británico y francés; EE.UU., que vanguardiza prácticamente casi todos los rubros de la modernidad. La influencia american se extiende por todo el mundo, y se afianza: energía a petróleo en lugar de carbón, abundancia en lugar de escasez, democracia en lugar de monarquías y “viejo orden”. Automóviles para los desplazamientos; y no en topolinos sino en colachatas; las ciudades norteamericanas se diseñan con más espacio del que disponía la campiña italiana, por ejemplo, para sus vides, limones, aceites. Ciudades tan “estiradas” necesitaban un vehículo de conexión como el automóvil. Y la americanization se fue globalizando.
EE.UU. siente llegada su hora. Su cultura. Diseñadores dietéticos postulan la aplicación de la ciencia a nuestras comidas; se diseñan pastillas que otorgan a cada humano todas sus nutrientes, de un modo científico, más preciso que cualquier menú tradicional.[1]
Pero si no íbamos a superar lo alimentario, íbamos sí a superar los alimentos. En EE.UU. comienza una revolución culinaria: basta de agua, vino o cerveza para acompañar comidas; un brebaje diseñado a comienzos del s xx, con algún estimulante y azucarado, será el estandarte líquido de la comida estadounidense. Y el aumento de grasas y azúcares será otro. Como el American Way of Llife tiene siempre un ojo puesto en la billetera, se ensancharán los platos (llegarán a ser de 30 cm de diámetro) para servir porciones mayores, estimulando el consumo.
Todas estas medidas tendrán su coletazo imprevisto e indeseado: el aumento de peso de los cuerpos humanos, la obesidad como anomalía cada vez más presente.
Pero los alimentos no se procesan sólo en las cocinas y en las mesas. La agroganadería estadounidense revolucionará también los piensos suministrados a los animales de crianza: se desarrolla toda una ingeniería agronómica para producir más revolucionando todas las técnicas agronómicas: ya no será sólo el agua, las piedras de cal, y algunos otros caldos, como el bordelés; ahora los laboratorios cada vez más a cargo de la industria alimentaria, irán produciendo toda una batería de sustancias llamadas fertilizantes –para que las plantas las absorban− y de otras sustancias denominados genéricamente “fitosanitarios” o “agrotóxicos” –para que las plagas los absorban.
Solo que el “reparto” no es tan exacto como pretendían los técnicos y cada vez más, vamos a ir verificando que los venenos no sólo envenenan a los objetivos de las aplicaciones… sino también, a los mismos alimentos, a los que aplican y a sus comensales finales.
A lo largo de las últimas décadas, muchas ya, hemos ido recibiendo diversas llamadas de atención al respecto.
Muy sucintamente: en 1962, Rachel Carson, bióloga estadounidense, escribe como alegato, Primavera silenciosa, donde explica como los agrotóxicos, cada vez más extendidos en el medio rural (entonces norteamericano) están acabando con los insectos y otra fauna menor, fundamentalmente muchas especies polinizadoras, y las aves de ese hábitat (a las que alude en su título).
Los grandes laboratorios indirectamente aludidos iniciaron una campaña de desprestigio y presión, cuestionándole su capacidad profesional. Para muchos significó arruinarle la vida a Carson que murió con 57 años, apenas un año y medio después de la aparición de su libro.
Toda una recordatoria de lo que cuesta investigar contra los intereses corporativos.
Matar a la naturaleza, para que mejore…
Luego de la denuncia de Carson, la quimiquización de los campos (y consiguientemente de las ciudades, de la sociedad humana) se expandió todavía más, mucho más, de modo imparable.
A la par, la sociedad, en primer lugar la norteamericana, pero por fenómenos de expansión imperial, la sociedad occidental inmediatamente después y progresivamente, el mundo entero, fue registrando así el pasaje de la “agricultura tradicional” a la agricultura “científica” o contaminante, según valoremos el rasgo que la caracteriza.
Se fueron sucediendo nuevos capítulos de esos avances científicos o contaminantes. O mejor dicho, científicos contaminantes.
La ciencia suele ser el eslabón para mejorar nuestros saberes operacionales y en ese sentido, la ciencia no tiene porque ser acompañada de contaminación. Pero en las circunstancias históricas que venimos reseñando, la ciencia no proviene de un saber curioso que ha alimentado nuevos aprendizajes para entender el mundo y modificarlo, sino de empresas que se han dedicado a desarrollar ciencia y técnica, mejor dicho técnica y ciencia, para incrementar rendimientos. Crematísticamente. La utilidad pasa a ser primordial, no la calidad, en este caso alimentaria.
En concreto, lo que se suele llamar modernización de la agricultura, que incorpora nuevos saberes científicos, incorpora fundamentalmente nuevos recursos tecnológicos, donde la cuestión de los costos desempeña papel primordial. Pero no un abordaje real de los costos en todos sus aspectos, sino un abordaje funcional, pragmático, de los costos inmediatos de una modernización dada: si plantar y carpir sale 130 y plantar y tender un germicida (que no afecte la plantación principal, porque por ejemplo es transgénica y está así programada) sale 110, la “solución” es clara: se opta por el germicida, más “económico”.
Si incluyéramos en los costos las intoxicaciones y enfermedades derivadas del uso de semejante tóxico, la pérdida de calidad de vida de la población afectada por el cultivo con agrotóxicos, y la pérdida de calidad alimentaria de ingerir alimentos con venenos “incorporados”, y el costo de las afecciones resultantes, entonces los costos de la agricultura “moderna”, agroindustrial”, ”inteligente” (sic!), sería apreciablemente mayor que la vilipendiada agricultura tradicional.[2]
Pero así “no se hacen las cuentas”.
Los laboratorios y las empresas de semillas y “mejoradores” tienen otra contabilidad: que las enfermedades, los envenenamientos, lo paguen las familias particulares, víctimas, o las redes asistenciales (que lo harán, generalmente mal) sin que afecte la contabilidad del consorcio que ha ignorado la salud pública.
Éste es el “santo y seña” del mundo empresario cuando genera algún “problemita”.
Las décadas del fin del siglo xx verán el debate de las redes campesinas y rurales contra la creciente contaminación.
Que dista, y mucho, de ser exclusivamente alimentaria.
La plastificación de las sociedades humanas
En 1996, otros tres biólogos, también estadounidenses, tras un relevamiento de años por diversas zonas del subcontinente norteamericano, Dianne Dumanoski, John Peterson Myers y Theo Colborn, presentan un informe con el sugerente título Nuestro futuro robado.[3]
Donde muestran y demuestran como algunos materiales plásticos se han ido infiltrando en los cuerpos de los seres vivos (porque, por ejemplo, presentan similitudes con estrógenos) y están causando atroces alteraciones en los recién nacidos (pero no solamente). Logran en primer lugar ubicar algunos de esos plásticos y plastificantes generadores de tantos daños genéticos y a sus víctimas en la fauna silvestre: gaviotas hembras que han cambiado su comportamiento, y contaminadas, adquieren el propio de machos; cocodrilos en la Florida cuyos penes se han atrofiado tanto por contaminación plástica que ya no pueden fecundar a las hembras, y así sucesivamente.
Curiosamente, ni el sacudón de 1962, ni el de 1996 parecen haber tenido efecto duradero. Nuestra sociedad contemporánea resulta impermeable a desafíos que incluso afectan nuestras propias vidas.[4]
Con la fabricación de plásticos, inicialmente termorrígidos, como la bakelita, pero a poco, termoplásticos que revelarán, como la palabra lo dice, enorme plasticidad comienza un proceso que hoy caracteriza a “todo el mundo”. Los termoplásticos, obtenidos a partir de la polimerización del petróleo, irán poco a poco introduciéndose en todo. Una cualidad, que la industria petroquímica encontró y que para esa industria significó fuente de ganancias; la no biodegradabilidad, es tan extraña y ajena a nuestro hábitat que carece de una palabra para expresarlo; y por eso usamos dos.
La petroquímica expandió por el planeta su “producción”, cuidándose muy bien de averiguar su destino o consecuencias. El optimismo tecnológico que ha funcionado como verdadero “opio de sus titulares” hizo que descuidaran semejantes implicaciones. ¿Cómo si era nuevo podía ser malo? ¿Acaso no es lo viejo, lo perimido, lo premoderno lo (único) que puede ser malo?
Por la misma razón, se evita advertir cómo contaminación puede producir trastornos en nuestra sexualidad y se prefiere, en cambio, “convertirlos” en ”nuevas visiones de la sexualidad”.
Y el volumen del daño fue creciendo incontenible. Los promotores de la industria petroquímica, como la de los “fitosanitarios”[5] para el mundo rural, optaron por la política del “que me importa”. Y con esos parámetros, se convirtió en una de las ramas industriales de mayor rentabilidad en el mundo entero. En rigor, porque tenía tamaña rentabilidad, se desechó toda política restrictiva a agrotóxicos o a plásticos.
Quedaba sin resolver el destino de un material –los plásticos− que no desaparece nunca, que sólo va cambiando de forma (se intentó en los primeros momentos su incineración, pero la toxicidad hasta del aire se hizo tan gigantesca e insoslayable que se desistió). El optimismo tecnológico permitía no hacerse responsable de sus actos; más valía desvincularse de ellos. El recurso del pagadiós.
Como se trataban de adelantos e inventos tecnológicos, tenían licencia garantizada de antemano (aunque nadie imaginó, seguramente, que era para matar).
Porque ante cada avance tecnológico, el ensanche incontenible de los productos químicos –el hallazgo o invento de una nueva sustancia−, se trató siempre de ver el aporte (que fuera enfriador, conservante, ignífugo, suavizante, y la innumerable variedad de funciones atractivas, pero jamás examinando sus inconvenientes o desventajas (salvo que fueran tan patentes, como, por ejemplo, un lubricante excelente que resultara altamente inflamable). De ese modo, de decenas de miles de productos químicos característicos de nuestra sociedad actual, apenas un 10% tiene una ficha de relevamiento más bien completa con ventajas y desventajas; la inmensa mayoría de productos químicos que usamos fueron ideados para cumplir una función estimada como deseable, ignorando las más de las veces qué otros rasgos o características tenía; por ejemplo si era asimilable por cuerpos vivos, si era alojable en órganos de mamíferos (o de insectos). Tampoco se agregaban datos sobre otros rasgos, ajenos al hallazgo tecnológico diseñado para alguna tarea particular (rasgos que podrían revelarse altamente problemáticos, que es lo que ha estado pasando con tantos nuevos productos químicos).
De esa manera, la humanidad, y sus centros de documentación y relevamiento no supieron o pudieron o quisieron ver la lenta pero inocultable acumulación de plásticos en los mares del planeta.
Tampoco se visualizó que esos plásticos, erosión mediante, cambiaban totalmente de aspecto (pero no desaparecían porque no se biodegradan): se iban convirtiendo en partículas cada vez más pequeñas, microplásticos.
Las investigaciones de Mathew Savoca[6] nos introdujeron en otro camino del que los desarrollos tecnocientíficos no tenían la menor idea: los microplásticos, poblados por organismos microscópicos, resultan apetitosos para peces.
Con lo cual estamos introduciendo plásticos, muchos ya comprobadamente disruptores endocrinos, que podían ser generadores de quistes, a menudo cancerígenos, en los peces que los engullían. Y siguiendo las cadenas tróficas, esas carnes afectadas terminaban a menudo en los eslabones más “altos” de dichas cadenas; los tiburones, los osos polares, los humanos…
Los plásticos han ido extendiendo su necrosis en los más recónditos sitios y cuerpos. Hay reacciones, pero hasta ahora limitadísimas, aunque significativas: en algunos hospitales han retornado a los envases de vidrio para sangre, que son mucho más costosos pero confiables. Análogamente, en algunos lugares se ha vuelto a las mamaderas de vidrio. Se ha verificado que las industrializadas por la petroquímica, de policarbonato −hasta entonces considerado un plástico de “superior calidad”− contienen, por ejemplo, Bisfenol A, un producto probadamente cancerígeno.
Pero no hay que sorprenderse de esos “retrocesos” puntuales. Más bien hay que asombrarse que la plastificación, así como la incorporación de productos químicos a los alimentos generados desde las grandes empresas, en calidad de edulcorantes, conservantes, gelificadores, estabilizadores, floculantes, reguladores de PH, y varias otras funciones, pudiera resultar algo saludable.
En rigor, cuando se implantó industrialmente se sabía que el edulcorante jmaf [7] es obesogénico y está detrás de enorme cantidad de población obesa (que significa población que estadísticamente es mucho más costosa por la atención médica que requiere y la cantidad de intervenciones médicas o quirúrgicas que también requieren, amén de la destrozada calidad de vida de muchos de quienes la sufren).
Pero este desprecio por los destinos personales por parte de “las fuerzas que mueven el mundo” (por ejemplo, las de “el mercado”, pero también las instituciones “públicas”) no es nuevo. También se sabía que los alimentos hidrogenados (que facilitan al mundo empresario prolongar la “vida útil” de los alimentos) son en realidad tóxicos. Y hemos tenido, tenemos, margarinas hidrogenadas, para facilitar una reposición sin esfuerzo. Lo mismo tenemos que decir de los alimentos envasados en aluminio, a menudo calentados o cocinados así, que nos “brindan” un metal que no pertenece a nuestro organismo (es decir, es veneno).
Para enfrentar la catarata de venenos y tóxicos agregados a la “comida moderna” se ha recurrido a los “límites de seguridad”, presentados como verdadera tabla de salvación para evitar que un material se convierta en una amenaza a nuestra salud. En rigor, se trata de una coartada para sostener con tranquilidad de conciencia que si ingerimos por debajo de ese límite, no hay problema. Algo básicamente falso porque no se evalúa cuándo y cuánto ese límite se traspasa a lo largo de tiempo –algo que pasa siempre− y cómo se sobremontan límites de seguridad aplicados a alimentos distintos. La fábula de los límites de seguridad podría funcionar si sólo se tratara de un único alimento ingerido una única vez.
Las secuelas de tóxicos en nuestros alimentos no tienen porque ser siempre tan fuertes como con las del Nemagon, el nematicida que fue usado durante buena parte de la segunda mitad del siglo xx, particularmente en América Central, cuando ya la agroindustria y el negocio agroquímico habían sentado sus reales.
Es un nematicida aplicado a los cultivos de bananas, que fue envenenando a sus operarios, esterilizándolos. El dañó alcanzó a decenas de miles de trabajadores bananeros.[8] Y por tratarse de una intoxicación oculta, y desconocida para sus propias víctimas, tardó mucho tiempo en salir a luz, tras innumerables conflictos y penosas separaciones de parejas basadas en suposiciones equivocadas. Nadie se imaginaba estéril.
Al mejor estilo imperio-colonia, el Nemagon resumió rasgos de esa histórica y asimétrica relación.
En 2017, otra vez, una investigadora, Shanna Swan, escribió otro texto atrozmente preocupante y anticipatorio: Count Down (Cuenta regresiva), que hace referencia al tiempo de fertilidad que le va quedando a la humanidad, con una calidad y cualidad reproductiva cada vez más cuestionada y alterada por lo presencia de sustancias plásticas que provienen de la difusión sin control ni medida de tales materiales en nuestra vida cotidiana. Que alcanzan la leche materna, y todos nuestro flujos corporales. Y que, como ya lo habían visto Dumanoski, Peterson Myers y Colborn, afectan los cambios de género sexual, que con lenguaje progre llamamos “fluidez de género” para no herir “las llamadas nuevas sexualidades”.
Swan sostuvo, sostiene, que la especie humana se está destruyendo a sí misma por contaminaciones sucesivas, en medio de la mayor inopia. Volvemos al profético relato de Bradbury.
Y nos golpea el cerebro el porqué.
“Pero hay su dificultad”, como nos explicaba nuestro primer payador oriental, Bartolomé Hidalgo, “Dificultad en cuanto a su ejecución”.[9]
Porque estos efectos devastadores que hemos estado repasando muy sumariamente, constituyen la fuente de rentabilidad para grandes consorcios transnacionales que tiene sus sedes en Londres, Nueva York, Tel-Aviv y otras capitales financieras del mundo.
Como ejemplificáramos con la petroquímica, de hecho un desarrollo industrial genocida pero que jamás ha rendido cuentas de los desastres ambientales (y humanos) que ha provocado.
Nuestro presente no parece tampoco propicio para enfrentar tales emporios. Porque la red de control planetario −mediática, económica, comunicacional− que abarca las más diversas áreas de la actividad humana, como la actividad banquera, universitaria, sanitaria, de transportes, noticiosa, constituye una trama general con puntos de roce entre distintos personajes, pero con un alto grado de coincidencias, como se vieron cuando la pandemia decretada en 2020.
Por ejemplo, desde ONU, OMS, PNUD, PNUA, OIT, PMA, UNICEF, ONU-HÁBITAT, UNFPA, UNESCO, FAO, UPU, FIDA, UNRWA, ACNUR, ONUSIDA, OACI, OMPI, UIT, OMM, y muchas más comisiones de alcance planetario.
Cuentan con grandes aliados cooptados, por ejemplo, entre elencos políticos nacionales y locales que desde 1945 para aquí son guiados o asistidos por toda la burocracia transnacional cuyas abreviaturas hemos reseñado.
Que trabajan además conjuntamente con otras redes supranacionales que no surgieron desde la ONU, pero están íntimamente entrelazadas: OMC, FMI, CPI, BM, CMNUCC, CTBTO, OIEA, CCI, OIM, OPAQ.
ONU y sus derivados no nos preservan de tóxicos ambientales; nos lo administran. Para que no resulten tan chocantes.
Así pasó con la OMS y la pandemia decretada en 2020 (previa redefiniciòn del concepto de “pandemia” a cargo de la mismísima OMS, que tiene además una configuracion peculiar; dejó de ser una instancia con funcionarios públicos para ser un mix de públicos y privados).
Así pasó también con la CPI (particulares) y la CIJ (estados), en La Haya, respecto de los asesinatos bajo la forma inexcusable de genocidio. Al Estado de Israel incurso en tales atrocidades se le advirtió, “amonestó”, pero se los ha dejado hacer. Mostrando lo qué valen, realmente, los derechos humanos; la carta ética de la ONU.□
[1] El proyecto alimentario “científico” tuvo que ser abandonado porque los intestinos, desocupados, constituían una pena de muerte atroz. Podríamos haber salteado tan penosa advertencia con apenas recordar lo que nos señalara Francisco de Goya; “Los sueños de la razón producen monstruos”.
[2] Sugiero la lectura de Vandana Shiva, formidable intelectual india sobre esta cuestión de costos.
[3] Our Stolen Future. Traducción al castellano, Nuestro futuro robado, Ecoespaña Editorial, Madrid, 2001. Que jamás pude encontrar en CABA, Argentina.
[4] Un cuento, corto, de Ray Bradbury, parece aludir a esa estolidez, a esa indiferencia o impotencia, a ese fatalismo de nuestro mundo actual: Bradbury cuenta que una pareja de veteranos, al fin del día, escucha en el informativo que ése es el último día del planeta, porque una catástrofe sin precedentes y de alcance mayúsculo acabará con esa transmisión, con esa radio, con esa ciudad, con ese mundo… La pareja escucha en silencio y uno de ellos entonces le pregunta a su cónyuge: ¿apagaste bien las hornallas?, ¿cerraste las llaves de paso?, ¿la puerta del fondo está bien cerrada?, poniendo cuidado en llevar a cabo las rutinas de todos los días. Pero incapaces de reaccionar ante algo incomparablemente mayor, sobrecogedor, pero ajeno a las rutinas…
[5] Porque el desarrollo tecnocientífico impuso, como siempre, su propio vocabulario y los agrotóxicos fueron bautizados fitomejoradores. Así como el lenguaje popular designó “remedio para las hormigas” los insecticidas que se espolvoreaban para combatirlas. Algunos tan, pero tan tóxicos, que pese a la ortodoxia cientificista, debieron ser abandonados ; caso del DDT (expresarlo me valió un despido laboral, de un suplemento periodístico presuntamente científico, en rigor cientificista). Disculpe el lector esta digresión personal.
[6] https://www.nationalgeographic.es/medio-ambiente/2017/08/nuevos-estudios-concluyen-que-peces-e-invertebrados-consumen-los-microplasticos-del-oceano.
[7] Jarabe de maíz de alta fructosa.
[8] El episodio se hizo particularmente odioso porque las empresas bananeras eran todas estadounidenses y el personal afectado, todo centroamericano. Porque además el agrotóxico empleado en Nicaragua, Panamá, Honduras, etcétera, había sido producido primero y prohibido después en EE.UU. , y se permitió seguir usándolo “fuera de fronteras”, y porque si el agrotóxico hubiese sido manipulado con más cuidado –máscaras, guantes−, tal vez no hubiese perjudicado a tanta población que desconocía las cualidades peligrosísimas del “curador” que usaban.
[9] “La ley es tela de araña”, una poesía gauchesca escrita en las primeras décadas del s xix. Entre 1810 y 1820 (no pude precisar fecha).